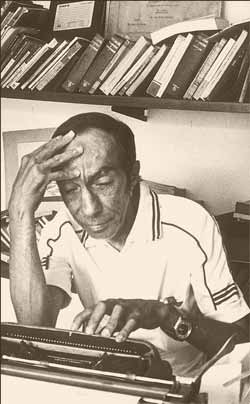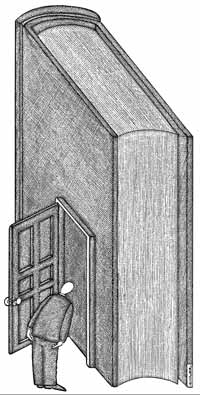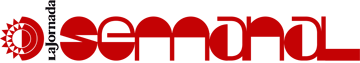 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 25 de noviembre de 2007 Num: 664 |
|
Bazar de asombros Universidad Veracruzana: medio siglo editor Cuentística del El mundo de la fábula y las heridas de la realidad Imágenes en una linterna mágica El corazón del hombre Columnas: |
Cuentística del pordiosero amorAlfredo Pavón
¿Por qué, después de cuarenta y cinco años, una colección de cuentos como Los muros enemigos alimenta aún la fantasía y las inquietudes de los lectores? Sin duda, la permanencia tiene sustento en la inusual y en apariencia dislocada sintaxis, la mezcla sorprendente de voces narrativas, la autoconciencia del narrador sobre su papel demiúrgico, el uso de un discurso obsesivo donde palabras y frases reiteradas crean atmósferas opresivas; también en el aura de delirio, la invención de realidades, la búsqueda paranoica del ideal femenino, la pérdida de identidades, el sentimiento de orfandad, el gusto por lo demoníaco, el anclaje en la pesadilla que dan carne y savia a las cinco historias de Los muros enemigos ; y sobre todo en el fino bisturí que penetra las capas inesperadas del amor, esa leve sonrisa con la cual soñamos día a día. Melo crea, en este último aspecto, una cuentística del pordiosero amor, ése que se percibe, tenuemente, detrás de magra mueca, pronta a convertirse en infecta herida. Aunque más tarde hecho trizas, el amor como centro donde conversan los sentimientos, la sexualidad, el erotismo y el diseño de un mañana exornado por el alborozo preside “Música de cámara”. Para concretar tal sentido, se trae a escena a una mujer decidida, desafiante, enamorada, incapaz de renunciar al llamado de los deseos, y a su joven esposo, abúlico, vacuo, rutinario, vencido. Este último ha decapitado a la pareja, hundiéndola en el acre sabor de la desgracia; no así la mujer, quien, atenta sólo a la fresca convocatoria de lo vital, jamás cejará en su empeño por realimentar las fuentes del erotismo y la esperanza, aunque ello implique dejar al margen a ese fantasma acomodaticio con el cual, alguna vez, fundó el paraíso. Juvenil, soberbia, despojada del hálito mortal que habita su hogar, saldrá a buscar otro diálogo con la sorpresa y la caricia, “caminará al encuentro de palabras no dichas, de otras calles, de sus dieciséis años interrumpidos un día de sol a la salida de la escuela, al encuentro de una nueva, rotunda, feroz batalla victoriosa”. Renuncia a la fidelidad conyugal, pero, a cambio, crea una sutil sinfonía a favor de la felicidad y la unión amorosa.
Otra vía por la cual el amor cae en el estercolero es la de las desviaciones derivadas de una pedagogía social y familiar - cercada y cercenada por concepciones católicas - que macula a la sexualidad como sórdida, sucia, pecaminosa, abyecta, negándole su sitio valioso en el ámbito de lo amoroso. Es el caso de “Estela”, cuento en el que el varón, un doctor atribulado, rechaza y ama, simultáneamente, las voces de la sexualidad, descubierta, a través del onanismo, en su ya lejana adolescencia. Debido a esta notoria contradicción, el médico se niega a gozar de las suavidades que le entrega la enfermera que le acompaña en su desasosegado deambular por los espacios sellados del consultorio, en el cual, un día maravilloso, pero odiado, disfrutó, por única vez, del cálido rumor de las pieles entrelazadas; se aferra a la práctica del onanismo, alimentado por la imagen manipulable y pasiva de Estela, dama intangible y evanescente creada por su fantasía perturbada, ansiosa de no quebrar jamás las órdenes sociales y familiares. Gracias al poder de la imaginación, Estela se convierte en la mujer ideal, sin carne, labios, senos, clítoris, vagina, perfecta compañera de juegos solitarios, diferente a la repudiada enfermera, a quien se convierte en depósito de lo pútrido y malsano, el pecado y la caída, destruyendo así su rol de donante, de redentora, de mujer capaz de lavar cualquier signo de fetidez. Al fugarse de la realidad, al tergiversarlo todo, el doctor sólo tiene un puerto de arribo: la locura. Ligado a ésta, se asume como el guardián del pórtico que conecta a la vida y a la muerte y como la víctima necesaria para salvaguardar la pureza y la inocencia, ámbitos donde, según su perturbada concepción de la existencia, el amor, unido a la sexualidad y el erotismo, no tiene cabida. Otro leprosario del amor es la venganza, uno de los sostenes de “Los muros enemigos”. Aquí, el entorno bélico, la muerte prefigurada del estratega, las rememoraciones de éste sobre su encuentro con la mujer de cuya sonrisa habrían de emerger las ilusiones, las suavidades, las esperanzas, importan menos que el amasiato de la dama y las funestas consecuencias hacia el hijo engendrado por ambos. En efecto, este último aspecto resalta por sobre todos los demás, pues deja al mortificado varón con las pupilas vacías de horizontes, salvo por la presencia de un raquítico matorral donde una exigua humedad alimenta, terca, la orden irrecusable dictada por el padre al hijo: exterminar a la adúltera. No se respeta el futuro del muchacho, no se reflexiona sobre las propias culpas respecto de la disolución de la pareja, no se bebe en las aguas del amor a fin de ser solidario con las nuevas pasiones femeninas, aunque ello signifique el derrumbe existencial de quien ha perdido a la amada; sólo se dicta la orden inapelable, atroz - “Quémale el cabello, destrózale la boca, ampútale los senos, grita muy fuerte para que no oigas el silencio, aráñale el lunar que tiene en la ingle, clávale la navaja en el sexo” - , mediante la cual el hijo, ya huérfano, habrá de convertirse en matricida e incestuoso, pues castiga a la madre ocupando el sitio del padre, repitiendo las palabras de éste: “ Josefina amor .” Y con el acto homicida, no sólo cae el amor, también se daña al único inocente, al hijo, cuyo ingreso a lo siniestro se explicita en el grito final, a un tiempo palabra de dolor y confirmación de su pérdida de identidad: “Él, que lleva su nombre, la contempla sin lástima, sin lágrimas, sin rabia. Sabe que están juntos, exactamente igual que aquella mañana. La orden ha sido cumplida, grita en la noche, mientras camina bajo la lluvia.” Los engendradores no sólo exterminaron la ternura; han dejado como herencia el odio, el vacío, el caos, pues el matricida, gracias al juego de las duplicaciones humanas, será, a partir del acto vengador, el hijo, pero no; el padre, pero no; el esposo, pero no; el amante, pero no; él mismo, pero no; siempre no, no, no.
En “Los amigos”, las afinidades emotivas y estéticas posibilitan el nacimiento del amor en Andrés y Enrique, pero no bastan para fundar definitivamente la caricia y el diseño de los venturosos días por venir. Enrique, el seducido, acepta la tentación homosexual, pero jamás desafiará el orden heterosexual en el cual ha vivido. Esta dualidad lo obliga a vivir en el desasosiego, que se eternizará en su interior, intensificándose a partir de la muerte de Andrés. Desde este doloroso deceso, buscará reconstruir su vida anterior, si bien terminará por asumir que es ya el portador del mal y la vergüenza, como lo indican su continuo roer los instantes compartidos con Andrés; el obligado tránsito por calles, cafés, bares, salas de concierto; el retorno a los objetos, ruidos, olores y seres que constituían el microuniverso de su amigo. El amor culpable es su condena, el círculo nefando en cual habrá de revivir por siempre su incapacidad para entregarse al otro, para recorrer las otras veredas de la pasión. Desde la perspectiva de Juan Vicente Melo, el amor sin imperfecciones no es posible. Por tanto, si desean aproximarse al ideal, los amorosos deberán aceptar la presencia de lo amorfo, de lo desequilibrado. “Cihuateotl” abreva en esta propuesta. Basado en el mito prehispánico de la mujer muerta durante el parto, divinizada por ello y elevada a la categoría de guerrero, digna e inmortal compañera de los dioses, el cuento nos enfrenta, primero, a la unidad de la pareja; después, al deseo de extender la propia identidad en la del cuerpo y el destino del hijo; más tarde, a la crisis de la amada, que rechaza las transformaciones corporales, la soledad que acompaña el proceso de gestación, el repudio hacia quien proporcionó el semen germinante; finalmente, al nacimiento del nuevo ser, un prematuro bebé macrocefálico que imprime a la conciencia materna el sentido de la culpa pues se asume como origen de lo burdo y atroz. El niño deseado por el padre, carne de la propia carne, algarabía del amor, convierte la ventura en odio, pues su deformidad obliga a la madre a suspender el contacto físico-sexual a fin de evitar el engendramiento de nuevos monstruos; obliga al padre a humillarse, a rogar que el amor regrese, sin obtenerlo. Y entonces sólo existe un camino para recuperar la perfecta unidad de los amantes: suprimir al niño. Tras el intento, fallido, únicamente queda el alejamiento del hogar, el cual se cumple durante tres años. Con el retorno del varón, se regenera la pareja, que, además, acepta un destino inevitable: todos podemos habitar el paraíso, el reino de los dioses, pero el ámbito sagrado, para serlo a plenitud, exige la amenaza, el peligro, el abismo. No hay perfección sin caos. El amor es algo más que una inmensa estepa verde. Tiene cardos, venenos, miasmas, hombres y mujeres atados a rutinas insalvables, a traumas desgarradores, a odios infinitos, a credos inútiles, a ilusiones frágiles. Pero también posee guerreros imbatibles, fabuladores de la dicha, creadores de fantasías donde la caricia prima sobre cualquier vacío. Así lo creyó Juan Vicente Melo en Los muros enemigos (1962) y en La noche alucinada (1956), Fin de semana (1968), La obediencia nocturna (1969), El agua cae en otra fuente (1985) y Al aire libre (1997); así también algunos de sus compañeros de generación: Inés Arredondo, José de la Colina, Salvador Elizondo, Juan García Ponce, Sergio Galindo. ¿Por qué no creerlo además nosotros, los lectores? |