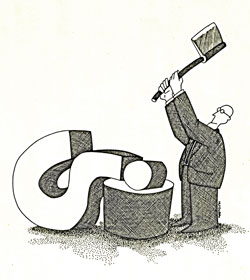|
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 13 de enero de 2008 Num: 671 |
|
Bazar de asombros La ciudad y las bicicletas La desaparición Diplomacia cultural: elementos para la reflexión Santa María, California Un paso adelante hacia Cincuenta años del grupo El Paso La otra Frida Columnas: |
Diplomacia cultural: elementos para la reflexiónAndrés OrdóñezA principios del siglo xx, al término de la Guerra civil, en México la viabilidad del régimen postrevolucionario dependió, entre otros factores, de la organicidad del conjunto nacional. En ese sentido, el proyecto de unificación ideológica a través del sistema educativo y la consecuente integración de la diversidad nacional en una sólida entidad cultural, tuvo en José Vasconcelos su ideólogo y realizador a lo largo de la década de 1920. Durante los años treinta, el modelo cultural contó con la simpatía de grandes figuras de la cultura internacional, merced a la participación de los grandes de nuestras artes y nuestro pensamiento en su diseño. Figuras como Sergei Einsenstein, André Breton, Edward Weston, Tina Modotti, por nombrar sólo unos cuantos, contribuyeron a la difusión en su momento del discurso cultural mexicano.
En cuanto la guerra terminó, Hollywood se dio a la tarea de recuperar el terreno perdido. Menos de una década después, Elvis Presley sustituyó al Charro Cantor y la imagen gallarda y rompecorazones del mexicano fue sustituida por la del bandido sucio y alcoholizado. Más tarde, el lugar de México como trampolín hacia la fama para cualquier cantante que quisiera ubicarse en el mercado latinoamericano de la música, mudó para Miami y Los Ángeles. E incluso la telenovela, heredera del melodrama nacional del llamado Cine de Oro y acertada alternativa al desplazamiento sufrido por la recomposición de la industria cinematográfica estadunidense, quedó empantanada en un esquema ñoño y absurdo, hasta ser rebasada por el género desarrollado con mayor inteligencia en Colombia y Brasil. En este trayecto, poco tuvo que ver la acción gubernamental. Una vez concluido el período vasconcelista, el concepto oficial de cultura permaneció anclado en el marco aristocratizante del siglo XIX y limitado al dominio de las bellas artes. Esa visión de la cultura influyó para que el control y el usufructo de la industria que hoy por hoy determina la conciencia del grueso de la población, fuesen entregados a un reducido grupo de empresarios visionarios. No sería sino hasta décadas después que la radio y la televisión serían incorporadas a la estructura gubernamental, pero con todas las limitaciones que le impusieron y le siguen imponiendo las limitaciones del presupuesto oficial y los fuertísimos intereses privados en esos ramos. No obstante, al mismo tiempo los gobiernos priístas sabiamente construyeron una amplia infraestructura. Editoriales, revistas, foros, fideicomisos, becas, etcétera; dieron contenido al discurso culturalista gubernamental y, al mismo tiempo, lo dotaron de un instrumento de negociación con los sectores ilustrados del país para fines de política interna y externa. Sería difícil afirmar que en el México posterior a Vasconcelos la expansión (estereotipada, si se quiere, pero al fin y al cabo expansión) de la imagen de México en el mundo fue el resultado de una estrategia concebida, planeada y ejecutada dentro de un proyecto estratégico de carácter diplomático. Más factible sería pensar que dicha expansión favoreció el interés coyuntural de los gobiernos en turno; dicho de otro modo, no fue la estrategia gubernamental la que hizo factible la realización del interés privado y la conquista del mercado cultural latinoamericano, sino al revés. Fue hasta la segunda mitad de la década de 1960 que la política exterior, gracias a la iniciativa de Leopoldo Zea, incorporó formalmente la cultura como instancia administrativa en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Desgraciadamente, la irrelevancia política y, sobre todo, económica de la cultura en los proyectos gubernamentales nacionales, la mantuvo lejos del interés del diplomático de carrera. No es que el diplomático mexicano sea ajeno a la cultura (bien dicen que los viajes cuando no matan o estriñen, ilustran), sino que el desarrollo y el progreso en la carrera comprensiblemente se vinculó al desempeño en las áreas prioritarias para la institución. Este desinterés fue generando prejuicios que llegaron a extremos difíciles de creer. En la cancillería mexicana es célebre el dicho atribuido al distinguido economista y político Horacio Flores de la Peña, varias veces embajador de México en países de primera importancia, quien –se dice– sistemáticamente desconfiaba de cualquier funcionario vinculado con el área cultural, y no tenía empacho en afirmar que esa instancia era un “depósito de putas, putos y güevones” (sic). Ante el vacío doméstico, la alternativa fue la incorporación de personas importadas del ámbito de la cultura y las artes. Ello tuvo efectos positivos, como el hecho refrescante de tener dentro de la cancillería una visión menos devota de la ortodoxia (que no del rigor) institucional y el beneficio de inteligencias preclaras como las del mismo Zea o, años después, Jorge Alberto Lozoya. Sin embargo, también implicó que las posiciones diplomáticas temporales, en la cancillería y en el exterior, entraran en el terreno de las negociaciones entre dos instancias fundamentales del sistema político mexicano que pervive hasta hoy: el aparato burocrático y el conglomerado intelectual. El clientelismo de los intelectuales y creadores, sumado a la poca relevancia atribuida a la cultura por la institución diplomática, ha contribuido a que las líneas de acción en el campo de la promoción cultural en el extranjero hayan estado determinadas por los intereses de los grupos que han detentado el poder cultural nacional, más que por las estrategias económicas y políticas a cuyo fin ha servido el proyecto de política exterior a lo largo de los gobiernos nacionales.
Es indudable que, pese a todo, la cultura ha tenido momentos estelares al servicio de la política exterior. Recuérdense, por ejemplo, el impacto de las caravanas artísticas, especialmente por América Latina y el Caribe, durante el gobierno del presidente Luis Echeverría. O el magnífico despliegue de seducción cultural articulado impecablemente por Jorge Alberto Lozoya hacia América del Norte durante la negociación del tlcan en el sexenio del presidente Carlos Salinas. Independientemente de simpatías y antipatías con personajes y proyectos, el hecho es que en esos casos la cultura fue un vehículo privilegiado para alcanzar objetivos concretos de política exterior. Sin embargo, una golondrina no hace verano, y difícilmente se puede afirmar que dichos ejemplos demuestran la existencia de una diplomacia cultural. Una cosa es la difusión de la cultura en el mundo y otra la diplomacia cultural. En modo alguno pretendo negar el valor ni el esfuerzo que se ha desarrollado y se sigue desarrollando en el terreno de la difusión cultural en el exterior. Dicha labor, evidentemente, tiene un valor específico innegable. No obstante, me parece que dichos esfuerzos se han ejecutado con base en líneas generales determinadas por la coyuntura inmediata y al margen de las estrategias económicas y políticas del Estado (no sólo del gobierno) mexicano. La razón de esta circunstancia ha rebasado siempre a los actores individuales que han puesto el alma en ese empeño. Podremos coincidir o no con sus criterios, pero nunca desconocer el compromiso de gente como Lozoya, Rafael Tovar, Jaime Nualart, Jaime García Amaral, Alfonso de Maria, Hugo Gutiérrez Vega, Jorge Valdez Díaz-Vélez, José Manuel Cuevas y otros que han hecho del binomio diplomacia-cultura un proyecto de vida. ¿Cuál sería, entonces, la diferencia entre la difusión de la cultura en el exterior y lo que podría llamarse una diplomacia cultural? Intentaré explicarme. Si concedemos que la diplomacia es el instrumento de ejecución de la política exterior y que la política exterior es la acción sobre las condiciones externas en favor del desarrollo interno, hablar de una “diplomacia cultural” nos obligaría a considerar la cultura como pieza estructural del desarrollo económico, político y social del país y, en consecuencia, como un elemento fundamental en el proceso de formulación y ejecución de la política exterior. En México la cultura aún no se asocia con la estructura económica, ni la economía con la producción cultural. Considerar la cultura como pieza estructural del desarrollo económico, político y social del país, querría decir que se la percibe, además de como manifestación estética e idiosincrásica, también como un generador de riqueza y bienestar internas, al nivel y merecedora de los apoyos de todo tipo que le son concedidos a otros rubros –incluso menos significativos económicamente– el aparato productivo del país. Según lo muestra Ernesto Piedras, la aportación de la cultura al pib del país asciende al 6.7 por ciento. Ello quiere decir que la cultura mexicana habrá aportado en 2007 la nada despreciable cantidad de 642 mil 557 millones de pesos, con la derrama de empleos y consumo que eso significa. Otro dato interesante es que en el comercio exterior de México en el año 2000, la cultura le significó al país un ingreso de 22 mil 205 millones de pesos, equivalentes al 13.36 por ciento de las exportaciones mexicanas de ese año. Como referencia comparativa de esos datos, bástenos señalar que la industria del calzado aporta al pib el 0.22 por ciento y que en 2004 la venta de autopartes constituyó el 21 por ciento exportaciones nacionales. Si esa es la dimensión económica de la cultura en México, sin estar considerada como parte del proceso productivo del país y tras haber desmantelado nuestra industria cinematográfica, quebrado nuestras distribuidoras de películas y fortalecido el monopolio televisivo y radiofónico sin ser capaces de producir más del 5 por ciento de nuestra propia oferta en pantalla; si ese es el poder económico de nuestra cultura ahora que debemos pagar a las grandes transnacionales discográficas los derechos de reproducción de las canciones y melodías mexicanas por excelencia y que, de ser uno de los polos editoriales en lengua castellana, nos hemos convertido en el principal importador de libros españoles, podemos imaginar lo que podría ser el sector cultural mexicano en un esquema distinto. El beneficio sería para todos: creadores, gobierno, empresas y, por supuesto, la política exterior. En el mundo contemporáneo la cultura es hoy, junto con la industria militar, la biotecnología, la informática y la educación, un campo estratégico. En el México de hoy la cultura posee un alto valor simbólico, pero no hemos atinado a conferirle el altísimo valor estratégico nacional e internacional que le es propio. La doble naturaleza de los productos culturales, esto es, el ser una mercancía, pero además tener el poder de condicionar la manera en que el público receptor construye su concepto del mundo, nos debería obligar a concebir la cultura como un ámbito de primordial importancia para influir en el entorno internacional, así como para impulsar la generación de riqueza y bienestar social al interior del país. Ello supondría, entre otras cosas, la necesidad de que los funcionarios gubernamentales formados en las disciplinas económicas perciban la relevancia estratégica de la cultura, y que la comunidad artística e intelectual viese en la economía y en el comercio una ventana de oportunidad igualmente estratégica y conveniente para sus propios intereses. A partir de ello, podríamos pensar en la acción cultural como una verdadera diplomacia, por definición de Estado, y ya no como una diversidad de estrategias de difusión irremediablemente sujetas a las contingencias coyunturales de cada gobierno. Integrada en un esquema semejante, la cultura se convertiría en la punta de lanza de un proyecto más amplio que, sin dejar de considerarla en sí misma, la haría el vehículo de objetivos específicos económicos, industriales, financieros y políticos en favor de México. Una vez ubicada como elemento importante en dirección de un fin político en una región determinada y presentada de manera ad hoc a la idiosincrasia de la región objetivo, el apoyo a la cultura tendría todo el sentido para los consorcios industriales mexicanos y para los especialistas gubernamentales que articulan el presupuesto federal. Entonces sí podríamos integrar un Servicio Cultural al interior del Servicio Exterior Mexicano o dar viabilidad a lo que en el sexenio del presidente Vicente Fox se llamó Instituto México. El diplomático profesional vería en el ámbito cultural una avenida de desarrollo profesional, porque la cultura sería el cruce de los caminos económico y político. Finalmente, el creador pasaría menos apuros para obtener el financiamiento indispensable para llevar a cabo sus proyectos. En fin, las posibilidades serían múltiples. No hay país con verdadera influencia en el mundo contemporáneo que no posea una industria cultural poderosa, en la medida en que la cultura representa un activo estratégico en lo político, lo económico y lo social. La articulación entre las políticas educativa, económica, comercial, financiera, cultural y exterior conforma una estrategia cuidadosamente planeada y ejecutada que, en última instancia, redunda en cohesión social, desarrollo económico, expansión comercial e influencia política internacional. Sin esa base no hay diplomacia cultural posible. |
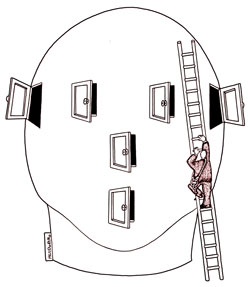 Posteriormente, en la década de 1940, el uso recurrente y lucrativo de los modelos nacionalistas desembocó en estereotipos determinados por las conveniencias políticas del momento. Así, por ejemplo, como lo muestra Ricardo Pérez Montfort, el encumbramiento del esquema musical propio del centro occidente del país, tuvo su origen en la conveniencia de halagar el orgullo regional del presidente Cárdenas. La inclusión de Estados Unidos en la segunda guerra mundial, abrió un amplio campo de maniobra a la naciente industria cultural mexicana. Sobrevino entonces la expansión del estereotipo mexicano en el mundo, principalmente a través de la distribución exhaustiva de la producción cinematográfica mexicana y del desarrollo de la radio. Entonces Jorge Negrete fue capaz de, literalmente, conmocionar Santiago de Chile o, como sucede hoy en día con el rockero irlandés Bono, de tener acceso a mandatarios y ministros del continente. Incluso Brasil se rindió a nuestro embate cultural, baste recordar la infaltable temporada anual de Pedro Vargas en el Casino de la Urca en Río de Janeiro y su compadrazgo con el presidente Getúlio Vargas.
Posteriormente, en la década de 1940, el uso recurrente y lucrativo de los modelos nacionalistas desembocó en estereotipos determinados por las conveniencias políticas del momento. Así, por ejemplo, como lo muestra Ricardo Pérez Montfort, el encumbramiento del esquema musical propio del centro occidente del país, tuvo su origen en la conveniencia de halagar el orgullo regional del presidente Cárdenas. La inclusión de Estados Unidos en la segunda guerra mundial, abrió un amplio campo de maniobra a la naciente industria cultural mexicana. Sobrevino entonces la expansión del estereotipo mexicano en el mundo, principalmente a través de la distribución exhaustiva de la producción cinematográfica mexicana y del desarrollo de la radio. Entonces Jorge Negrete fue capaz de, literalmente, conmocionar Santiago de Chile o, como sucede hoy en día con el rockero irlandés Bono, de tener acceso a mandatarios y ministros del continente. Incluso Brasil se rindió a nuestro embate cultural, baste recordar la infaltable temporada anual de Pedro Vargas en el Casino de la Urca en Río de Janeiro y su compadrazgo con el presidente Getúlio Vargas.