|
Portada
Presentación
Bazar de asombros
HUGO GUTIÉRREZ VEGA
Legislar la cultura
VIANKA R. SANTANA
Teatro en Bogotá
JHON ALEXANDER RODRÍGUEZ
La (otra) selección alemana
ESTHER ANDRADI
Cartas a Hitler: historia epistolar de la infamia
RICARDO BADA
Adicciones y violencia
del siglo
RICARDO VENEGAS Entrevista con SANTIAGO GENOVÉS
Leer
Columnas:
La Casa Sosegada
JAVIER SICILIA
Las Rayas de la Cebra
VERÓNICA MURGUíA
Bemol Sostenido
ALONSO ARREOLA
Cinexcusas
LUIS TOVAR
Corporal
MANUEL STEPHENS
El Mono de Alambre
NOÉ MORALES MUÑOZ
Cabezalcubo
JORGE MOCH
Mentiras Transparentes
FELIPE GARRIDO
Al Vuelo
ROGELIO GUEDEA
Directorio
Núm. anteriores
[email protected]
|
|
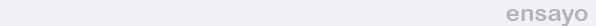
Cartas a Hitler:
historia epistolar de la infamia
Ricardo Bada
 A finales del año pasado apareció en Alemania Cartas a Hitler– antologadas por Henrik Eberle (Gustav Lübbe Verlag, Bergisch Gladbach 2007)–, libro de 434 páginas de texto, amén de los registros y apéndices correspondientes. El volumen contiene una selección mínima de las cartas que recibió Hitler como correo privado, desde que inició su carrera política hasta que se suicidó en el búnker de la Cancillería, en Berlín, el 30 de abril de 1945: leerlo resulta una dura prueba para el estómago, aunque –¡quién sabe!– tal vez sea un purgante benéfico. A finales del año pasado apareció en Alemania Cartas a Hitler– antologadas por Henrik Eberle (Gustav Lübbe Verlag, Bergisch Gladbach 2007)–, libro de 434 páginas de texto, amén de los registros y apéndices correspondientes. El volumen contiene una selección mínima de las cartas que recibió Hitler como correo privado, desde que inició su carrera política hasta que se suicidó en el búnker de la Cancillería, en Berlín, el 30 de abril de 1945: leerlo resulta una dura prueba para el estómago, aunque –¡quién sabe!– tal vez sea un purgante benéfico.
El autor del libro, el historiador alemán Henrik Eberle, es un acreditado experto en la vida del cabo con el bigotito plagiado a Charlie Chaplin, y rastreando material para su biografía del mismo vino a descubrir el archivo especial del Ministerio ruso de la Defensa, en la Ulitza Makarowa de Moscú. En él, entre otros tesoros historiográficos, se encuentra el depósito de los legajos con la correspondencia privada de Hitler, confiscados en Berlín por una de las así llamadas “comisiones de trofeos”, transparente eufemismo de las unidades que, sin andarnos por las ramas, podemos decir que se dedicaban a requisar el botín de guerra.
Dichas comisiones las integraban especialistas en historia, arte, ciencias (también había en ellas periodistas), y fueron implementadas por el ejército soviético, en su avance imparable hacia la capital del III Reich, para arramblar con cuanto material de valor encontraban a su paso. Hoy en día, más de seis décadas después del final de aquella guerra, por lo menos las cartas del pueblo alemán a su Führer son accesibles al estudio de los investigadores.
Las de 1925 caben en un solo archivador. De enero a abril del '33 (con Hitler como canciller desde el 30/ I) fueron más de 3 mil. En 1934 debieron ser no menos de 12 mil, y de 1941, en el cenit de su poder y de la expansión alemana en Europa, se conservan más de 10 mil. Pero acaso sea más relevante saber que el 20/IV/19 45, en su último cumpleaños, arrinconado y derrotado en el búnker de la Cancillería, y sólo diez días antes de su postrera cobardía, aún le felicitaron por carta unas cien personas. El autor de este libro comenta en su prólogo: “Sólo el hecho de que se escribieran miles de estas cartas, demuestra una confianza en el gobierno como no la hubo antes ni la volvió a haber después.”
El tenor de la correspondencia es muy variado, pero se aprecian en él dos líneas principales: las cartas que fueron enviadas ex abundantia cordis, expresando la admiración y la sumisión fanáticas al Mesías del pueblo alemán, y las que tuvieron como meta conseguir algún favor del poder: desde una foto con autógrafo del Führer bienamado, hasta una participación en el botín incautado a los judíos y los polacos. Entre otros, este último fue el caso, documentado en el libro, del príncipe Friedrich Christian zu Schaumburg-Lippe.
La nobleza, dicho sea de paso, mantuvo una relación semifascinada con el plebeyo austríaco. Valga como botón de muestra de una devoción que llegaba a extremos de novela de Corín Tellado, esta epístola de una aristócrata alemana residente en Alejandría, Egipto:
Herr Hitler, no tengo en claro cómo debo empezar esta carta. Largos, largos años de difíciles experiencias, de tormentos y preocupaciones humanas, de desconocimiento de mí misma, de búsqueda de algo nuevo, todo ello ha pasado de golpe en el instante en que he comprendido que lo tengo a usted, Herr Hitler. Sé que usted es una grande y poderosa personalidad, y yo sólo una mujer sin importancia, que vive en un lejano país extranjero, del que quizás no podré alejarme, pero debe comprenderme. ¡Cuán grande es la felicidad si se encuentra de pronto la meta de la vida, si de pronto un rayo de luz clara penetra las nubes tenebrosas y se vuelve más y más clara! Así conmigo : todo está tan iluminado por un gran amor, el amor a mi Führer, a mi maestro, que a veces quisiera morir teniendo su imagen ante mí, para que no pueda ver más nada que no sea usted. Le escribo no como canciller de un poderoso imperio –quizás no tengo derecho a ello–, le escribo sencillamente a un ser humano que me es querido y que siempre lo será hasta el fin de mi vida. No sé si usted cree en la mística, en algo superior que nos rodea y permanece invisible y que sólo se puede sentir. Yo creo en ello, siempre creí en ello y siempre creeré en ello. Sé que hay algo en el mundo que vincula mi vida con la suya.
¡Dios mío, que no pueda yo sacrificar mi vida por usted, a pesar de que mi mayor felicidad sería morir por usted, por su doctrina, por sus ideas, mi Führer , mi noble caballero, mi Dios!
Es muy posible que estas líneas no le alcancen nunca, Herr Hitler, pero no me arrepiento de escribir esta carta. En estos instantes experimento una alegría tan maravillosa, una seguridad y una paz tales en mi lucha moral, que hasta en ellas encuentro mi felicidad.
No tengo otro Dios que usted, y ningún otro Evangelio que su doctrina.
Suya hasta la muerte,
Baronesa Else Hagen von Kilvein.
El antólogo practica la lógica discreción de no transcribir sino las iniciales de los apellidos de los niños que le escribieron a Hitler, y fueron muchos, y muchos de ellos deben de vivir todavía y se podrían avergonzar de ver impreso lo que escribieron. Es una medida loable desde el punto de vista ético, sobre todo porque lo que importa en este caso es el pecado y no el pecador, pero aún más porque la anonimización de los remitentes no logra esconder una evidencia inocultable: que si los niños alemanes amaban al Führer de la manera que lo hacían, hasta el punto de llamarle Onkel (tío), es porque reflejaban sin saberlo el amor que por él sentían sus padres, sus familias.
No de otro modo se explica la orgullosa carta que el 1 de marzo del '43 le envía a Hitler la familia Fessler, de Mannheim, para informar alborozada que la pequeña Rita, la menor de cinco hermanos, cuando se le muestra una foto del Führer, alza su bracito haciendo el saludo nazi. Nota bene para explicar lo del orgullo: esa pequeña Rita contaba diez meses (repito: meses) de edad.
Lamento no disponer del espacio necesario para entrar en detalles acerca de la profusión de poemas vomitivos dedicados a Hitler por sus improvisados Píndaros, alguno de los cuales se atrevió incluso a intentar un refinado acróstico. Tampoco para hacer una lista más o menos exhaustiva de las profesiones de los corresponsales, aun cuando pueda precisar que todo un cura misacantano le escribió para decirle que en su primera misa, y en la del día cumpleaños del Führer, le había impetrado a Dios que derramara Su Bendición sobre tan augusta obra (la de Hitler). Así como también registro la carta de Bertha Benz, viuda del fundador de la Mercedes, agradeciéndole que le hubiese enviado una foto con autógrafo. Corresponsal hubo que le transfirió una herencia recibida. Y en fin, si pienso que hasta Lehár –el compositor de La viuda alegre– no tuvo empacho en mandarle un mensaje de profundo agradecimiento por su “cordial fomento de las Artes”, y que alguien como Charlie Rivel –el payaso más célebre en el país– le deseaba en 1943 “salud, fuerza y energía” para conseguir la victoria definitiva (den Endsieg), me parece que con este corte transversal ya podría bastar.
Faltaría mencionar sin embargo tres casos ejemplares que he subrayado durante la lectura del libro.
El primero de ellos es que el ardor y el fanatismo pro Hitler son acusadamente nauseabundos entre los alemanes y los austríacos que vivían en el extranjero. Los simpatizantes nazis de Argentina votaron en un ochenta por ciento a favor de la anexión de Austria, y enviaron a Berlín sus listas encuadernadas en un libro, con esta única y expresiva dirección: “ Ein Volk, ein Reich, ein Führer [Un pueblo, un Imperio, un Führer ]”. Y en fecha tan temprana como 1932, existía en Mallorca una organización que se autodenominaba Baluarte Palma del Partido Nacional Socialista Alemán, la cual felicitaba a Hitler en el día de su cumpleaños “con fieles saludos alemanes. Un vigoroso Sieg Heil! por nuestro Führer .”
 Ilustraciones de Víctor Garrido
Ilustraciones de Víctor Garrido |
El segundo de mis casos ejemplares lo protagoniza el compositor y director austríaco Franz Ippisch, quien el 6/ iv/ 1938, en vísperas del plebiscito que sancionaría la anexión de su país al Tercer Reich, le escribe a Hitler. Y le cuenta que quedó huérfano de padre a los veintiún años, siendo el menor de ocho hermanos, y que a no ser por la generosa ayuda de un matrimonio judío de Viena, nunca hubiese podido concluir sus estudios en el Conservatorio; que se casó civilmente con la única hija de dicho matrimonio, y luego, convertida ya ella al catolicismo, también lo hizo por la Iglesia, y que desde entonces “ha sido una esposa fiel, una camarada magnífica en todas las situaciones difíciles de la vida, y siempre, con prescindencia del defecto congénito de su ascendencia semítica, se ha acreditado como una honrada mujer alemana.” Por todo lo cual se siente hondamente consternado ante el hecho de que su esposa, marcada como judía, no pueda tomar parte en ese plebiscito, razón que le hace arrojarse a sus pies, “mi Führer, el más generoso y noble de los hombres, y suplicarle: borre usted la ignominia no culpable de la ascendencia judía de mi esposa, para que también pueda votar el 10 de abril. Gracias a ello conseguirá en la persona de mi esposa y mis descendientes unos fieles y entusiastas seguidores, que le bendecirán por ello toda la vida.”
Franz Ippisch se vio obligado a emigrar ese mismo 1938, y lo hizo a Guatemala, donde murió veinte años más tarde sin haber vuelto nunca más a su patria, pero habiendo rescatado para el patrimonio musical universal la Sinfonía Cívica, de José Eulalio Samayoa, uno de los compositores latinoamericanos pioneros en el campo de la música sinfónica.
Y el tercer caso ejemplar que no quiero dejarme en el tintero, es que entre el inmenso epistolario también hubo, aunque pocas, algunas cartas de protesta, y que las más decididas e inquebrantables fueron las de los testigos de Jehová. De sus 30 mil miembros alemanes, al menos 12 mil perecieron gaseados en los campos de exterminio, o guillotinados en prisión. Opina Eberle: “Si consideramos los millones de víctimas del régimen nazi, esta cifra resulta exigua, pero es el testimonio de un acto de autoafirmación colectivo y sin compromisos, que merece respeto.” Así es.
La lectura de estas Cartas a Hitler es en sumo grado aleccionadora para alguien como yo, que creció en la más pura y dura etapa del primer franquismo, cuando todavía se seguían dictando y cumpliendo sentencias de muerte contra republicanos. Cuando (como sucedía con la hermana de Hitler) muchas familias desesperadas recurrían a la visita humillante al Pardo, donde residía el Caudillo de España por la gracia de Dios, paladín de Occidente, vencedor de la Cruzada, y Generalísimo de los ejércitos de tierra, mar y aire; y allí, en El Pardo, esas familias –las que obtenían el favor– se postraban ante la hija aún niña del inferiocre dictador, en la ingenua fe de que su intercesión ante el padre podría cambiar la sentencia de muerte que las dejaría viudas y huérfanos. [El escritor español Antonio Martínez Menchén narró en tres densas páginas de su novela pro patria mori, allá por 1980, la esperpéntica ceremonia].
Casi cuarenta años fueron los que Franco gobernó España. Teniendo en cuenta que la fiebre epistolar de los españoles no es tan amarilla como la de los alemanes, difícil será que Franco haya recibido un volumen de correo privado homologable al de Hitler. Pero pueden estar seguros de que lo recibió... con la única excepción de cartas como aquella de la enamorada baronesa –las españolas no son tan masoquistas.
Lo que me pregunto es dónde se hallarán esos archivos. Así como también dónde estarán los archivos equivalentes de Trujillo, de Somoza, de Pinochet, para no hablar de los de Evita, a quien los descamisados adoraban como a un ídolo, en el sentido religioso del término. ¡Qué interesantísima tarea (preñadísima, diría Unamuno) para los historiadores de nuestros países, desempolvar esos archivos y dar a luz unas antologías nacionales de cada historia epistolar de la infamia!
|


 A finales del año pasado apareció en Alemania Cartas a Hitler– antologadas por Henrik Eberle (Gustav Lübbe Verlag, Bergisch Gladbach 2007)–, libro de 434 páginas de texto, amén de los registros y apéndices correspondientes. El volumen contiene una selección mínima de las cartas que recibió Hitler como correo privado, desde que inició su carrera política hasta que se suicidó en el búnker de la Cancillería, en Berlín, el 30 de abril de 1945: leerlo resulta una dura prueba para el estómago, aunque –¡quién sabe!– tal vez sea un purgante benéfico.
A finales del año pasado apareció en Alemania Cartas a Hitler– antologadas por Henrik Eberle (Gustav Lübbe Verlag, Bergisch Gladbach 2007)–, libro de 434 páginas de texto, amén de los registros y apéndices correspondientes. El volumen contiene una selección mínima de las cartas que recibió Hitler como correo privado, desde que inició su carrera política hasta que se suicidó en el búnker de la Cancillería, en Berlín, el 30 de abril de 1945: leerlo resulta una dura prueba para el estómago, aunque –¡quién sabe!– tal vez sea un purgante benéfico.