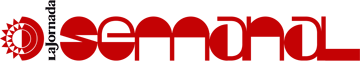 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 13 de abril de 2008 Num: 684 |
|
Bazar de asombros Christopher Something Viaje Un mundo hermenéutico Saint John Neumann Carlos Pellicer, cantor perdurable La “ciencia” contra el cambio climático Columnas: |
Ana García Bergua La cofradía de la santa CubetaHace poco, de camino al dentista, mi marido y yo nos estacionamos frente a una lonchería. En el momento en que nos bajábamos del auto de ustedes, salió del establecimiento una señora muy airada con un par de cubetas. Nos dijo que debía llegar el camión del gas, que era para los clientes –pues pague por un sitio para los clientes, pensaba yo–, y otro sinfín de razones muy prácticas, pero que culminaban todas en que no nos podíamos estacionar en ese sitio público, aunque perteneciente a la señora por apropiación. La verdad es que me alteré –ya iba bastante escamada con lo del dentista– y algo dije sobre el espacio público que mi esposo interrumpió. “Vámonos –me dijo–, ya tranquilízate, no tienes por qué decir nada.” Es un sabio, la verdad. La cosa fue que dejamos el auto enfrente de la lonchería como si no oyéramos, poniendo caras de totem. La verdad es que esto de las cubetas ya es un desastre. Es parte de la cultura del apartado. Es como una pesadilla: uno va en su automóvil a cualquier barrio de cualquier colonia de nuestra ciudad. Cuando llega, encuentra que las aceras están llenas de coches estacionados, menos donde hay entradas a unas casas o unas cubetas y unos señores que, armados con un trapo rojo, miran hacia otra parte, esperando a quién sabe quién. Uno recorre las calles aledañas poniendo muchísima atención, buscando un pequeño lugar donde estacionar el auto, pero todo está lleno de lo mismo, coches, cubetas, a veces incluso piedras y tablones de madera, como si fueran las barricadas de alguna revolución. Conforme busca, se va alejando de su destino y las cuadras siguen llenas, ahora nada más de cubetas y cubetas. Continua uno buscando dónde estacionarse y, de repente, se da cuenta de que no ha hecho sino regresar a su casa, donde, a la puerta, lo esperan unas cubetas que no lo dejan entrar. Sólo nos falta encontrarnos al (o la) cónyuge con una cubeta en la cabeza y otra señora o señor diciendo que está apartado.
Yo entiendo que de algo tiene que vivir la gente. Como me dijo una vez un revendedor en un teatro: “Y diga que estoy trabajando, me podría dedicar a robar.” Pero me parece igual de prepotente y contrario a la ley del libre tránsito lo de las cubetitas que las plumas que pone la gente de las colonias residenciales para cerrar calles. En este asunto, pareciera que el hecho de que un espacio sea público quiere decir que uno puede apropiárselo para ganarse una lana: los “viene-viene” apartan para que uno deba pagar por estacionarse; los restauranteros atraen clientela con los famosos valet parking –ese nombre que es de una cursilería inenarrable– los cuales, salvo que cuenten con un lugar donde guardar los coches, cobran por el espacio que le roban al automovilista, digamos, promedio, y también lo apartan con esas cubetas que todos respetamos, presos de temor místico. Lo cierto es que el espacio que cuidan aquellas cubetas nunca es para uno. Yo he llegado a pensar que es para las personas verdaderamente importantes, pues todos sentimos hacia las cubetas temor y temblor. No he visto jamás a nadie que quite una cubeta y se estacione, valiéndose del hecho de que la calle es pública y nadie se la debería apropiar. A veces pienso que todos podríamos protegernos con ellas del resto de la humanidad. Las chicas, si quieren ser molestadas, pueden llevar cubeta en lugar de bolsa: nadie se les acercará. Los políticos, que son tan aprensivos, cuando deseen ir a la Cámara de Diputados, o a una plaza pública cualquiera a decir un discurso o recitar un poema, sin que nadie los interpele ni roce su augusta persona, lo que deberían hacer es rodearse de unas cubetas vueltas de cabeza, o mejor aún, llenas de cemento y con un tubo incrustado. Unas rayas amarillas y ya está, protección total. Cuál Estado Mayor Presidencial, cuáles guaruras, con lo caros que deben estar a estas alturas: unas cubetitas y listo. Ni quién se atreva a quitarlas. |

 El caso es que ya de regreso al auto, el ánimo vencido por el tratamiento dental, me imaginé que lo encontraríamos cubierto de guano, por decir lo menos, picoteado y atacado como por una manada de gansos salvajes, pero nada había ocurrido. Eso sí: en cuanto abandonamos el espacio, las cubetitas aparecieron como por arte de magia. Pero lo cierto es que no dejó de maravillarme el haber llegado en el momento anterior a la cubeta, la Era Pre-Cubeta de ese pedazo de acera, que durante todo el día sería un espacio inaccesible para cualquier automovilista, digamos, promedio.
El caso es que ya de regreso al auto, el ánimo vencido por el tratamiento dental, me imaginé que lo encontraríamos cubierto de guano, por decir lo menos, picoteado y atacado como por una manada de gansos salvajes, pero nada había ocurrido. Eso sí: en cuanto abandonamos el espacio, las cubetitas aparecieron como por arte de magia. Pero lo cierto es que no dejó de maravillarme el haber llegado en el momento anterior a la cubeta, la Era Pre-Cubeta de ese pedazo de acera, que durante todo el día sería un espacio inaccesible para cualquier automovilista, digamos, promedio.