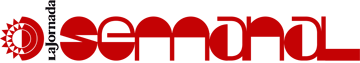 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 18 de enero de 2009 Num: 724 |
|
Bazar de asombros La autobiografía lectora de Michèle Petit Excepto las cigarras El palacio no nacional Vida y locura de Ken Kesey El paraíso inocente de Subiela Columnas: |
Vida y locura de
|
 Ken Kesey muestra la edición original de 1963 de One Flew Over the Cuckoo's Nest. Abril de 2001. Foto: Jack Smith |
Vi y amé la versión en cine antes de leer a Kesey. Todo lo de Forman es cine del mejor y Atrapado sin salida resulta una de sus obras maestras, aunque sea cierto que la novela ha sido traicionada. El personaje de McMurphy no es criatura de Kesey, pero, como diría Hegel, peor para la novela. La leí mucho después, cuando ya había aprendido a amar los libros del autor, y me hallé envuelto en otra ronda de la misma historia contada en un lenguaje diferente, mucho más íntimo, más interior al mundo que se cuenta, pleno de significados políticos muy radicales. En efecto, nada que ver con Nicholson y su gesticulación. Entendí la rabia de Kesey, la dignidad lastimada de su posición y su disgusto. Conocía y admiraba sus aventuras como activista y provocador, realizaciones de una especie de política dadaísta plena de vitalidad y sentido del humor.
Un artículo de The New York Times señalaba hace poco que Kesey debe su fama principalmente a un libro que no escribió y a una película que no vio. En efecto, Tom Wolfe publicó en 1968 “The Electric Kool-Aid Acid Test”, un largo reportaje del género new journalism centrado en la tripulación y los pasajeros del autobús Furthur conducido por Neal Cassady y capitaneado por Kesey, que lo volvió celebridad contracultural como líder público de los Merry Pranksters, quizá la pandilla de hippies más articulada de la historia. Prankster significa bromista, pero también bufón y fingidor, y los miembros de la tribu seguían el modelo del payaso de los indios estadunidenses, algo así como el huehuenche de los pueblos de México.
Ken Kesey es un autor fácil de amar por su sencillez lúcida. No quiso hacer carrera de hombre de letras, pero rechazó también la pose de icono contracultural. Le costaba trabajo escribir; sus novelas son de construcción laboriosa, y siempre prefirió el relato improvisado en voz alta junto a una hoguera a la tarea de componer narraciones sobre una página. Tiene varios libros en colaboración y gustaba de proyectos literarios colectivos: editó con Paul Krassner (1971) el primer Whole Earth Catalog, hizo varias antologías donde entretejía sus relatos y otros documentos, promovió una revista de contracultura literaria. Su última novela, Last Go Round, fue escrita con Ken Babbs, su colega prankster, vecino y cómplice más asiduo.
 Ken Kesey posando en abril de1997 en Springfield, Oregon, junto al autobús Further. Foto: Jeff Barnard |
Kesey sintió en cuerpo y alma la derrota de la revolución social de los años sesenta. La muerte de Neal Cassady, acaecida en San Miguel de Allende en febrero de 1968, le trajo el mensaje inequívoco de la última catástrofe, el inicio de una interminable noche oscura del alma del mundo tras las breves iluminaciones psicoquímicas de los flower children. Puesto que el mundo pertenece a la policía, como injusticia poética observemos que, a fin de cuentas, fueron agentes de la CIA quienes primeramente introdu jeron al escritor al LSD, en los experimentos que durante tantos años efectuaron en Estados Unidos dentro de hospitales y universidades. La revelación inicial del ácido lisérgico que recibió Kesey en ese primer “viaje” fue no confiar en el hombre que administraba la droga en el consultorio –pagaba 25 dólares a cada voluntario que se sometía a la prueba– y dio las respuestas más vagas posible a sus preguntas. Al poco tiempo solicitó y obtuvo empleo en ese mismo hospital, donde concibió y escribió One Flew over the Cuckoo’s Nest, una de cuyas claves es el encuentro con los estados mentales alterados del autor.
Años después, en 1986, Kesey volvió al tema de los locos. Demon Box es un libro que recoge una serie de escritos sueltos: artículos, cuentos, memorias, ensayos. Así se nombra también el texto que cierra el libro, “Caja del demonio”: un viaje a Disney World, a un congreso de fabricantes de neurofármacos, en el cual se evoca la señera presencia de Fritz Perls y se relatan sus parábolas sobre el demonio de Maxwell en la caja cerrada y dividida de la psique del hombre moderno. Empieza y termina en el manicomio que fue usado para filmar la película, cuyos administradores han invitado al autor. La única razón por la que Kesey acude a semejante evento, patrocinado por los grandes laboratorios, es que el programa anuncia al doctor Perls como conferencista. Los pormenores, sagazmente observados, del viaje al mundo de Disney en la Florida, se entretejen con un minucioso flashback de una visita de los pranksters a Esalen dos décadas antes, donde Kesey participa en una concurrida e iluminadora gestalt de Perls, celebrada al desnudo en un tanque de agua caliente en medio de los bosques de Big Sur, California.
“Demon Box” es uno de los mejores ensayos que he leído sobre la locura. Tiene el vuelo poético del alma que es característico de los momentos más entrañables de la escritura de Kesey. Concluye con una visión suspendida entre el manicomio y Disney World, donde le es revelado al autor que los sistemas abiertos, incluyendo la locura, son los únicos que escapan al destino de la entropía, el estado final de caos frío al que la segunda ley de la termodinámica condena al universo.
 Ken Kesey, en la Miami Bookfair International, 1984 |
Los otros textos del libro incluyen varios episodios de la vida de Kesey en la granja, un par de narraciones sobre viajes, uno a Egipto y otro a China, y un cuento para niños, que luego formará parte de su tercera novela, Sailor Song, de 1992, una larga, sabrosa y complicada construcción narrativa sobre el fin del mundo, situada en la Alaska de un futuro más o menos próximo. El impulso libertario ha decidido el destino más o menos trágico del protagonista, el leitmotiv de toda la obra keseyana, desde One Flew over the Cuckoo’s Nest.
Su propia vida no tardó en imitar al arte: fue como una de sus narraciones. En 1966, perseguido por el FBI, Kesey cruzó la fron tera e ingresó a México, bajando por la costa del Pacífico, apenas salvándose de varios encuentros con policías mexicanos y estadunidenses. Se detuvo en Mazatlán, Puerto Vallarta y más largamente en Manzanillo, donde lo alcanzaron sucesivamente su esposa Faye y sus tres hijos, varios camaradas de los Merry Pranksters, Neal Cassady, otros amigos, todos fugitivos libertarios del LSD, y Mountain Girl, que vino a parir el fruto de su vientre y los amores de Kesey en esa orilla del paraíso: fue niña y se llamó Sunshine. El episodio está narrado en diversas memorias por varios de sus muchos actores, pero en todo caso hay que seguir al autor: Ken Kesey’s Garage Sale (1973) contiene el capítulo Over the Border, donde Kesey aparece como su acostumbrado alter ego, “Devlin Deboree”, y Manzanillo se llama “Puerto Sancto”.
Ahí por donde pasaban, los pran ksters y otras máscaras de ese carnaval dionisiaco hippie tenían la costumbre de ir regalando a manos llenas Orange Sunshine y sobre todo Purple Ligh tning, presentaciones límpidas de LSD fabricadas en los laboratorios clandestinos de “the Bear”, en Berkeley: fue así como decenas de miles de “viajes” ingresaron al país como divisa espiritual y motivaron no pocas conversiones de mís ticos por un día. Eran los benditos tiempos en que el LSD se arrojaba como confeti desde globos, o se ofrecía gratuitamente como refresco en las “pruebas ácidas” de San Francisco. El alcaloide era sencillo de fabricar si se tenía la materia prima, que por otra parte era barata y rendía miles de dosis por gramo.
 Kesey posando junto al Further y los Merry Pranksters Foto tomada de: the60s.narod.ru |
La ineficacia económica del ácido lisérgico, desde la perspectiva de las corporaciones, fue sin duda un aliciente más para añadirlo a la infame lista de sustancias prohibidas el 6 de junio de 1966. El medicamento, sintetizado por Albert Hoffman para los laboratorios Sandoz, que fue utilizado como enteógeno en rituales de la Antigüedad clásica en la forma de un hongo del centeno –claviceps purpurea– mezclado en el pan, y que la rebelión hippie de los años sesenta consagró como alimento sacramental, se agregó a la categoría que por mal nombre lleva el de “narcóticos”. Súbitamente, las travesuras de Kesey y los pranksters se habían vuelto actos criminales.
Kesey sentía el cerco cerrarse poco a poco y a fin de cuentas regresó a Estados Unidos, donde enseguida fue arrestado por posesión y consumo de marihuana. Recibió sentencia de cárcel, que cumplió resignadamente durante cinco meses. Ahí, como en Manzanillo, recordaba el pueblo de su niñez, la granja del padre, en el Oregon frío y lluvioso, y tan pronto obtuvo su libertad adquirió una propiedad rural en esos territorios, adonde se fue a vivir el resto de sus días. Años después, el camión psicodélico Furthur se estacionó para siempre en los espacios de la granja, donde aún permanece.
En marzo de 1987, los académicos de la Universidad de California en Berkeley se propusieron celebrar unas jornadas en conmemoración del Love- In de veinte años atrás, e invitaron a Ken Kesey, entre otros, a una serie de charlas y paneles que se celebrarían en el Palace of Fine Arts de San Francisco. Aprovechando una residencia extraoficial en el departamento de fotografía de la Universidad, me las arreglé para participar como fotógrafo del evento.
 Foto tomada de: www.halfmoonbaymemories.com |
Organicé una cuidadosa cacería de Kesey y también acudí a cubrir todas las jornadas, en las que participaban personajes como Benjamín Spock, Country Joe, Timothy Leary, Chet Helms, Diedra English, Abbie Hoffman y muchos otros. Puse un cartel que rezaba no stopping a la salida del camerino donde Kesey estaba encerrado haciendo una entrevista para la televisión, con la idea de que el escritor lo usara para la foto que quería tomarle. Llegado el momento, me vi envuelto en un enjambre de fotógrafos y todos juntos hicimos mi foto tan pronto Kesey, siempre amable, aceptó posar. Perseveré, como es natural, y logré capturas memorables, como el mágico encuentro entre Ken Kesey y un estroboscópico Tim Leary. Un tesoro inesperado fue la foto del novelista Tom Robbins, de quien he apreciado sobre todo su novela Still-life with Woodpecker. Su libro más célebre es Even Cowgirls Get the Blues (1976), una farsa feminista menos agradable. Sin duda, Robbins fue el más lúcido y parco de todo el simposio sesentero, el único que finalmente mencionó la cuerda en la casa del ahorcado: “Los sesentas, el lovein, todo eso ¿acaso no se trataba principalmente de drogas?”
Terminado el evento, los seguí en la calle, no sé por qué, aunque percibía que Kesey se sentía algo paranoico, tal vez por algún eco de sus recuerdos mexicanos. Yo quería decirle algo sobre su obra que nunca acerté a enunciar. Neciamente, me apegué al necio rol del paparazzo. Cosas del oficio. Venciendo la timidez, le agradecí la delicia de su obra, así como las buenas acciones que hizo entre los jipitecas, de efectos memorables aunque poco significativos para la contracultura colonial.
 Ken Kesey y Rosemary Leary, 1970 Foto: Robert Altman |
Pensé que tal vez nuestros caminos se volverían a cruzar, pero no será ya en este mundo. Kesey murió a fines de 2001, un tanto inesperadamente, mientras se recuperaba de una intervención quirúrgica al hígado. Fue sepultado apropiadamente en los terrenos de su granja, al lado de la tumba de su hijo Jed y a la vista de la noble ruina del camión International Harvester de 1939. Aunque los funerales se condujeron en la mejor tradición de los pranksters, celebrando la vida del hombre más que lamentando su muerte, la sensación de pérdida resulta abrumadora, pues con él se ha extinguido un tipo literario estadunidense que parece necesario: el del escritor como pensador radical y audaz, desde Whithman y Thoreau hasta Pound. Ken Kesey puso en la escena social de su país la rebelión más ambiciosa del siglo xx, conducida por las bodas químicas con la trascendencia, que proponía un verdadero cambio de conciencia en la cultura occidental. Como siempre, la revolución salió derrotada, pero a los iluminados nadie podrá arrebatarles su visión.
