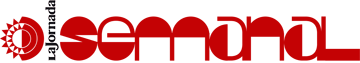 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 4 de noviembre de 2007 Num: 661 |
|
Bazar de asombros El verdadero humor Sensación académica Max Aub: juegos narrativos en Juego de cartas La flor de fuego: Leonora Carrington 90 aniversario Entre Rembrandt Columnas: |
Entre Rembrandt y Van GoghRicardo Bada
Su premisa no puede ser, a primera vista, ni más simple ni más esclarecedora. Basta repasar los nombres de El Bosco (1450?-1516), Frans Hals (1585?-1666), Rembrandt (1606-1669), Vermeer (1632-1675) y Ruisdael (1628?-1682), para comprobar cómo desde aquí se abre un paréntesis histórico que abarca hasta mediados del siglo XIX, cuando a su vez se abre el de una breve biografía, la de Vincent Van Gogh (1853-1890). ¿Y qué hubo en medio, qué se pintó en los Países Bajos entre su sedicente Siglo de Oro, el XVII, y la obra atormentada del pelirrojo que murió pobre y desconocido, y al que luego la ciudad de Ámsterdam le tuvo que dedicar nada menos que todo un museo para nada más que sólo una parte de su obra? Dicho sea en otras palabras: ¿qué pasó pictóricamente hablando, en los Países Bajos, durante el siglo XVIII? La respuesta es esta exposición, que abarca más de cien cuadros de cuarenta artistas de la época comprendida entre 1670 y 1750, y su título no puede ser tampoco ni más claro ni más develador: entre la genialidad contenida y ácrata de Rembrandt y la desmelenada y bohemia de Van Gogh, la pintura devino aristocrática, un período de autosatisfacción y onfalocentrismo burgués, de una burguesía que copiaba los signos exteriores de la nobleza. Sus fondos de retratos son lo menos “holandés” imaginable, siempre parques donde siempre hay estatuas, frisos y jarrones grecolatinos, como en una Arcadia concebida por Potemkin.
Bastaría quizás comparar, con ojo crítico, los dos cuadros dedicados a ese juego de la gallina ciega por el citado Troost y por Francisco de Goya (1746-1828). El neerlandés pinta el suyo un año antes de nacer Goya, ¿y qué pinta?: una escena donde unos burgueses adinerados se han disfrazado de nobles e imitan su gestualidad de un modo casi congelado en el aire. El sordo de Fuendetodos pinta el suyo –honra y ornato del Prado– en un año tan cargado de historia como 1789, menos de medio siglo después, y sus personajes son un prodigio de gracia, ritmo y movimiento. La pincelada suelta de Goya consigue la magia de que parezcan minuciosos los pormenores, pero es pura ilusión de los sentidos. En el cuadro de Troost, por el contrario, la minuciosidad en los detalles ahoga la espontaneidad del conjunto. Por otra parte, y como en muchas otras de las obras expuestas en esta muestra, no podemos reprimir un cierto asombro ante la visible acromegalia de las figuras: por muy proteínico que fuese el régimen alimenticio de los Países Bajos en la época, los personajes retratados más parecen salir algunas veces de las ilustraciones de Gulliver en el país de los gigantes. Esta pintura del siglo XVIII neerlandés es una pintura muy literaria, en la que a cada paso tropezamos con Ovidio y Torcuato Tasso, pero también con una vuelta de tuerca más propia de la pluma que del pincel. Así, Nicolaas Verkolje (1673-1746) nos presenta el rapto de Europa después de que ha tenido lugar (los críticos taurinos dirían “a toro pasado”), y vemos a la ya no doncella Europa adornando los cuernos de su raptor con guirnaldas de flores como si fuera un turista que llega a Tahití. Así también, la Judith de Van der Neer se nos aparece con la espada decapitadora en la mano, pero haciéndose la inocente: “¿Quién? ¿Yo a Holofernes? ¡Tan buen mozo y tan bueno en la cama! ¡Nunca!” Son sólo dos ejemplos. De la nobleza de la pintura puede jactarse de ser la primera gran exposición de un capítulo con frecuencia olvidado del arte de los Países Bajos. Y asimismo tampoco puede negársele una inversión de talento y un derroche de persuasión, vía catálogo, para convencernos de ello. Pero aunque el problema no es si a ese capítulo se olvida con frecuencia o más bien con justicia, tanto para un juicio como para el otro necesitaríamos las pruebas, y en este sentido la muestra juega honestamente con todas las cartas encima de la mesa.
Y encuentro incluso un boccato de cardinali para Colonia, esta ciudad en la que sobrevivo: es el cuadro donde Gerrit Adriaenszoon Berckheyde (1638-1698) consiguió el prodigio de resistir a la tentación y pintar la ciudad sin mostrar su catedral . Chapeau! Capítulo aparte, este sí, merece el espacio dedicado a los bodegones (naturalezas muertas), un género en que los neerlandeses fueron auténticos maestros. Y entre ellos, para empezar, rara avis, una mujer, Rachel Ruytsch (1664-1750), casada con un pintor retratista y madre de diez hijos, que a mi juicio no le debieron dar tanto trabajo, todos ellos juntos, como una sola de sus composiciones florales; Jan van Huysum (1682-1749), que pasa por ser, para los especialistas, el mejor pintor de bodegones con flores en la historia del arte; y el indudable genio entre todos ellos, Adriaen Coorte (1660?-1707), con ese capolavoro que es su manojo de espárragos de 1698, clonado por Manet en 1880. Quiere la dichosa casualidad que los espárragos de Manet sean una de las obras más preciadas del catálogo del Museo Wallraf-Richartz de Colonia, de modo y manera que el visitante de esta muestra holandesa del siglo xviii tuvo aquí, meses atrás, la ocasión de compararlos con los de Coorte. Y enfrentado a ese Manet, recordaba uno también que este cuadro perteneció alguna vez al mayor de los impresionistas alemanes, Max Liebermann, y recordaba asimismo lo que escribió acerca de los motivos pictóricos: “Una remolacha bien pintada es tan buena como una madonna bien pintada.” Así es que antes de abandonar el Museo, rindió homenaje a Coorte, regresando a ver una vez más su manojo de espárragos. |
 La exposición De la nobleza de la pintura , entendiendo “nobleza” en su sentido aristocrático, una muestra vista en Colonia a fines del año pasado, estuvo abierta hasta el 30 de septiembre en Kassel, la ciudad alemana donde se celebra la célebre documenta .
La exposición De la nobleza de la pintura , entendiendo “nobleza” en su sentido aristocrático, una muestra vista en Colonia a fines del año pasado, estuvo abierta hasta el 30 de septiembre en Kassel, la ciudad alemana donde se celebra la célebre documenta .  Eglon Hendrik van der Neer (1634?-1703) y Cornelis Troost (1697-1750) son de los pocos que en el fondo de unos paisajes, los de sus cuadros Tobías y el ángel y La gallina ciega, se atreven a mostrarnos, respectivamente, unas vacas y un molino de viento: ¡al fin Holanda!
Eglon Hendrik van der Neer (1634?-1703) y Cornelis Troost (1697-1750) son de los pocos que en el fondo de unos paisajes, los de sus cuadros Tobías y el ángel y La gallina ciega, se atreven a mostrarnos, respectivamente, unas vacas y un molino de viento: ¡al fin Holanda!  Gracias a ella conocemos en detalle una cantidad de obras y de autores ante los cuales por lo general pasamos de largo en los grandes museos donde cuelgan: Caspar Netscher (1635-1684), cuyo Mujer cantando y hombre tocando el laúd, despierta una asociación inmediata con el mejor Vermeer; el buen Adriaen van der Werff (1659-1722), con su paradójica pareja amorosa desnuda acariciándose a plena luz mientras los niños que la observan están escondidos en la oscuridad del follaje; los cuadros artesanales de un Willem van Mieris (1662-1747), que en su precisión detallista se adelantan a la imaginación sin dejarle chance; y los óleos postrubenianos de Gerard de Lairesse (1640-1711), quien fue además un excelente teórico del arte de pintar.
Gracias a ella conocemos en detalle una cantidad de obras y de autores ante los cuales por lo general pasamos de largo en los grandes museos donde cuelgan: Caspar Netscher (1635-1684), cuyo Mujer cantando y hombre tocando el laúd, despierta una asociación inmediata con el mejor Vermeer; el buen Adriaen van der Werff (1659-1722), con su paradójica pareja amorosa desnuda acariciándose a plena luz mientras los niños que la observan están escondidos en la oscuridad del follaje; los cuadros artesanales de un Willem van Mieris (1662-1747), que en su precisión detallista se adelantan a la imaginación sin dejarle chance; y los óleos postrubenianos de Gerard de Lairesse (1640-1711), quien fue además un excelente teórico del arte de pintar.