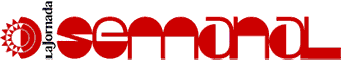 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 15 de abril de 2007 Num: 632 |
|
Bazar de asombros Para verte en silencio El ángel y el pegaso Me acuesto con mi ego, bien a solas Fuego a la carta Miniserie Scherezada El acompañante Vivir en silencio Inmundo virtual El atentado Mercedes Iturbe Numb Columnas: |
Gustavo OgarrioEl acompañante
No era la primera vez que esto ocurría, quizás antes no se había manifestado con tal fuerza, pero ya había notado que mis emociones se descomponían por breves segundos ante un adiós distraído e informal o ante el alejamiento silencioso de algún interlocutor inesperado. Mi historia de conversador público es larga y sólida. Desde hace algunos años sostengo charlas de mediana y larga duración en los autobuses, cuando por afortunada casualidad coincido con algún pasajero o pasajera amante de la plática informal. Si la conversación lo amerita, me doy el lujo de conceder un cambio de ruta en mis planes del día. Los motivos para iniciar un diálogo son de lo más variado. A veces es algún hecho cercano el que convoca a la indignación o al reconocimiento colectivo y dialogado. En otras ocasiones son los imponderables de la vida cotidiana, como un alza de precio inesperada del pasaje o la falta de pericia y la imprudencia del chofer en turno, lo que puede desatar una profunda reflexión compartida o un intercambio casual de opiniones. Un leve empujón sobre el pasajero de al lado o un pisotón accidental son motivos para una disculpa o para el comentario amable que puede culminar en una breve y amena charla, lo cual no sólo resarce moralmente el insignificante daño, sino que es susceptible de transformarse en el signo azaroso de una futura amistad, de un posible noviazgo o de un amasiato. Esto último nunca me ha sucedido. Sin embargo, conozco historias de amor y complicidades que han empezado gracias a la impertinencia humana. He conversado con desconocidos en el café, en las largas filas del banco, en restaurantes solitarios, en las bancas coloniales de céntricos parques y en algunos hospitales, por mencionar los sitios más frecuentes. Por ejemplo, cuando extrajeron mi próstata, compartí el cuarto con una mujer que sería operada de la vesícula y con un hombre al que le cortarían parte del intestino grueso por una malformación inexplicable. Durante gran parte del día, el cuarto se llenaba de familiares. En ocasiones, yo tenía que intervenir para atender desde mi cama –con mis comentarios, ocurrencias y con el ofrecimiento sincero de mi charla– a los primos, hijos, sobrinos y nietos de mis vecinos de cama. No fueron pocas las veces que terminaba agotado pero satisfecho de haberme sumergido en la complejidad humana en una situación tan desfavorable. Por las noches, las charlas con la mujer de la vesícula y con el hombre del intestino grueso servían para escapar de la angustia ante el bisturí o para aceptar paulatinamente el hecho de que cualquiera podría morir en la sala de operaciones. No importaba el tema, siempre terminábamos lamentándonos por la dolorosa fragilidad de los seres humanos ante hechos tan rotundos como la enfermedad. Estas conversaciones me dejaron una extraña nostalgia por el mortal aliento de mis días en el hospital. También me gusta hablar con hombres y mujeres madrugadores al pie del local de periódicos, en los momentos previos a la compra del diario matutino o justo cuando me encamino hacia la parada del autobús y veo de reojo los encabezados y las fotos en la primera plana de los otros diarios. No falta la voz anónima que jala mi humanidad, mi voz y mis gestos, hacia el intercambio de un par de comentarios. Si las palabras del hablante en turno logran atraerme o siembran en mí cierta curiosidad, detengo mi paso, finjo una suspensión amable de mi rutina y me quedo unos minutos a esgrimir mis opiniones o a ampliar los frágiles consensos a los que inesperadamente se puede llegar o simplemente a reiterar complicidades básicas sobre asuntos generales, que van de la política a los pormenores del mundo del espectáculo y del futbol, de la religión a problemas cotidianos como el caótico tránsito. En ocasiones de suma empatía, expreso y comparto mi rechazo malediciente por algún nefasto personaje de la vida pública o mi indignación genuinamente humanitaria por alguna guerra o invasión injustificada. Otro detalle. La mayoría de mis interlocutores callejeros conversan conmigo envueltos en cierta distracción que parece molestarles, como si el hecho de conceder unos segundos de su apurada vida los orillara a la frivolidad y al comentario ligero o complaciente, a la falsa sonrisa y al abierto desdén por la palabra ajena. Las conversaciones que nacen en lugares sedentarios tienden con mayor facilidad a la profundidad y muchas veces llegan a ser tan personales y comprometidas que culminan en la confesión imprevista. Al principio, la estela de encuentros ocasionales pasaba para mí desapercibida. Sin embargo, poco a poco logré aislar las palabras, los gestos y las opiniones de mis interlocutores del resto de mi vida y entonces se revelaban como un bello e íntimo paisaje retrospectivo. Debo admitir que no han faltado los sujetos duros y hasta groseros, los que se resistieron a tal acto básico de humanidad y que me han dejado con la palabra en la boca o que han recibido mis inofensivas y disfrazadas invitaciones al diálogo con un odio incomprensible, como si mis palabras hubieran profanado el secreto de sus egoístas y solitarias vidas. Ahora también soy capaz de percibir en todos estos actos una acumulada tristeza, un largo y extraviado adiós, una pequeña y monstruosa burla hacia mi voluntad secreta de poblar el mundo con palabras y anécdotas, hacia el encanto que produce la irrupción amable de una voz desconocida que entra en contacto con otro mundo personal del que poco o nada imagina. lo reitero: nunca había extrañado a nadie como en aquella ocasión. Quizás fue el clima frío y los días nublados que me ponían nostálgico y sentimental. Quizás fue la conversación breve pero informada, irónica y mordaz del anciano lo que me hizo conciente de mi historia de conversador y de acompañante casual. Su sentido del humor me hizo sonreír en no pocas ocasiones, su inteligencia –nada ostentosa y yo diría que hasta refinada y contenida siempre por la humildad y la sencillez– produjo en mí una sensación de asombro y hasta de renovada disposición hacia el aprendizaje informal. En los momentos climáticos de la charla, yo aprovechaba para voltear hacia algún punto indeterminado en el exterior del autobús, como una manera de disfrutar doblemente del placer por aquellas palabras que iban y venían en medio del acomodo permanente de pasajeros, como una forma de poner ese diálogo insólito en contacto con realidades cercanas y ordinarias para mí y así añadirle un detalle excepcional, al asociar la charla con los lugares que rápidamente pasaban por las ventanas del autobús en movimiento y que tarde o temprano se convertirían en emblemas físicos de aquel encuentro. Recuerdo que mi mirada registró una vieja panadería, un parque arbolado cercano a casa, la tienda de vinos en la que cada siete días adquiero dos o tres botellas de whisky que sirven para calmar mis ansiedades nocturnas. Tan sólo por mencionar los más entrañables. he buscado durante meses al anciano del autobús. Mil veces he recorrido, con precisión un tanto alucinada, la ruta de aquella tarde en que lo conocí. He creído ver su rostro al menos en tres o cuatro ocasiones. Entonces me he desplazado por el pasillo del autobús, sin importar que hubiera empujado a uno que otro pasajero para plantarme frente al que suponía era el anciano y darme cuenta de mi fracasada travesía. No faltó la ocasión en que por pura nostalgia inicié una breve charla con el acompañante fallido. He llegado al extremo de intentar la usurpación de su identidad, de actualizar en mi persona sus gesticulaciones, sus temas favoritos y hasta cierta actitud excesivamente amable. En psicología se le llama "apropiación identitaria de un alter ego", una patología que radica en extraer de la persona odiada o amada sus rasgos principales para escenificarlos en la propia personalidad. También en esto he fracasado. Cuando he querido conversar bajo la caricaturesca usurpación de la personalidad del anciano, los posibles interlocutores huyen de mis palabras. Una bella jovencita me llegó a tachar de libidinoso y perverso. Un hombre de camisa y corbata impecables me advirtió que él no necesitaba de sermones humanistas. Una anciana casi me abofetea, mientras gritaba que no soportaba a los fanáticos religiosos. En los últimos días he optado por el silencio. Guardo la esperanza de encontrar a mi acompañante ideal, a mi interlocutor refinado y sagaz. Y créanme, si lo vuelvo a ver lo seguiré a donde quiera que vaya, no dejaré que me vuelva a abandonar en este mundo habitado por miles o quizás millones de conversadores insensibles. |
 Cuando bajé del autobús sentí que nacía en mí, con una fuerza incomprensible, una orfandad efímera, algo que se parecía a una nostalgia súbita por los minutos recién pasados. El autobús se alejó como todas las tardes por la avenida de cuatro vías que serpenteaba en el horizonte nublado. Con la mano derecha me despedí de mi recién abandonado acompañante. Alcancé a observar que el anciano también se despedía de mí desde la ventana del autobús –con un leve movimiento de cabeza– y que inmediatamente concentraba sus energías en el reacomodo algo rijoso de pasajeros o quizás en la búsqueda atropellada de algún asiento cercano.
Cuando bajé del autobús sentí que nacía en mí, con una fuerza incomprensible, una orfandad efímera, algo que se parecía a una nostalgia súbita por los minutos recién pasados. El autobús se alejó como todas las tardes por la avenida de cuatro vías que serpenteaba en el horizonte nublado. Con la mano derecha me despedí de mi recién abandonado acompañante. Alcancé a observar que el anciano también se despedía de mí desde la ventana del autobús –con un leve movimiento de cabeza– y que inmediatamente concentraba sus energías en el reacomodo algo rijoso de pasajeros o quizás en la búsqueda atropellada de algún asiento cercano.