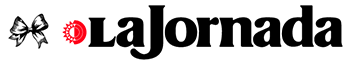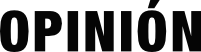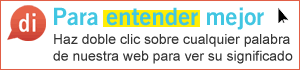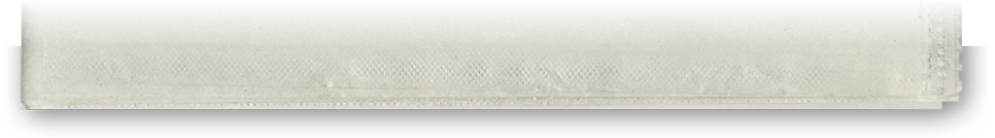bundan hoy voces que, en tono fúnebre, dan por concluido el proceso de democratización mexicano. Sea en portadas de revistas (Nexos, Letras Libres), libros que plañen supuestas dictaduras o mesas de análisis político son frecuentes las expresiones donde se plantea que se vive una erosión democrática, cuando no una regresión autoritaria.
Detrás de esa alarma subyace un consenso sobre cómo fue el proceso de democratización mexicano, ese que se arraiga, entre otras cuestiones, en la reforma que institucionalizó un mejor pluralismo en 1976-1977, de a poco construyó mejor equidad en contiendas y, tras 1988, afianzó una autoridad electoral autónoma; proceso que derivó, a partir de 1997 y con cada vez menos taras, en más certidumbre en las reglas de competencia e incertidumbre en sus resultados, como mandata la democracia.
Sostener esta versión de la historia de la transición y simpatizar con sus instituciones resultantes es válido. Lo que no lo parece tanto es considerar a esa perspectiva como única o sacralizar a tal grado sus componentes que se asuma, con más puritanismo que realismo, que éstos “no se tocan”, como se coreó sobre el INE en 2022. Con ello, más que una explicación histórica, parece que se blande un evangelio que, como tal, demoniza lo que escapa a su seno.
Y si no es evangelio, parecería que se esgrime un manual (una especie de “pastoral democrática”, como con acierto la llamó Ariel Rodríguez Kuri), cuya mira necesariamente reducida esgrime tesis como la de que en 2018 una fuerza política –Morena–, valiéndose de las instituciones democráticas, llegó al poder para desde ahí “destruirlas”. Van aquí tres apuntes contrarios al manual/evangelio.
El primero de ellos es que Morena (como partido y movimiento previo) no es un ente ajeno a esa historia de la transición: al contrario, su génesis yace en una movilización cuyo objetivo primario era restaurar condiciones de equidad electoral ante un intento ilegítimo de exclusión (el desafuero de AMLO en 2004-2005), golpe que era autoritario en sí mismo, pero se agravaba por haber ocurrido en el sexenio de la alternancia.
El segundo apunte es que el triunfo de esa movilización fue parcial: logró neutralizar el desafuero, pero después compitió en la elección de 2006 en condiciones no democráticas (la colonización ilegal foxista del espacio público; la cargada empresarial, la propaganda violatoria del Cofipe). El manual/evangelio de la democracia niega que en 2006 hubiera fraude, pero sin notarlo acepta la legitimidad de las protestas poselectorales del obradorismo, porque sus denuncias fueron el insumo principal de la consensuada Reforma electoral de 2007, cuyo núcleo acotó de mejor manera tiempos, gastos y actores en campaña.
El tercer apunte va más atrás. Integrantes claves de la llamada 4T recuerdan episodios sitos en la llamada “transición” que no son triviales y que el manual/evangelio deja en el etcétera. Ejemplos: la exclusión deliberada del PRD en la conformación del Consejo del IFE en 2003; la ausencia de sanción ejemplar a trampas históricas de campaña (Amigos de Fox, los actos del PVEM), o la exaltación de figuras como Zedillo, que toleró delitos comiciales como el Pemexgate o a personajes como Roberto Madrazo, mientras –oh, ironía–, el obradorismo denunciaba sus trampas electorales en Tabasco en 1994 (sin olvidar la represión a perredistas en esa década).
En otras palabras, el obradorismo hoy gobernante no ha sido sólo un jugador en la cancha democrática que presume el manual/evangelio de la transición, sino que su actuar en años ha contribuido a construir sus normas, proceso donde ha rechazado no las reglas en sí, sino su falta de cumplimiento en el terreno.
Sin ahondar en el contenido o calidad de la democracia, lo anterior se ha enmarcado en el aspecto procedimental de la misma. Puede ser chocante que el obradorismo se asuma ahí como el único actor agraviado por injusticias electorales en la historia de la transición. Pero esa tesis es imprecisa, no falsa, porque los agravios denunciados en ese contexto son reales y han significado un vicio que ha aquejado a la democracia, porque para que ésta sea tal, los vencidos en sus competencias deben serlo en equitativa lid, sin exclusiones históricas de por medio (¿PRI o PAN podrían quejarse de lo mismo?).
Ahí radica una oquedad del evangelio de la democracia que, entre otras cosas, ha subestimado hechos (como lo ocurrido en 2006) y sobrestimado otros (como dichos de AMLO en mañaneras, elevados a “todo el poder del Estado”); mientras rechaza a priori cuestiones que pueden ser problemáticas, pero viables o discutibles (como negar por completo cambios factibles en el INE en 2022 o negar validez al voto para configurar el Poder Judicial).
Quizá la inclusión de esta parte de la historia –la visión de los vencidos (a la mala) en los años de la transición– amplíe el manual y lo torne en una explicación más panorámica. Y, quizá, eso quite antidemocrática ilegitimidad (“¡populistas iliberales!”, “¡dictadura!”, “¡autoritarismo!”) a aquellos quienes del evangelio y lo intocable de sus componentes discrepan.
* Autor del libro Las raíces del Movimiento Regeneración Nacional