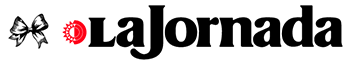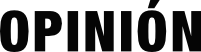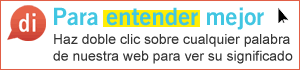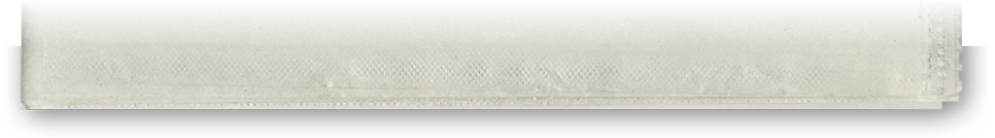a política no siempre fue así. En un inicio de las democracias modernas, los políticos actuaban en un espacio teatral donde lo crucial no eran sus identidades personales, sino sus proyectos, logros, errores, y acciones. Como en cualquier actuación, se establecía un pacto entre actores, audiencia, y trama. Cuando surge la que hoy llamamos “intimidad pública”, hace medio siglo, la crítica que se le hacía a la política era que resultaba una farsa en la que se mentía y engañaba. Como reacción ante esa crítica válida, los que intervenían en el espacio público comenzaron a tratar los asuntos públicos como extensiones de su vida privada, en aras de ser “auténticos” y “transparentes”. Las relaciones sociales ya no se trataban del compromiso comunitario, sino de oportunidades para la realización personal. El espacio público, que antes fue un escenario de discursos colectivos y rituales compartidos, se fue transformando en una plataforma para la vida interior y la intimidad, no sólo de los actores, sino también del público.
Richard Sennett escribió sobre eso en 1971: “La sociedad íntima ha revertido por completo el dictamen de Henry Fielding de que el elogio o la censura deben aplicarse a las acciones, no a los actores; ahora lo que importa no es lo que has hecho, sino cómo te sientes al respecto”. De esa manera Sennett alertaba sobre las consecuencias que esto iba a traernos: “A la disminución de la participación pública y de la vida comunitaria, se le añade la superficialidad del individuo: conocerse a sí mismo se ha convertido en un fin en sí mismo, en lugar de una forma de conocer el mundo”.
Traigo estas reflexiones que Sennett y otros hicieron tras las revueltas de 1968 porque los ciudadanos activos debemos empezar a debatir qué nueva política necesitamos. La vieja política de la “intimidad pública”, con la que ya hemos lidiado durante medio siglo, distorsiona el espacio propiamente colectivo y la idea del futuro compartido. El tema es si la vida íntima y la pública deberían estar confundidas, si la política y hasta la cultura deberían ser terapias para que unos se sientan bien y otros mal. En los años en que Sennett escribe, además de Tom Wolfe y su divertida “La década del yo”, también sobresale la idea de Christopher Lasch sobre el narcisismo que invade todo. No es que Narciso se enamorara de su propio reflejo en el agua, sino que muere por no poder diferenciar entre imagen y realidad. Escribe Lasch: “Narciso es un yo débil, ansioso y necesitado, en lugar de egoísta y hedonista. Es un yo en constante búsqueda del reconocimiento de su existencia. El hermoso niño tan absorto en su propia imagen que olvida que el agua en la que se refleja es algo separado de él. Narciso se ahoga en el estanque, no porque esté enamorado de sí mismo, sino porque no comprende que lo que tiene ante sí es una imagen, un reflejo. El individuo narcisista se ve disminuido, incapaz de diferenciar entre lo que ocurre en su propia mente y lo que sucede en el mundo exterior”. No poder diferenciar entre lo real y cómo te sientes frente a ello es una condición de la despolitización que nos inunda. Cuando la andanada neoliberal trató de desintegrar la continuidad histórica compartida que fomentó una inquietante alienación con el pasado, nos encontrábamos a la deriva en el presente, extraviados entre relatos terapéuticos individuales: la buena conciencia de decir “yo no tengo nada que ver” o la mala conciencia de repetir: “no podemos hacer nada”. El narcisismo que nos venía de Estados Unidos fue despolitizante y nos paralizó. Escribe Lasch: “Tenía sentido ‘vivir sólo el momento’ y fijar la mirada en nuestra propia ‘actuación privada’; convertirnos en ‘conocedores’ de nuestra propia decadencia, cultivar la autoatención trascendental. La política colectiva había respondido a estos problemas replegándose hacia el interior y centrándose en el ámbito privado. La Nueva Izquierda había desplazado su énfasis del cambio social más amplio hacia el desarrollo del yo y la personalización de la política. Esta combinación de pesimismo sobre el futuro y el repliegue de la política colectiva hacia el yo, creó un estado mental ‘espectral’ en el que las personas se convertían en observadores en lugar de agentes de sus propias vidas públicas al mismo tiempo que requerían una afirmación constante de sus vidas privadas. No podemos evitar responder a los demás como si sus acciones, y las nuestras, se grabaran y transmitieran simultáneamente a una audiencia invisible”.
Esta última advertencia se hizo antes del caos digital, de las selfis y el streaming. Ahora ya estamos inmersos en esta cultura de la “intimidad pública”, donde los límites entre lo público y lo privado se han casi borrado y no somos capaces de diferenciar entre lo que sentimos y lo que realmente ocurre afuera. Una nueva política, a diferencia de los partidos políticos que usan ese lema, no es ahondar en el agujero de la despolitización, la postura política como realización personal o la opinión como terapia. La política contiene en sí misma un tipo de imaginación colectiva que nos hace actuar y decir con respecto a la patria, la nación, los más pobres, a los que jamás conoceremos. Lejos de la identidad personal, familiar, laboral o del pequeño barrio en nuestro entorno existe una dimensión compartida que el yo ansioso no puede ver. No se trata de lo que te conviene o de cómo te sientes con tal o cual medida política, sino en revisar, en esa imaginación compartida, lo que conviene a un territorio de futuro compartido. Ahí habitan nociones tan distintas al yo como la soberanía, el proyecto nacional, lo público que cambia la vida de una colectividad. El “Nosotros” no es polarización, sino una ecuación indispensable de la actuación política. Narciso no se hubiera ahogado si, en vez de fijar su atención en el agua, hubiera imaginado que existía un mundo alrededor de ella.