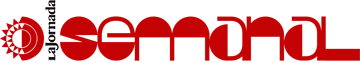 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 15 de junio de 2008 Num: 693 |
|
Bazar de asombros El palimpsesto de Diálogos de utopía Columnas: |
Verónica Murguía Regresar a la infanciaEn septiembre de 1985, después del temblor que nos cambió a todos, tuve una depresión de ésas en las que uno llora hasta cuando suena el teléfono. Por supuesto, fue un fenómeno generalizado que llevó a muchos más serenos que yo al psicoanálisis, el yoga, la mochería, o a sentir una pasión desaforada por el tequila. A mí me dio por lloriquear y ser un incordio espantoso en las fiestas, como ya dije. También me dio por recordar mi infancia de forma deliberada. Por fortuna, además de padecer una inoportuna tendencia a la melancolía, me tocó en suerte un sentido del ridículo muy desarrollado. Así, sólo anduve agobiada y acordándome de cuando era chica, no portándome como si fuera una niña. Si hay algo que me parece abominable es una señora chiqueada. Lo que yo deseaba era volver al sentir el mundo de forma inmediata, con la proximidad de la niñez. Regresar, como creo que dice Pérez Reverte en una novela, al lugar que vemos cuando llueve y tenemos pegada la nariz al cristal de la ventana. Yo quería mirar Señorita Cometa en la tele y comer Submarinos de fresa, de los de a tres por paquete. Huelga decir que no hubo forma de ver Señorita Cometa –esto fue en el lejano 1985, cuando no había internet, ni dvd's– , y que mi abatimiento se agudizó un poco a causa de mi dieta de Submarinos, Pingüinos y chamoyes, ya que después de algunas semanas en este sabroso régimen, la única prenda de ropa que me quedaba eran los zapatos.
Mi ánimo en estos días que corren parece el mismo de 1985. No quiero hacer muchas conjeturas sobre el asunto. Prefiero capotearlo como Dios me dé a entender, y mantenerme alejada de los postres y las tortas cubanas, porque una de las cosas que se aprenden con la edad es que ya no se pueden bajar seis kilos en dos meses, como antes. Pero otra vez me ha dado por rememorar mi niñez, aunque no fue, debo aclarar, una infancia especialmente feliz. La mayoría de la gente que conozco recuerda su niñez como una época idílica, llena de situaciones cómicas o tiernas. Yo no, en lo absoluto. Fui una niña precoz, malhumorada, torpe y pesimista. En clases me dedicaba a ver por la ventana, deseando con toda el alma que tocara la campana para salir a recreo. Odiaba las muñecas, los juegos de mesa y, por razones de salud, los deportes. Tuve muchas amigas, por suerte. No era popular a la hora de saltar la cuerda, jugar resorte o participar en cualquier cosa que implicara una pelota, pero se me concedió el milagro de la amistad. No sé cómo, pues fui una aguafiestas espantosa. Le dije a quien quiso oírme que el Ratón Pérez era un infundio y que ni Santa Claus, ni los Reyes existían. Con la extravagancia de los niños, no creía en ellos, pero estaba segura, con una convicción casi absoluta, de que los vampiros y las momias sí existían. Los vampiros vivían –me temo que no es el verbo correcto, pero conformémonos– en Morelos, en haciendas donde de repente se aparecía el Santo. Las momias tenían su guarida en Teotihuacán, naturalmente. Dentro de las pirámides. Eran igualitas a las momias egipcias, pero en lugar de presentarse con la faldita de lino y la corona nilótica de las películas en inglés, andaban con un pectoral azteca y faldita de tablones con motivos de Mitla. Evidentemente todas estas imágenes salieron de películas del Santo y con ellas me dedicaba con un entusiasmo digno de mejor causa, a espantar a mis amigas a la hora del recreo. Una actitud equitativa, ahora me doy cuenta, pues cuando llegaba a la casa, la muchacha –Nicolasa– se dedicaba a espantarme a mí con historias de jinetes sin cabeza, diablos en forma de perro y muertos que se salían de las tumbas. El miedo que me infundía le servía de estimulante: mientras más asustada yo, más elocuente ella y más detalles atroces añadía. Una tarde memorable, mientras planchaba nuestros uniformes de deportes, nos contó a mis hermanos y a mí cómo un tío suyo atravesó, en una barquita, un lago de pelos, otro de sangre y un último lago en cuyas aguas flotaban los muertos. Ahora que soy adulta me doy cuenta de que esa historia tiene mucho que ver con versiones míticas del más allá en todo el planeta, y que Nicolasa era una narradora natural, imaginativa y capaz de inventar todo tipo de detalles circunstanciales que me dejaban en un estado de terror lamentable. El mismo estado, aunque amplificado por la certeza de que todo es verdad, en el que quedo ahora cuando leo el periódico. |

