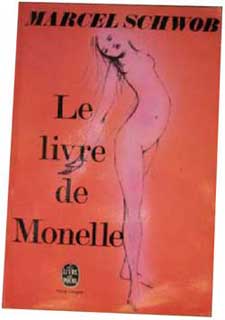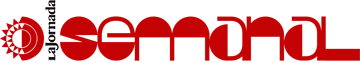 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 15 de junio de 2008 Num: 693 |
|
Bazar de asombros El palimpsesto de Diálogos de utopía Columnas: |
|
En el último tercio del siglo XIX, una idea obsesionó a un puñado de escritores europeos: la imposibilidad de crear. Plenamente conscientes de vivir una época precedida por siglos de escritura, consideraron agotados los recursos de la invención, pensaron que habían llegado demasiado tarde, compartieron una misma conciencia crítica y erudita de un mundo demasiado lleno de libros y saberes. Concebir un texto de calidad, auténtico y original se convirtió en un grave desafío y una angustia constante. ¿De dónde abrevar una historia nunca antes dicha, oída, escrita? Robert Louis Stevenson, Jules Renard, Joris-Karl Huysmans y Marcel Schwob forman parte de estos autores cuya lucidez les hizo dudar de su talento y a los que el fantasma de la esterilidad artística persiguió con obstinación. Sin embargo, uno a uno, con base en su curiosidad, su voracidad lectora, su disciplina, el intercambio de ideas en conversaciones de índole diversa, una aguda y sostenida reflexión, y, por supuesto, su indudable genio, fueron haciendo obra, una literatura que “se escribe leyendo”, según la fórmula de Gérard Genette. Encontraron en esa enorme biblioteca que el tiempo les legó los medios que paliarían su pasmo y encenderían la chispa de la creación personal. La imaginación ya no se generaría en la noche, en el sueño de la razón, en un inconsciente que daba rienda suelta al deseo y engendraba increíbles y extraordinarias patrañas. En adelante, se alimentaría de la erudición, de la vigilia, de un estado de alerta permanente en la lectura. Foucault, en La bibliothèque fantastique, lo dice con claridad: “Lo quimérico nace en lo sucesivo de la superficie negra y blanca de los signos impresos, del volumen cerrado y polvoriento que se abre para encontrar un revoloteo de palabras olvidadas, se despliega cuidadosamente en la biblioteca apagada, con sus columnas de libros, sus títulos alineados y sus anaqueles que la cierran por todas partes, pero que por otro lado se entreabren a mundos imposibles. Lo imaginario se aloja entre el libro y la lámpara. Lo fantástico ya no se lleva en el corazón, ni se espera que surja de las incongruencias de la naturaleza, se le recoge en la exactitud del saber, su riqueza espera en el documento. Para soñar, no hay que cerrar los ojos, hay que leer. [...]Lo imaginario no se construye contra lo real para negarlo o compensarlo, se extiende entre los signos, de libro a libro, en el intersticio de las repeticiones y los comentarios, nace y se forma en el entredós de los textos. Es un fenómeno de biblioteca.” Schwob se entregó a la lectura, al principio por el placer que descubrió en ella y que pocas cosas le daban con tal intensidad; más tarde para evadirse de una realidad que le fascinaba en la misma medida que le hacía sufrir, para estar en ella de otra manera. Las palabras estaban ahí, en diferentes lenguas, con su sonoridad, las imágenes y emociones que creaban, el pensamiento que transmitían, las sensaciones que desataban; con su caligrafía, la forma de cada letra, la sensualidad de sus líneas, el arte pictórico que su unión suscitaba. Luego vino la escritura, para decir su mundo, para darle forma y voz a su visión de las cosas, para que la vida de desconocidos e infames trascendiera en las palabras y para encantarnos, en el sentido más amplio del término. Los signos que su mano trazó se estamparon sobre otros signos, sin borrarlos del todo, como cuadros pintados en una vitela en la que podemos adivinar un dibujo anterior, cuyos rayas han sido seguidas en parte para después trocarse y devenir en algo nuevo, aunque, a contraluz, delaten la antigua veta; un palimpsesto que nunca deja de escribirse, lo que es, al fin, la literatura. Curioso, sensible, agudo, pesimista, inseguro y amante de lo extraordinario, con una visión que privilegia la excepción, el individuo, la naturaleza impermutable de cada vida, su obra contiene varias características definitivamente modernas: pone en entredicho la autoridad de la historia oficial expresando la voz de los marginados; técnicamente, tomando como parangón al Stevenson de La isla del tesoro, multiplica los puntos de vista de los que cuentan la historia: al lado del narrador omnisciente está la nostalgia de los soldados bretones durante la guerra franco-prusiana, la tristeza y el terror del hombre que perdió a su hermano, embrujado y muerto por las embalsamadoras del desierto de Libia, los diálogos de los miembros de la banda de Cartouche, el célebre ladrón francés de principios del XVIII –todo esto dicho por ellos mismos, cada uno con su lenguaje, su manera de narrar y de hablar– y, sin duda su obra maestra, la perfecta polifonía de La croisade des enfants. Por otro lado, su pensamiento se separa del concepto, de la idea y del platonismo, elementos esenciales de la generación simbolista, no más idea perfecta y preexistente –gracias a Schwob, dice Sartre, “el platonismo será remplazado por la mística de lo individual puro, inefable, irremplazable”; y, en fin, en esta rápida enumeración de la modernidad de su escritura, cabe mencionar también la apertura de su obra a la aventura de los signos, a su misterio y su carácter inaprensible: “Como las máscaras son el signo de que hay rostros, las palabras son el signo de que hay cosas y estas cosas son el signo de lo incomprensible.”
En el prólogo de las Vidas imaginarias, con unas cuantas palabras, y puesto que para él vida significa individualidad, nos dice lo que en su opinión es el arte biográfico: “Contar con el mismo cuidado las existencias únicas de los hombres, hayan sido divinos, mediocres o criminales.” Ahí escudriñó la riqueza de las existencias en las márgenes, los gestos, las manías, los extravíos, la fe, las pasiones ordinarias y sin embargo únicas, pues las vive alguien irrepetible. Pero nos dio algo más: sustrajo la biografía del ámbito de la verdad, introdujo en ella lo imaginario y vertió el género de la vida en la literatura. Mediante un manejo virtuoso de la elipsis, la yuxtaposición, la discontinuidad y la condensación, Schwob creó una serie de textos en los que “el agradable misterio”, el carácter evanescente de toda vida hace eco a una creación que reivindica su unicidad. En el conjunto de su obra están la soledad y lo maravilloso, el sufrimiento y lo extraño, la vulnerabilidad y lo fantástico, la duda, la crueldad y la angustia, la ironía y lo inescrutable, la ambigüedad de lo existente, y, sobre todo, una obsesiva interrogación sobre la identidad humana. ¿Quiénes somos? A contracorriente del positivismo y el cientismo que habían viciado el aire de su tiempo y proclamado el dominio del hombre sobre la naturaleza y sobre sí mismo, reduciendo una realidad empobrecida bajo la máscara del progreso y la simplificación de la vida, Schwob insiste en el misterio de la vida, en las interrogantes que existir exige, en el espesor de lo vivido, inasible para el pensamiento y, por supuesto, para las palabras. En sus relatos y sus cuentos el héroe persigue a menudo un proyecto quimérico, vano, alejado de lo real, ciego ante la materialidad del mundo y que lo lanza a la muerte. Él mismo, ya gravemente enfermo, va a Samoa a buscar una tumba –la de Stevenson– que nunca ve; el viaje le cuesta casi la vida y hace decir al pérfido Jules Renard: “antes de morir, vive sus cuentos”. La ficción fue para él una manera de ser –ser otro y en otra parte–, de examinar todas las posibilidades que su existencia hubiese podido experimentar, vivir la vida de aquellos que su escritura creó: pintor, matrona impúdica, poeta-ladrón, pirata, juez, joven enamorada, soldado o hereje. Complejo y visionario, se confrontó permanentemente: “Vivir es combatir con los seres fantásticos que nacen en las ámbitos secretos de nuestro corazón y nuestro cerebro; ser poeta es enjuiciarse” , había dicho Ibsen. Por desgracia, a Schwob la muerte lo alcanzó joven –tenía treinta y siete años– y su pluma ya no pudo escribir los otros libros que llevaba adentro. ISAAC GEORGE SCHWOB –excondiscípulo de Gustave Flaubert y de Louis Bouilhet en el liceo de Rouen, ferviente republicano, amigo de Théophile Gautier y de Théodore de Banville–, luego de ocho años en El Cairo, decide regresar a Francia para establecerse en la pequeña comunidad de Chaville, cerca de la capital. Es un día inusualmente canicular, en el que el Segundo Imperio parece eterno: los campos se despueblan y se vuelven a poblar con obreros que tienden las líneas férreas; París se hincha al ritmo de las máquinas de vapor y se embellece con la casi desaparición de su trazo medieval, la aparición de una ciudad con grandes bulevares –oreada, abierta, saludable, la realización del proyecto del barón Haussmann–, y la tantas veces postergada terminación del Louvre; la prosperidad, las exposiciones universales y el refinamiento son la fachada del soberbio edificio imperial; es un espejismo. Es 23 de agosto de 1867, el tercer hijo de Isaac y Mathilde surge de las entrañas de ésta, se llamará Mayer André Marcel. Dos meses y cuatro días antes, muy lejos de ahí, durante una mañana soleada, limpia, azul, sin una sola nube, mientras una parvada de patos verdes graznaba cruzando el cielo en un país del que el emperador quiso apropiarse, un pelotón de fusilamiento abría fuego sobre el pecho de un Habsburgo, cumpliendo las órdenes de un indio zapoteca que así escarmentaba los afanes expansionistas de Napoleón III. Poco más de tres años después, los prusianos entraban a París, sitiaban la ciudad, enfrentando la oposición de algunos citadinos, aprovechando la colaboración de otros, y Louis-Napoléon Bonaparte, ya sin poder, se exiliaba en Inglaterra. Las fuentes de Schwob fueron diversas: poetas de la Antigüedad clásica, crónicas de la Edad Media, Las mil y una noches, la Divina comedia, cuentos infantiles, cuentos filosóficos del siglo xviii , mitos y leyendas, manuscritos, testimonios y deposiciones de la Biblioteca Nacional, los Archivos Nacionales y el Registro de Châtelet. En 1891, un descubrimiento entusiasmó no sólo al círculo de los helenistas franceses, sino al mundo letrado europeo: un inglés, Frederic George Kenyon, publicó fragmentos de textos de un poeta griego de la época alejandrina, Herondas: las Mimiambes. Tomándolo como punto de partida, Schwob escribió y publicó, en L'Écho de Paris, de julio de 1891 a junio del año siguiente, veintiún textos breves que recopiló en un libro editado en 1893: Mimes. El término Mime define un género literario griego específico, mal conocido, caracterizado por un texto breve en forma dialogada o no y que alude a hechos de la vida cotidiana con los que opera una síntesis compuesta por una vena satírica y otra de reflexión filosófica. Schwob encontró en estos textos analogías entre la vida griega zaherida en ellos y la vida parisina de la época, frívola y hedonista. En las Mimes del autor francés aparece (otra vez) el tema de la renovación de la vida en la muerte y la destrucción universal: Daphnis y Chloé; o las palabras de Hermes Psicopompo que nos cuenta cómo, en el Hades, guía a los muertos –por un sendero que no pueden ver– hacia las riberas del Leteo, el río del olvido, en una caravana variopinta donde se mezclan filósofos y asesinos, vírgenes y prostitutas, ricos y pobres, sacerdotes e infieles, arrepentidos todos de sus faltas, imaginarias o reales, temerosos de la soledad y por ello ahora consolándose unos a otros, conscientes de no haber sido libres en la tierra, sometidos por leyes, costumbres o recuerdos. Entonces, una vez frente al agua de la desmemoria, silenciosamente, hunden en ella cabeza y manos, las sacan, se separan, sonríen y se creen libres. En Mimes, el encuentro entre vivos y muertos, el viaje de los infiernos hacia la tierra o el descenso desde ésta a las tinieblas, se amalgama con una atmósfera melancólica, voluptuosa y hedonista. Dioses, diosas, deseos, placeres, símbolos, ritos, misterio y muerte; el presentimiento del fin de un mundo expresado con un lenguaje exacto, mezcla de simplicidad y afectación, una “estética de lo facticio”, nos dice Agnès Lhermitte. El instinto de muerte, la fuga hacia la nada, una fatiga existencial impregnan los textos. Atenea muestra a los mortales “la inanidad de sus sueños”. La amapola –fuente del sopor– y el Leteo aparecen una y otra vez a lo largo del libro, sugiriendo tal vez la fuerza del olvido y la disolución de los valores y las jerarquías que dan un sentido didáctico y moral a los textos originales. Aquí todo es ambiguo, irónico, las imágenes permanecen, bellas y lancinantes, desprovistas de lecciones. Es una dama esbelta, de estatura media, piel muy blanca, con pecas en el rostro y en el cuello; la blusa de calicó cubre sus brazos y se ciñe en los puños con orlas almidonadas; lleva el pelo recogido en un chongo austero y rubio, pronuncia cada palabra con una dicción exacta pero sin énfasis, y su lectura fascina al niño que la escucha embebido mientras mastica un trozo de matzos que la tía Palmira ha enviado para las Pascuas. Ella, su institutriz, está ligeramente inclinada sobre la mesa de encino y sostiene con la mano izquierda una parte del libro cuya cubierta roja, gruesa, dura, relumbra con la luz que entra por la ventana, las páginas exhalan un olor a creosota y a tinta fresca, y hablan de las venturas y desventuras de una mujer huérfana y valiente, una “humilde arrepentida” que vive en el mismo país de donde viene la mujer que lee, pero en otro tiempo, anterior y terrible: la Inglaterra del siglo XVII. También la lengua en la que la historia toma forma es otra, no la del niño en el día a día; le gusta ese idioma, pronto se apropiará de él. Con esta dama, a pesar del mutuo cariño y las sonrisas intercambiadas, la relación estuvo marcada por la distancia, el trabajo, la rutina de las lecciones y la severidad de los modales inculcados. Ella le enseñó un idioma que sería determinante en su vida, y sin embargo él olvidó su nombre, sólo recordaba una figura severa y, a ratos, tierna, vestida de blancos y grises, que jamás hablaba de sí misma. Corazón doble fue publicado en 1891. Es el primer libro de Schwob y está dedicado a Robert Louis Stevenson. Los treinta y cuatro cuentos que forman el volumen habían sido publicados en la prensa, principalmente en Le Phare de la Loire –que pertenecía al padre de Schwob– y en L'Écho de Paris entre 1888 y 1891. Dieciocho cuentos en la primera parte: Corazón doble y dieciséis en la segunda: La leyenda de los pordioseros. Cuento tras cuento, asistimos a una presentación de lo fantástico, lo siniestro, el terror y la piedad. En el prólogo, el autor nos habla del instinto egoísta del individuo, polo que convive con su opuesto: la necesidad del otro, de los otros. De ahí el carácter doble del corazón del hombre, su permanente debate entre egoísmo y caridad. El libro intenta trazar el largo y penoso recorrido que va del terror –producto de nuestras creencias, supersticiones e inseguridades, pero también de causas exteriores– a la piedad, a la viva preocupación por la suerte de los demás.
Los mitos nos han contado el paso del hombre por la tierra, sus preguntas esenciales, sus miedos, sus angustias, sus caídas y sus pérdidas; son prueba de su imaginación fecunda, también de eso que lo ha acompañado siempre, real como un muro de piedra y sin embargo inasible –lo llamamos amor–, y de una sed instintiva, vital, de contarse historias. Y Schwob se ase de ellos, los usa, los retuerce, los transforma, les aporta sus bacterias. Las narraciones se repiten, los relatos de los sucesos se suceden eternamente, en circunstancias distintas, con fondos diferentes pero la misma esencia. A lo largo del libro, Schwob insiste en su obsesión por la dualidad: el terror y el amor, la bondad y la maldad, la locura y la cordura, yo y el otro, la vida y la muerte. Todo eso que somos. Los cuentos ponen en escena a perdedores, a víctimas –de sí mismos, de los otros, de la enfermedad, de las circunstancias, de la vida, en suma. Su escritura busca el meollo de lo que era él, que se sentía ayuno de ideas, con una memoria remendada hecha de “fragmentos y pedazos”, aferrado a una erudición que le había servido para pasar las horas, importante y vana, presa del afán de crear un sentido –aunque su convicción íntima fuera el sinsentido de todo– y de una individualidad siempre acechada por su desvanecimiento. Le quedaban las palabras y la tenaz algarabía que su curso le procuraba, le quedaban las historias, que aliviaban el escozor y la perplejidad de existir. El tío Léon vino a cenar, le regaló algunos libros y dos mapas: aventuras, piratas, gramática y papel donde se imaginan distancias, mares, gente y animales, donde se leen nombres evocadores de paisajes que la realidad mancha siempre con alguna imperfección. En la cena se ultimaron los detalles del próximo viaje de Marcel quien, como lo había hecho su hermano mayor Maurice algunos años antes, iría a vivir con su tío a París para proseguir sus estudios de bachillerato. Hacía sólo dos meses que el futuro bachiller había terminado sus clases particulares de lengua alemana con Hermann Grimm, un preceptor teutón que durante varios años lo instruyó en las fricativas, las palatales y las declinaciones de este idioma, y le hizo leer a Novalis, Hoffmann, Kleist y Hölderlin. Llegó a París. Le gustaba el Institut de France, que albergaba la biblioteca pública más antigua del país. Lo deslumbraba el edificio ordenado, sereno, de columnas austeras y geometría simple coronada por una cúpula desde donde podía ver el río, el Jardin de l'Infante, el Louvre, y el extremo poniente de L'Île de France –que él siempre imaginó como la proa de un navío. Adentro, libros, pergaminos, grabados y manuscritos entre los que resultaba difícil no perderse; pero estaba su tío, bibliotecario de la Mazarine, lector incansable, escritor, helenista, profesor en la Sorbona e influencia determinante en su formación. En 1884, en el célebre liceo Louis-le-Grand, Schwob reprueba el examen final para obtener el bachillerato de filosofía; herido en su amor propio, decepcionado y algo confundido, decide buscar el sol del sur francés para pasar las vacaciones de verano y, en el tren, tiene un encuentro capital a través de la lectura:
Para su pesar, nunca vería frente a frente el rostro del autor de esta novela, pero sería el único francés que mantendría una correspondencia con él, leería toda su obra, le dedicaría cuatro ensayos y su primer libro de cuentos, escribiría el prefacio de otra de sus novelas, traduciría uno de sus cuentos, le profesaría una admiración sin reservas y emprendería un aciago viaje con el único fin –fallido– de plantarse frente a su tumba. Stevenson, por su parte, escribiría un ensayo y un cuento sobre un autor que fascinó a los dos toda su vida: François Villon, un poeta criminal, especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿Cómo rompe Schwob “la ortografía tradicional”? Desde pequeño y a lo largo de su corta existencia fue un lector bulímico de cuentos. Desde finales del siglo XVII los Contes de ma mère l'Oye se volvieron lecturas clásicas de muchos niños (y adultos) franceses. A excepción de Barba Azul, en el que los elementos creados por Perrault son abundantes, las otras historias habían sido contadas una y mil veces por una y mil voces en diversas lenguas a lo largo de varios siglos en el espacio europeo; eran cuentos con un mensaje moral, que pretendían educar, y su tiempo natural era la noche, antes del sueño. Años más tarde, esos cuentos leídos por el niño Marcel adquirieron otros ángulos, sugirieron otros derroteros al escritor, ahíto de imágenes, ideas y sentimientos que trastocaban las lecturas infantiles. Schwob escribió un texto cuyo título viene del Antiguo Testamento: El libro de Job, el libro de un profeta. Mallarmé saludó la publicación de El libro de Monelle y envió una carta al autor diciéndole que le había fascinado y que veía en él la marca de un “auténtico poeta”. Maurice Maeterlinck, por su parte, publicó en el Mercure de France un bello y elogioso texto en el que entre otras cosas dice:
Ahora bien, ¿de dónde vienen los textos de El libro de Monelle? De un duelo y, al menos parcialmente, de Perrault. El libro está compuesto por tres partes: Palabras de Monelle, Las hermanas de Monelle y Monelle. Abatido por la muerte de su amante, Louise, a quien él llamaba petite Vise, una joven obrera tuberculosa que, eventualmente, se prostituía, Schwob hizo de este libro una evocación de ella a través de los rostros quiméricos de niñas-mujeres, perturbadoras e inocentes, sustancia de lo extraño. Monelle –la que está sola–, como Ana, la prostituta que socorrió a Thomas de Quincey, y como Nelly, que tendió la mano a Dostoievsky, fueron quizá crueles y obscenas, fueron también, en su piedad, divinas. La Voluptuosa, una de las hermanas de Monelle, es un texto inquietante: una niña, personaje epónimo –todas las hermanas de Monelle lo son–, juega con un niño en un jardín. Cansada de los juegos de universo masculino: los bandidos, Robinsón…, queriendo tener miedo y tras vencer la resistencia de él, lo convence de jugar “a los cuentos”, tras desechar una primera opción, ella impone jugar a Barba Azul, según su propia interpretación, en la que se mezclan la crueldad, la libido y los fantasmas de la infancia en un universo lúdico y terrible. Su lenguaje, infantil e impúdico: “Tendrás que besarme muy fuerte. [...] Tendrás que matarme muy fuerte, muy fuerte” confluye en su placer, macabro: en este juego, a diferencia de lo que sucede en el cuento, la heroína, es decir, ella, no quiere salvarse y ofrece, en cambio, “voluptuosamente, el vello de su nuca, su cuello y sus hombros al filo cruel del sable de Barba Azul”.
La Complacida, también hermana de Monelle, también niña, juega a identificarse con otra heroína de Perrault: La Cenicienta. El texto de Schwob reduce y modifica el original. Cice es desdichada y… concupiscente, orgullosa, colérica, perezosa. La historia no es ya una lección de moral, sino la incursión en una psicología infantil atemporal, extraña, en la que los límites de una enseñanza cristiana –substancia de la tradición oral popular y de la recopilación escrita de Perrault– han desaparecido y sólo existen la fantasía, el arrebato, la ambigüedad. El piso común entre lector, autor y heroína –los tres conocen la historia original– juega un papel en la condensación del cuento por parte de Schwob, en ciertas actitudes, acciones y expectativas de Cice y en el suspenso hacia el desenlace que el lector espera. Por otra parte, el lector que lee a Schwob que creó a Cice que leyó a Perrault que escribió las historias que la gente contaba, se encuentra haciendo una lectura en quinto grado. Tenemos entonces, en los dos cuentos, una reescritura que pervierte el texto original, un escritor que extrae el tuétano maravilloso de las dos historias, pero lo envuelve en un manto ambivalente de deseo e inocencia, crueldad y candor, encarnado por estas niñas simples y complejas, cautivadoras y etéreas, cuyas palabras existen entre la realidad y el sueño, entre la conciencia y algo recóndito que sin embargo flotaba con persistencia en el aire de esos tiempos y estaba a punto de ser descubierto, reconocido, estudiado y nombrado: el inconsciente. Las niñas-mujeres, que satisfacen sus deseos sin el más mínimo reparo moral, víctimas del egoísmo, la crueldad, la voluptuosidad o el orgullo, son las hermanas de Monelle, son también sus avatares, en quienes la bondad comprensiva sólo es posible en la desdicha del otro. Con su prédica, con sus “ojos de agua”, Monelle intenta guiar hacia una pureza inalcanzable camino de la cual hay que negar, destruir, olvidar y asombrarse, pues a pesar de su miseria y su abandono, la que sale de la noche y vuelve a ella, sabe que “es necesario vivir” . Prostituta, tuberculosa, “contaminada” en lo social y en lo físico, profetisa fuera del tiempo y del espacio, palabra que denuncia la mentira de la realidad y del sueño, que compele al momento, hic et nunc, Monelle rehúsa el pasado y la perennidad, y sabe que su búsqueda no lleva a ningún lado. A PRINCIPIOS DE 1891, Schwob decide dejar su recámara del Institut de France y rentar un espacio en la rue de l'Université que retrata a su inquilino: raro, pequeño –algunos de sus amigos lo compararon a un armario–, oscuro, encerrado, incrustado entre dos pisos, oloroso a madera y papel, atiborrado de libros y objetos extravagantes, con una mesa y una silla minúsculas, arrinconadas, de las que quitaba volúmenes para sentarse a escribir con su caligrafía elegante, apretada, simétrica. A veces, esos mismos amigos, encontrando con dificultades un lugar para sentarse, teniendo que remover libros de los dos únicos sillones, de la cama o aun del suelo, para abrir un rellano e instalarse en él, venían a escuchar la lectura de Marcel, cuya voz dulce y modulada, con las inflexiones que se imponían para que las emociones encarnaran, acompasaba el vaivén de las palabras y lograba que siguieran atentos, maravillados, las historias de corsarios, criminales o santos. Varios conocedores de la obra de Schwob consideran La cruzada de los niños el libro en el que el autor alcanzó la perfección en la construcción de una historia mediante una polifonía narrativa. Ocho versiones, ocho voces distintas, disonantes, unidas por su dimensión poética (a excepción de la escritura prosaica del clérigo). A partir de una crónica medieval que da cuenta de un hecho histórico: la aventura insensata de miles de niños franceses y alemanes que, en 1212, deciden con pueril ingenuidad ir a Tierra Santa adonde nunca llegan y en cambio mueren ahogados, son esclavizados o masacrados, Schwob escribe un texto deslumbrante. Cuando Rilke leyó el libro, en agosto de 1902, mandó una carta a o. j. Bierbaum preguntándole por el autor: “Acabo de leer dos veces La croisade des enfants, de Marcel Schwob, con una profunda admiración y reverencia, turbado en lo más profundo de mí. ¡Qué obra! Y pensar que nunca he oído el nombre de Marcel Schwob. ¿Quién es?”
El texto se compone de los dichos –relatos sucesivos en forma de soliloquio, diálogo o crónica– del goliardo, el leproso, el papa Inocencio III, tres niños, el clérigo François Longuejoue, el Kalandar, la pequeña Allys y el papa Gregorio IX. Es una estructura compleja hecha de simetrías y oposiciones. La voz “objetiva” es la del clérigo, que califica de “turbulencia extranjera”, de “locura”, “ esta horda que viene del norte”. Niños penitentes y mendigos en búsqueda de un absoluto, búsqueda ciega, alucinada, movida por la fe y el frenesí de pisar la tierra de Jerusalén, tocar y ver el Santo Sepulcro, arrancarlo a los infieles. Blancura, indigencia e ignorancia son los elementos alrededor de los cuales se teje la narración. La blancura es símbolo y leitmotiv: “Todas las cosas son blancas” , dice el goliardo, las vestimentas de los niños, que llenaban “el camino como un enjambre de abejas blancas”, ellos mismos: “todos estos niñitos blancos” , el capuchón del leproso, sus manos, sus dientes, su “monstruosa blancura”; el papa Inocencio III está “vestido de blanco” y la celda desde donde habla a Dios también es blanca, como Jerusalén. “Nuestro Señor Jesús es color de azucena”. La intención de los que no saben fue asimismo blanca y pura, y su fallida empresa dejará como un recuerdo permanente, en la iglesia de los Nuevos Inocentes –proyecto devoto de Gregorio IX – “lámparas adonde arderán óleos santos” que “mostrarán a los viajeros piadosos todos estos huesecillos blancos esparcidos en la noche”. Por otro lado, la subversión de las figuras históricas de los papas es contundente: brillante, determinado y autoritario, Inocencio III es en el texto de Schwob un anciano débil, exhausto, indefenso, titubeante. Sus dudas, su fatiga y su angustia lo alejan de la pompa jerárquica de la que es el máximo representante y lo acercan a la piedad por estos niños, por aquéllos que tienen más fe que él. Gregorio IX, sobrino de Inocencio III, canonizador de Francisco de Asís, intelectual, culto, es, en el texto de Schwob, un panteísta, un hombre que habla al Mediterráneo, le reclama, lo acusa, lo condena y al final lo absuelve, en una meditación en la que el mar toma cuerpo y tiene alma –pues ríe y murmura–, pero no responde. Guarda silencio, como Dios, que “no se manifiesta de ningún modo” que abandonó a su hijo en el Monte de los Olivos, en “ su angustia suprema”. Y el Papa, desviándose de su doctrina, concluye : “ ¡Oh! locura pueril la de invocar su ayuda” pues: “Todo mal y toda prueba residen en nosotros.” La indigencia –la de los niños, la del goliardo, la del leproso, la del Kalandar, pero también la de las mujeres desnudas que recorrían los campos y las ciudades, provistas sólo de fe– es, aquí, siempre piadosa: el goliardo tiene miedo por los niños, pues sabe de la maldad humana. Y en medio de sus palabras simples e incoherentes, a pesar de que los llama “salvajes e ignorantes”, aparece su piedad: “… tal vez Él no los ha visto y debe velar por (ellos)”. El leproso, por su parte, es desarmado en su ataque por la contemplación de los ojos del niño, por su candor, porque ve equiparada en esta mirada inocente la blancura de su piel producto de su lepra a la blancura del Señor. Llora y dice al niño : “Ve en paz hacia tu Señor blanco, y dile que me ha olvidado.” El Kalandar, en fin, que mendiga arroz y agua, que profesa otra religión, se alegra de que los niños no hayan caído en manos de los Adoradores del Fuego y, encadenados en cuevas profundas, y en su fervor piadoso, concluye: “Si le place a Dios, todos estos niños serán salvos por la fe.” Relato enraizado en la cultura medieval, relato de fe, infancia, piedad e ignorancia, poesía de una profunda sensibilidad nostálgica por la inocencia, La cruzada de los niños conmemora un hecho histórico y se erige como llama votiva en cada uno de sus lectores. LOS DOLORES ESTOMACALES QUE habían aparecido algunos meses atrás lo despertaron en la madrugada de ese domingo. Se levantó y leyó, luego salió a la calle con su pequeño y raro perro japonés, regalo de Robert de Montesquiou. Al regresar tomó una tisana de menta y escribió. Se preparó para hacer la larga travesía al granero de Auteuil, la casa de Edmond de Goncourt en las afueras ponentinas de la ciudad adonde se encontró con Huysmans y Mallarmé. Esta vez lo distrajo de la plática una estampa japonesa de Hokusai, que señoreaba un muro al lado de una acuarela de Manet. Entre los muchos cuadros y los objetos heteróclitos que poblaban la gran sala, el Tout-Paris de las artes y las letras se libraba a un ejercicio vehemente de maledicencia y chismorreo. Se despidió temprano.
La salud empeoraba. Louise había muerto y él había dicho “ No sé que hago aquí [...] Ya no tengo ningún interés.” Pero la vida le ganó y se aferró a una comediante que recitaba de memoria, magníficamente, poemas de Baudelaire, se llamaba Marguerite Moreno. Las mudanzas se habían sucedido vertiginosamente, las operaciones también. Tras la de 1897, buscando la tranquilidad del campo, se instala en Valvins, a poca distancia de la casa de Stéphane Mallarmé, quien se muestra entusiasta y solícito con su amigo. Ahí escribió gran parte del último cuento que publicó en vida, La estrella de madera. El cuento apareció en Cosmopolis, la misma revista en la que, un mes antes, Mallarmé había publicado su poema más famoso: “ Un coup de dés jamais n'abolira le hasard .” El 12 de septiembre de 1900, en Londres, se casa con Marguerite Moreno. Luego de algunos viajes, Samoa, Portugal, Barcelona y Nápoles, piensa en el suicidio y sólo una invitación de las autoridades de la Sorbona para dar una serie de conferencias en las que revivió el París de antaño –una sociedad fantasmagórica en la que surgían los prebostes, los sargentos, las putas y los escolapios–, renueva su entusiasmo. Entre los asistentes, Pierre Champion –que sería su primer biógrafo–, André Salmon y Pablo Picasso. Para entonces, vivía en el barrio que habían rondado, siglos atrás, los miembros de la banda de los Coquillards y, entre ellos, su admirado François Villon : L'Île Saint-Louis. A finales de 1902, con Moreno y Ting-Tsé-Ying, un chino que había llegado a París para la Exposición Universal de 1900 y que Schwob había contratado como su sirviente, se instaló en el número 11 de la rue Saint-Louis-en-l'Île. Le gustaba el aire provincial de este viejo barrio. Ahí murió, el domingo 26 de febrero de 1905, sin que pudieran cerrarle los ojos. Ting, en señal de duelo, se cortó la pequeña trenza. El judío francés no practicante pero apegado a ciertas tradiciones familiares, el joven que perdió a su mejor amigo, su otro, con el que había trabajado febrilmente sobre el argot francés –tema que le apasionaría toda la vida–, suicidado a los veinte años, el hombre que enfermó, sufrió y no sanó nunca, empeñado en alejar a la muerte, sometido a cirugías, lee, escribe, siente, piensa y, desde su angustiada fantasía, crea. El niño lector que nunca abandonó del todo el asombro pueril ante lo maravilloso de los cuentos que leía, se convirtió en el escritor erudito que creó mundos en los que quería ver aparecer de nuevo eso maravilloso. Pero, raído por la vida, arrojado a la incredulidad del mundo adulto, al aprendizaje, a la razón, su tour de force creativo fue lograr la conciliación de la sapiencia adulta, la erudición que abarca los significados simbólicos universales de mitos y leyendas, con la fascinación cándida de sus primeros años. La personalísima escritura de Schwob transfigura lo real, hechiza mediante una gama amplia y sofisticada de recursos narrativos, se alimenta de la contradicción, pues la sabe esencia del mundo, toma partido por un “estallido polifónico”, hace pensar en un núcleo equidistante de cada una de sus creaciones, pero un núcleo inencontrable que enaltece la belleza única de lo particular e intenta darle a cada uno su lengua y vivir mediante “el arte el mundo [...] discontinuo y libre”. |