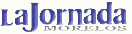Pedro Miguel
Adiós a los trenes
Esta semana -hoy, mañana y el viernes próximo-
dejarán de circular los carros de Amtrak por las vías férreas
de Estados Unidos, y ante esa noticia uno se acuerda de las tardes del
verano de 1976, cuando atravesaba los bosques de Pensilvania a bordo de
un vagón plateado, entre ruidos rítmicos y reconfortantes,
cuando el planeta no era un sitio en el que se prohibiera fumar; uno podía
imaginarse un mundo sin capitalismo, sin miseria y sin prejuicios sexuales,
pero habría sido impensable un mundo sin trenes. Uno podía
pensar que estaba enamorado para siempre (y nunca lo estuvo) de una tal
Louise, y agradecido para siempre (y lo sigue estando) con una tal Sylvia:
la inalcanzable y el hada madrina. Uno podía, además, aspirar
a que un día comprendería a fondo los grundrisse y
que de ahí tomaría las claves para dotar de zapatos, vacunas
y escuelas a todos los niños del Tercer Mundo, pero no habría
logrado imaginar que el socialismo real sucumbiera por el afán de
sus habitantes de estrenar tenis Nike. Lo anterior es una simplificación
realmente burda, por supuesto, pero no tanto como la realidad de un mundo
sin trenes.
En este lamento se reconoce a leguas una sensiblería
y un provincianismo cronológico insufribles, porque a lo largo de
muchas centenas de miles de años la humanidad ha vivido sin ferrocarril,
y en extensas regiones del mundo ese símbolo decimonónico
y vigesimónico de progreso nunca ha tenido existencia significativa.
Pero para una buena cantidad de humanos de esas épocas, lo más
significativo de su existencia (viajes, trabajo, amores, literatura, historia
nacional, teatro, cine) está vinculado a locomotoras, durmientes,
estaciones nostálgicas y vagones.
El gobierno de Porfirio Díaz tendió vías
férreas por medio México y pensó que así preparaba
al país para la llegada del siglo XX. Pero lo que llegó por
la trama de los rieles fue el gran incendio de la Revolución, con
toda su carga de civilización, de barbarie y de cultura, y con sus
semillas de luz y de autoritarismo, de civismo y cacicazgos, de legalidad
y corrupción. Desde la Segunda Guerra Mundial, México se
desinteresó de su estructura ferroviaria, apostó por el asfalto
en detrimento de las vías férreas y dejó morir sus
trenes. Hoy en día, Ferrocarril de Cuernavaca es una cicatriz sin
sentido que atraviesa la ciudad de México y en la que florecen especies
vegetales comunes, pero insólitas al lado del Periférico:
maíz, trigo, sorgo y frijol, entre otras plantas cuyas semillas
cayeron ahí, inadvertidamente, transportadas por furgones ferrocarrileros.
Ahora es el turno de Amtrak. El gobierno de Bush Jr. piensa
que "el sistema ferroviario público debe dejar de ser subsidiado
y adaptarse a la realidad del mercado", según lo expresó
Norma Mineta, secretaria de Transporte. La frase huele tanto a manual privatizador
que no parece pronunciada por una funcionaria gringa, sino por un presidente
latinoamericano, y además descobija la inepcia administrativa de
Washington, porque en los países europeos el que los ferrocarriles
se adapten a la realidad del mercado no necesariamente ha sido sinónimo
de quiebra y extinción inmediata.
Esa realidad del mercado, es decir, sin trenes, va a ser
dura para muchos estadunidenses. No se trata sólo de asuntos sentimentales
y de nostalgias absurdas, sino de pérdida de empleos, de puntos
de referencia y también, a fin de cuentas, de un medio de transporte
eficaz y mucho más grato que los autobuses Greyhound, con sus asientos
estrechos repletos de monjas plácidas y de asesinos seriales en
busca de un Tarantino que los convierta en personajes de la pantalla. No
es que uno tenga nada personal contra las religiosas ni contra los jóvenes
valores de la nota roja. Si alguna enseñanza positiva nos dejó
el siglo XX es que cada cual hace con su vida lo que quiere, y que puede
hacerlo a bordo de un autobús, de un tren, de una balsa de migrante,
de un avión o de un coche. Ocurre, simplemente, que en los espaciosos
vagones de Amtrak el ambiente era más relajado y afable que el hacinamiento
característico de los buses, y que en el tren uno podía
desentenderse del entorno y del prójimo, y ponerse a pensar en Kant
o en el cangrejo, en amores reales o imaginarios, en amistades que siempre
sí han durado toda la vida y en complots en favor de la sociedad
igualitaria. Escribo esta frase en pasado porque el sistema ferroviario
de Estados Unidos va a desaparecer entre mañana y el domingo, porque
a diferencia de aquellos tiempos en los que uno fatigaba la costa este
a bordo de los vagones de Amtrak hoy sabemos que no será tan fácil
ni tan rápido resolver los problemas de la humanidad y porque, a
diferencia de ese entonces, hoy, cuando uno ama, tiene cierta certeza de
que es cierto y todo lo demás es relativo.