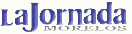Rolando Cordera Campos
La república de barandilla
Decir que la confusión se ha apoderado de la política es declararse optimista. Lo que se vive es la dictadura de una ilusión que siempre ha sido destructiva: la de que es factible y deseable que uno de los dos grandes bandos en que suele dividirse la sociedad política venza al otro definitivamente. Cuando eso se impone como forma de vivir la política, lo que queda es la guerra civil abierta o larvada, hasta que la sociedad hace implosión o se las arregla para poner en orden a los rijosos maximalistas y los somete al dictado del acuerdo para sobrevivir. Con todo y las bochornosas pantomimas televisadas el lunes pasado, en esas anda México y la cosa es seria.
No es para tanto, podrá decir un optimista parsimonioso. Sólo se trata de afirmar la autoridad presidencial sobre otras bases, en las que haya campo para todos los fieles de la modernidad y el cambio, que hasta en el PRI hay. Pero la tendencia es otra y nos amenaza con otra ronda de pagamento forzoso: estas ruinas que ves son las de siempre; el fruto de una irrefrenable disputa por todo el poder para el poder; de la gana de hacer tabla rasa para, al fin, llevar a México a la tierra prometida del rule of law, el mercado bienhechor, la democracia del dinero y el bipartidismo de caballeros.
El poco o nulo control sobre el tiempo es una característica del subdesarrollo. Sin tiempo, demandas, ambiciones y pasiones se abultan y el desfile a través del túnel se vuelve estampida. Supimos de eso a partir de los años 70, cuando la jerarquía dentro del Estado se desdibujó y empezó el todos contra todos, que acabó con el "sistema" pero no con la riña corrosiva.
Luego, al calor de las primeras rupturas de fondo, vimos a la caballada lanzarse al abismo, sacar sus dineros, poner de rodillas a un Estado que ya no era sino debilidad y deuda. Fue el tiempo de los canallas que apostaron todo y de todo, pero siempre contra el Estado y el precario orden que todavía era capaz de cuidar. Más tarde, vino el último intento que fue en realidad el último latido, y el oxígeno del cambio estructural pronto se volvió ozono del malo. Tronó el peso y antes de él la pretensión de hacer una sucesión de verdad, pero al estilo mexicano antiguo; un balazo bastó para hacer añicos el proyecto. No quedó más que el control de daños a costos crecientes y, para cerrar el changarro, los chistes de fin de siglo y la alternancia.
En la alternancia ciframos otra vez la esperanza, más que por su abanderado, por lo que podría traer de apertura y exigencia sobre el conjunto de los actores, viejos y nuevos, que la habían hecho posible. Estábamos de nuevo a la entrada de la Basílica, donde se nos recuerda que "no hizo igual con ninguna otra nación", pero nunca nos imaginamos que lo que nos deparaba era la canonización de la nada. En lugar de reconstrucción y transición tenemos filtración. En vez de conversación y confrontación racional, griterío y, afuera, furia y violencia. A cambio de un más o menos bien ganado lugar en el mundo, recibimos palmadas en el hombro, amistad champurrada, y ahora un frenético esfuerzo por convertir al país entero en una venta de garage. Bien que Beatriz Paredes salga al paso de la infamia y Bartlett los mande a volar, mientras otros buscan el desafane. Bien que Diego o Calderón pidan orden y pausa y convoquen a hacer política, pero esa hora parece haber pasado y hay que preguntarse si no entramos al tobogán del fin de la República, sin terminal próxima, mucho menos estación de llegada.
El litigio parece no tener fin, pero esto es sólo una apariencia. Al recurrir a los jueces nos soñamos italianos, pero aquí esa vereda no lleva a ningún lado, salvo que Berlusconi sea el modelo. Depender de jueces que saborean por primera vez las mieles del poder, es entregar la política a una esfera que para servir debe estar lo más lejos de ella que se pueda, y si no que lo diga el IFE y, si me obligan, la Comisión Nacional Bancaria. Antes, pasaron por esa barandilla los partidos y sus querellas sobre la constitucionalidad de su propia existencia.
Lo único que queda es la política, por abollada que la hayamos dejado, y el pacto como muestra mínima de voluntad nacional y, pace revisionistas históricos, patriótica. De aquí la importancia, como escribió René Delgado hace una semana en Reforma, de "cuidar al árbitro"; de la ambición de los partidos por ocuparlo todo, pero también de sí mismo, como lo ha enseñado el inefable consejero Cárdenas, y ahora de la jauría infame de los gatilleros que hasta de sicoanalistas se han vestido y hablan sin pudor de la "histeria democrática" del IFE.
Nada se hará en esta dirección, sin embargo, si el gobierno se obstina en mentir en materia económica, fiscal o energética y en poner contra la pared a quienes debería ver como sus interlocutores obligados. La mentira no es lo mismo que el poker de la mentirosa: ese es un aberrante cuento de sacristía que ningún creyente bien nacido y educado se puede dar el lujo de proponer hoy como nueva política. Alcanzar la verdad no puede ser el resultado de comisiones angélicas, ni propósito central de la política moderna. Eso es para sabios y estudiosos que saben lo que se traen entre manos. Fuera de ahí, la verdad siempre es sospechosa y es por eso, entre otras razones, que se inventó la política.
So pretexto de encontrar la verdad bajo las piedras, lo que se hace es ocultarla, jugar con ella hasta pervertir su sentido, llevar a la sociedad entera a la paranoia y la sospecha como forma de vida pública. Se trata de otra forma de terror, como eso de que nos van a apagar la luz o de que estamos a punto de argentinizarnos.
Malos profetas los que abusan de la metáfora. Se olvidan de que cuando hemos hablado de no venezolanizarnos o colombianizarnos, la historia nos hace pagar siempre muy caro esa grosera falta de respeto a nuestros vecinos de continente. Pero a la verdad no le ha llegado la hora. El litigio manda.