REPORTAJE
Alumnos del Cecamba Puebla participan mañana
en el festival del CNA
La música de las bandas de viento pervive como
expresión de identidad cultural
Las bandas -explica el etnomusicólogo Alfonso
Muñoz- son una forma de resistencia del México profundo
descrito por Guillermo Bonfil Batalla, que adaptó las condiciones
y novedades de la Colonia para forjar una manifestación propia que
ha soportado los embates del capitalismo, del pretendido desarrollo estabilizador
y recientemente de la globalización.
ANASELLA ACOSTA NIETO ENVIADA
 Chigmecatitlan,
Pue. Del casorio al funeral, del festejo en honor del santo patrono
del pueblo al acto cívico en el ayuntamiento, de las escuelas a
la corrida de toros o al carnaval. Así es como la música
de banda ejecutada con trompeta, clarinete, tuba, trombón, tarola
y tambor deviene acto purificador.
Chigmecatitlan,
Pue. Del casorio al funeral, del festejo en honor del santo patrono
del pueblo al acto cívico en el ayuntamiento, de las escuelas a
la corrida de toros o al carnaval. Así es como la música
de banda ejecutada con trompeta, clarinete, tuba, trombón, tarola
y tambor deviene acto purificador.
Reconocidas por su tradición centenaria, las bandas
de viento esparcidas por todo el territorio nacional se arraigaron con
ímpetu en el sur del país, donde los estados de Oaxaca, Guerrero,
Michoacán, Morelos, México y Puebla son reconocidos como
cuna de este tipo de agrupaciones musicales que en un ir y venir del ritual
al festejo se convirtieron en un servicio a la comunidad y en expresión
de cultura popular.
Pero las bandas de viento no han permanecido ajenas a
los cambios en el país, pues han debido enfrentar un sistema económico
que provoca la emigración de los hombres a las grandes ciudades;
el bombardeo de modas musicales de los medios de comunicación masiva
y la carencia de métodos de enseñanza formales.
A contracorriente, algunas de esas bandas han salido airosas
-caso relevante es el de las oaxaqueñas- y otras menos afortunadas
se han extinguido, como ocurrió con las poblanas, que en aproximadamente
medio siglo se redujeron de mil a 300.
Para el etnomusicólogo Alfonso Muñoz Güemes,
la desaparición de bandas se convierte en la carencia de un servicio
muy importante dentro de una comunidad tradicional, pues este hecho empobrece
el festejo mediante el cual se mide el prestigio de un pueblo.
El caso de las bandas de Puebla ha captado la atención
de antropólogos, etnomusicólogos, historiadores y autoridades
que reconocen en las bandas de viento una forma de organización
social que identifica a los individuos y reproduce sus distintas manifestaciones
culturales, las cuales generalmente giran en torno de las festividades
religiosas.
De acuerdo con los etnomusicólogos José
Antonio Ochoa Cabrera y Muñoz Güemes, la importancia de esas
agrupaciones musicales en las comunidades, sobre todo indígenas,
radica en ser un servicio a las personas cuya tarea es deleitar en los
festejos religiosos, familiares y cívicos para provocar de esa forma
la comunión humana, y en algunos casos -los del ritual- la sobrenatural.
En las bodas la banda incita a la alegría y al
baile; en los velorios se cree que el sonido del trombón guía
el alma al reino de los cielos; en la guerra, la música infunde
valor y espanta al enemigo.
Además, estas agrupaciones musicales son -explica
Muñoz- una forma de resistencia del México profundo
descrito por Guillermo Bonfil Batalla, que adaptó las condiciones
y novedades de la Colonia para forjar una manifestación propia que
ha soportado los embates del capitalismo, del pretendido desarrollo estabilizador
y recientemente de la globalización.
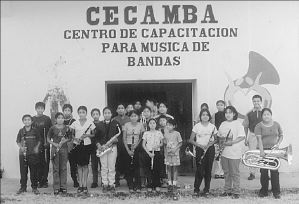 Muñoz
señala que rotos los niveles de organización social prehispánicos
por el proceso de colonización, las comunidades encontraron mecanismos
de reintegración en los aspectos económico, productivo, cultural
y religioso.
Muñoz
señala que rotos los niveles de organización social prehispánicos
por el proceso de colonización, las comunidades encontraron mecanismos
de reintegración en los aspectos económico, productivo, cultural
y religioso.
Los pueblos colonizados adaptaron los instrumentos que
los europeos traían consigo -trompetas, clarines, algunos tipos
de tambor, violín, arpa y la guitarra sexta; los tres primeros son
básicos en la conformación de una banda, los otros se adaptaron
a los sones jarocho y huasteco- a sus peculiares formas de expresión.
El proceso de evangelización por medio de la música
fue uno de los elementos que arraigó con más fuerza la adaptación
de los estilos europeos al mestizaje y sus expresiones culturales. En palabras
de Muñoz, muchas festividades católicas reflejan o sustituyen
buena parte de los rituales y sacrificios aztecas.
Las primeras manifestaciones de lo que hoy conocemos como
música de banda se registran en el siglo XIX, cuando las comunidades
comenzaron por imitar a las bandas militares del emperador Maximiliano
de Austria, que interpretaban música clásica. En su repertorio
figuraban las oberturas de La flauta mágica, Don Juan
y Las bodas de Fígaro, óperas de Mozart; Fidelio,
de Beethoven, y Fantasías sobre motivos de Wagner.
De acuerdo con Ochoa y Muñoz, Porfirio Díaz
y Benito Juárez impulsaron cada uno por su cuenta la creación
de bandas, principalmente en Oaxaca, estado natal de ambos gobernantes.
El auge de las bandas de viento indígenas se consolidó
a principios del siglo XX, cuando en el México independiente y revolucionario
los hombres podían asociarse con libertad.
Las agrupaciones bandísticas comenzaron a proliferar,
por iniciativa de la Iglesia, el ayuntamiento o la propia comunidad. Ochoa
Cabrera menciona, al respecto, la rivalidad constante entre el clero y
el ayuntamiento por poseer el dominio sobre la banda y hacer patente su
presencia en la esfera pública.
De este ímpetu nacieron las llamadas escoletas,
lugares en los que se enseñaba a los niños desde temprana
edad a leer la notación musical y ejecutarla; muchos infantes aprendían
primero a leer música antes que textos. Hoy, muchos músicos
no saben leer ni escribir letras, pero son grande alfabetas musicales.
En las escoletas también se realizaban los ensayos
y se guardaban los instrumentos, y era común encontrar en un rincón
a Santa Cecilia, patrona de los músicos.
Ochoa Cabrera considera que algunas bandas de viento han
logrado sobrevivir gracias a su estructura interna, en la que predominan
las relaciones de parentesco y compadrazgo mediante las cuales se hereda
la tradición musical. Es frecuente encontrar agrupaciones de ese
tipo integradas por hermanos, primos, ahijados, tíos y compadres.
Muchas bandas locales encontraron cabida en las cantinas
y los prostíbulos, donde se festejaba la vida marginal. Ahí,
comenta el etnomusicólogo, es donde se contagiaron de ritmos cubanos:
danzas, habaneras y danzón.
 La
organización de cargos político-religiosos predominantes
en las comunidades tradicionales, de los cuales se deriva la mayordomía
que tiene a su cargo la organización de las festividades, también
ha sido factor importante en la preservación de las bandas. Además,
estas agrupaciones cuentan con una mesa directiva cuyo presidente debe
mostrar honradez, buen comportamiento, ser justo y no ambicioso; saber
leer y hacer cuentas, y no ser ebrio ni mujeriego, entre otras características.
La
organización de cargos político-religiosos predominantes
en las comunidades tradicionales, de los cuales se deriva la mayordomía
que tiene a su cargo la organización de las festividades, también
ha sido factor importante en la preservación de las bandas. Además,
estas agrupaciones cuentan con una mesa directiva cuyo presidente debe
mostrar honradez, buen comportamiento, ser justo y no ambicioso; saber
leer y hacer cuentas, y no ser ebrio ni mujeriego, entre otras características.
Sin embargo, las secuelas de lo que la Revolución
no resolvió se hicieron presentes a mediados del siglo pasado, cuando
el descuido del campo en las políticas de Estado se hizo patente.
Una de las principales causas de la desintegración
de las bandas en Puebla, señala el especialista, tiene que ver con
el sistema capitalista dependiente que prevalece en México y que
ha propiciado la emigración de campesinos a las grandes ciudades
o a territorio estadunidense para emplearse en las maquiladoras y poder
sobrevivir. Los hombres, quienes integraban las bandas, abandonaron las
comunidades y la organización social, igual que en la Conquista.
Hace dos años Marco Velázquez, coordinador
general de la Secretaría de Cultura de Puebla, emprendió
un proyecto para rescatar y mantener la tradición de bandas de viento
en el estado. El 26 de mayo de 2000 se instaló en Ciudad Serdán
el primer Centro de Capacitación de Música de Banda (Cecamba).
El proyecto de Puebla tiene como antecedente al Centro
de Capacitación Musical Mixe (Cecam) de Oaxaca, escoleta que funciona
con inversión gubernamental. En esta especie de escuela musical
oaxaqueña ?precisa Muñoz Güemes? los niños de
10 o 12 años en adelante son capacitados como instrumentistas, compositores
y directores, y algunos de sus estudiantes han obtenidos becas para la
Escuela Superior de Música o el Conservatorio Nacional de Música.
En Puebla se han instalado seis centros de capacitación
distribuidos en Ciudad Serdán, Chigmecatitlán (comunidad
de la Mixteca baja poblana), Santa Catarina, Atlixco, Tecalli y la ciudad
de Puebla. En mayo próximo se abrirá el primer centro en
Zacapoaxtla. Los planes son instalar de 10 a 12 centros que capaciten a
600 niños.
Con un presupuesto que no supera los mil millones de pesos,
se han comprado instrumentos para cerca de 25 niños en cada municipio;
se pagan maestros con formación de bandas y algunos pertenecientes
a la propia comunidad, así como gastos de operación.
Marisol Pardo, quien se encarga de las gestiones del proyecto,
comenta que la Secretaría de Cultura debe negociar con los presidentes
municipales, las casas de cultura y los padres de familia organizados en
comités. La comunidad debe proporcionar un local, sillas y garantizar
el buen uso de los instrumentos, los que deben estar sólo al servicio
de la capacitación y quedar bajo el resguardo de los padres de familia.
En los menos de dos años de su existencia, el Cecamba
ha integrado a siete de sus alumnos a la Orquesta Sinfónica Infantil
de México y ha participado en el Festival Internacional y el Encuentro
Nacional de Bandas que se efectúa en Tlayacapan, Morelos. Este domingo
17, los músicos del Cecamba participarán en el Segundo Festival
del Viento, organizado por el Centro Nacional de las Artes, en Río
Churubusco y Tlalpan.
Veinticuatro maestros capacitan a 250 alumnos y se cuenta
con 200 instrumentos. Todos los docentens han sido formados en la tradición
de bandas, pero con preparación académica, supervisados por
Víctor Manuel Mendoza.
Una de las novedades del Cecamba es la capacitación
de mujeres. Para establecer un centro en cualquier municipio, el ayuntamiento
debe garantizar la igualdad de género. Cincuenta por ciento del
cupo en la escoleta debe ser cubierto por niñas. Este requisito
ha dado tan buen resultado que el año pasado se logró conformar
un ensamble femenino con alumnas de los seis municipios en los que se desarrolla
el proyecto.
Velázquez señala: ''El Cecamba quiere rescatar
la tradición de bandas de forma moderna, fuera del folclor que viste
a los niños con calzones de manta y sombrero; quiere incorporar
a su repertorio la música tradicional y la actual, así como
dar igual oportunidad de capacitación a las mujeres, para quienes
las bandas eran asunto ajeno''.
Velázquez reconoce que la pérdida de bandas
en Puebla deterioró la tradición social y las formas comunales
de la región. Menciona que ante las modas, muchas bandas quedaron
anquilosadas por temor a modernizarse.
 Felipe
Flores, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia,
alerta: ''Actualmente en las bandas hay una lucha tremenda entre la tradición
y la modernidad. Muchas conservan música de mediados del siglo XIX,
pero no tiene una difusión tan amplia como las bandas comerciales;
mientras unas quieren ser tradicionales, otras quieren convertirse en una
gran empresa''.
Felipe
Flores, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia,
alerta: ''Actualmente en las bandas hay una lucha tremenda entre la tradición
y la modernidad. Muchas conservan música de mediados del siglo XIX,
pero no tiene una difusión tan amplia como las bandas comerciales;
mientras unas quieren ser tradicionales, otras quieren convertirse en una
gran empresa''.
Según el etnomusicólogo, la banda tradicional
se mantiene como servicio a la comunidad; la moderna, en cambio, participa
en grandes fiestas y cobra cantidades exorbitantes.
Los jóvenes que dirigen o integran las bandas tienen
mayor preparación -sostiene Flores-, pues son estudiantes en escuelas
formales que regresan a sus comunidades y se dedican de lleno a la banda,
de manera más consciente y con mayor apertura en cuanto al repertorio.
Una banda es tan versátil que puede tocar desde música clásica
a música moderna o tropical.
El investigador explica que las bandas han sido vistas
de manera despectiva, debido a las modas que imponen los medios de comunicación
masiva, pero agrega que una vez que los jóvenes conocen más
esas tradiciones se enamoran de ellas. Eso ocurre hoy, cuando están
en búsqueda de una mayor interiorización y de algo que vaya
más allá de lo que flota en la cultura mediática.
El futuro de esta tradición -explica- es alternativo,
las bandas municipales seguirán el ritmo que los gobiernos marquen,
mientras que las pertenecientes a la comunidad tienen la opción
de modernizarse en cuanto a repertorio y métodos de aprendizaje
o desaparecer.
Por ahora, valses, pasodobles, oberturas, himnos, obras
fúnebres, sones, rumba, danzón, cha cha chá, mambo,
merengue y cumbia, salen de los pulmones de la banda que, pese a todo,
se aferra al sonido.


 Chigmecatitlan,
Pue. Del casorio al funeral, del festejo en honor del santo patrono
del pueblo al acto cívico en el ayuntamiento, de las escuelas a
la corrida de toros o al carnaval. Así es como la música
de banda ejecutada con trompeta, clarinete, tuba, trombón, tarola
y tambor deviene acto purificador.
Chigmecatitlan,
Pue. Del casorio al funeral, del festejo en honor del santo patrono
del pueblo al acto cívico en el ayuntamiento, de las escuelas a
la corrida de toros o al carnaval. Así es como la música
de banda ejecutada con trompeta, clarinete, tuba, trombón, tarola
y tambor deviene acto purificador.
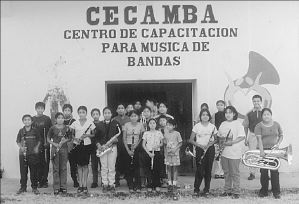 Muñoz
señala que rotos los niveles de organización social prehispánicos
por el proceso de colonización, las comunidades encontraron mecanismos
de reintegración en los aspectos económico, productivo, cultural
y religioso.
Muñoz
señala que rotos los niveles de organización social prehispánicos
por el proceso de colonización, las comunidades encontraron mecanismos
de reintegración en los aspectos económico, productivo, cultural
y religioso.
 La
organización de cargos político-religiosos predominantes
en las comunidades tradicionales, de los cuales se deriva la mayordomía
que tiene a su cargo la organización de las festividades, también
ha sido factor importante en la preservación de las bandas. Además,
estas agrupaciones cuentan con una mesa directiva cuyo presidente debe
mostrar honradez, buen comportamiento, ser justo y no ambicioso; saber
leer y hacer cuentas, y no ser ebrio ni mujeriego, entre otras características.
La
organización de cargos político-religiosos predominantes
en las comunidades tradicionales, de los cuales se deriva la mayordomía
que tiene a su cargo la organización de las festividades, también
ha sido factor importante en la preservación de las bandas. Además,
estas agrupaciones cuentan con una mesa directiva cuyo presidente debe
mostrar honradez, buen comportamiento, ser justo y no ambicioso; saber
leer y hacer cuentas, y no ser ebrio ni mujeriego, entre otras características.
 Felipe
Flores, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia,
alerta: ''Actualmente en las bandas hay una lucha tremenda entre la tradición
y la modernidad. Muchas conservan música de mediados del siglo XIX,
pero no tiene una difusión tan amplia como las bandas comerciales;
mientras unas quieren ser tradicionales, otras quieren convertirse en una
gran empresa''.
Felipe
Flores, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia,
alerta: ''Actualmente en las bandas hay una lucha tremenda entre la tradición
y la modernidad. Muchas conservan música de mediados del siglo XIX,
pero no tiene una difusión tan amplia como las bandas comerciales;
mientras unas quieren ser tradicionales, otras quieren convertirse en una
gran empresa''.