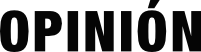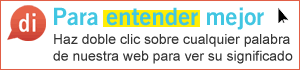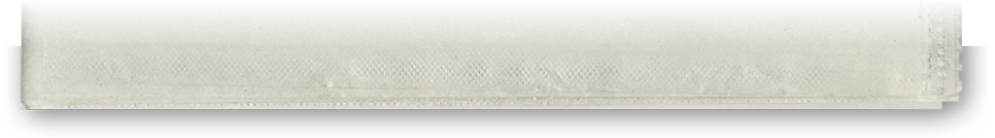veces los momentos decisivos de la historia no vienen acompañados de explosiones ni invasiones ni golpes fulminantes. A veces el punto de inflexión ocurre cuando una gran potencia despliega su fuerza, amenaza, hace ruido… y finalmente no pasa nada. Ese es hoy el escenario más probable en Venezuela. Y, paradójicamente, es el que más consecuencias tiene.
Porque si Estados Unidos moviliza un portaviones, endurece el discurso, promete “opciones militares” y eleva la tensión regional, pero al final retrocede sin acción real, el mensaje para el mundo es inequívoco: la hegemonía estadunidense ya no produce resultados. Su capacidad para moldear la política hemisférica –que durante dos siglos funcionó casi por automatismo– se ha diluido. La amenaza pierde peso y se convierte en un gesto vacío.
Esa es precisamente la lógica que los realistas ofensivos han descrito durante años: las potencias pierden influencia no cuando son derrotadas militarmente, sino cuando la brecha entre su ambición y su capacidad real se vuelve visible. Cuando un Estado sobrextiende su poder –cuando se dispersa en múltiples frentes, cuando confunde propaganda con estrategia– queda expuesto. Lo que ocurre en Venezuela no es un episodio aislado: es la confirmación de que Estados Unidos ha entrado en una fase de sobrextensión estratégica que ya no puede sostener.
El primer ganador de esa inacción sería Nicolás Maduro. No por su fortaleza interna, sino por algo más elemental: sobrevivir. Si un país del tamaño de Venezuela resiste la presión del portaviones más grande del planeta y Washington termina recortando la escalada, Maduro puede presentarse ante su población y ante el mundo como el dirigente que enfrentó al imperio y no cayó. En el relato político eso vale más que cualquier reforma económica o social. El chavismo obtendría un combustible simbólico poderoso, y la oposición, una derrota emocional que tardará años en sanar.
Pero el impacto no se queda en Venezuela. América Latina entera interpretaría que Estados Unidos ya no puede imponer desenlaces en su vecindad inmediata. Ese simple hecho –que no pasa nada– abriría un margen de autonomía regional que parecía imposible hace apenas una década. Brasil fortalecería su política exterior independiente, México negociaría con mayor libertad estratégica y los países del Caribe intensificarían su acercamiento a China. La OEA se debilitaría aún más y la Celac adquiriría un peso renovado. El viejo orden hemisférico, basado en la obediencia automática, perdería su última capa de legitimidad.
Y en ese reacomodo silencioso, otro actor pierde más de lo que admite: la derecha latinoamericana. Durante años apostó a que Washington sería el disciplinador hemisférico que impediría el avance de gobiernos de izquierda o nacional-populares. Esa certeza formaba parte de su identidad política. Pero un Estados Unidos que amenaza y retrocede destruye esa premisa. Deja a la derecha sin garante externo, sin narrativa de fuerza y sin la ilusión de que el imperio puede restaurar un orden que ya se deshizo. En política, perder la esperanza estratégica suele ser más grave que perder una elección.
El segundo gran ganador sería China. No necesita disparar un tiro ni movilizar un buque. Sólo tiene que observar cómo Washington despliega fuerza y luego la retira. Para Pekín, que busca consolidar su presencia económica y logística en América Latina, una amenaza vacía de Estados Unidos vale más que 100 acuerdos diplomáticos. Confirma que la multipolaridad no es una aspiración, sino una realidad irreversible. China actúa desde la lógica de la geoeconomía: pacientemente, con inversiones, infraestructura, comercio. Estados Unidos actúa desde el impulso. Y en un mundo donde la influencia depende de la constancia, no del ruido, la geoeconomía vence al portaviones.
Rusia también se beneficiaría: que un aliado suyo sobreviva a la presión estadunidense en el Caribe equivale a una victoria simbólica de enorme impacto global. Y refuerza una idea que el pensamiento militar crítico lleva años señalando: Estados Unidos ya no puede sostener guerras simultáneas ni proyectar fuerza decisiva en varios frentes a la vez. Tiene un aparato militar saturado, una sociedad cansada y una élite política que confunde espectacularidad con poder real.
Dentro de Estados Unidos, la falta de acción profundizaría la crisis interna. Un país polarizado, sin consenso estratégico y con un liderazgo que alterna entre la improvisación y la reacción, necesita mostrar fuerza para sostener la narrativa del poder global. Si amenaza y retrocede, queda expuesto ante sus aliados y ridiculizado ante sus adversarios. La credibilidad, que es la moneda invisible de la hegemonía, se evapora. La erosión no es militar: es sicológica.
El punto central es éste: si no pasa nada en Venezuela, sí pasa algo fundamental en el orden internacional. Una amenaza incumplida equivale a reconocer que el poder ya no funciona como antes. La hegemonía se desgasta, no por una derrota en el campo de batalla, sino por el descubrimiento de que las advertencias ya no producen obediencia. Y cuando eso ocurre, todo cambia: lo que parecía una calma es, en realidad, el inicio de una reconfiguración profunda.
Por eso el escenario de la inacción –el del no-evento– es el más peligroso para Estados Unidos y el más transformador para el hemisferio. No habrá imágenes dramáticas, ni bombardeos, ni desembarcos. Habrá algo mucho más determinante: la comprobación de que el mundo ya no se mueve al ritmo de Washington. Que el músculo ya no garantiza resultados. Que la intimidación ya no define el orden. Y que, mientras Estados Unidos reacciona por impulso, el resto del planeta –incluyendo América Latina– empieza a organizarse desde una lógica propia, multipolar y soberana.
Es posible que en las próximas semanas simplemente no pase nada. Pero ese “nada” será la evidencia final de que Estados Unidos ha perdido la capacidad de convertir amenaza en poder y poder en obediencia. Cuando la disuasión deja de funcionar, la hegemonía se desintegra. Y en ese vacío, otros actores avanzan. América Latina lo sabe. China y Rusia lo saben. El mundo entero lo sabe. Washington, todavía no.
*Director del CIDE