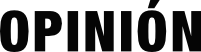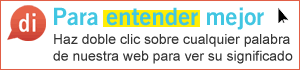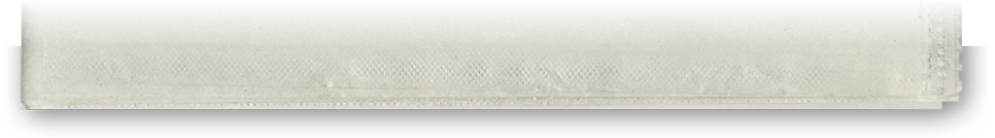a irrupción pública de liderazgos empresariales con una retórica más abiertamente hostil y “radical” frente a la 4T es producto de un reacomodo al interior del espacio de la sociedad civil empresarial, donde pese a la existencia de intereses comunes (acumulación, disminución de carga fiscal, influencia social), las diversas fracciones y sectores del capital que la integran despliegan proyectos políticos que difieren en contenido, grado e intensidad.
No estamos simplemente frente a un “cambio de estafeta”, donde un líder empresarial de oposición le cede el espacio a otro más. Nos encontramos en un contexto de una reorganización político-ideológica, en el cual la defensa del Estado de derecho, el matiz político y la opción por la democracia liberal parecen perder terreno frente a una opción que abiertamente valora más la libertad del capital que la democracia.
Este cambio ha sido el corolario de una campaña impulsada por la corriente mexicana de lo que Quinn Slobodian denomina radicalismo de mercado; es decir, una tendencia política que, mediante una confusa promoción y reivindicación de la “libertad”, busca proteger a la gran propiedad y abolir controles democráticos en el funcionamiento del mercado capitalista.
El radicalismo de mercado “mexicano” se ha articulado a instancias internacionales, donde se da forma a la retórica “anticolectivista” y se discute la logística a seguir en la campaña contra los “enemigos de la libertad”: ya sea con el trumpismo en los encuentros de CPAC o en el Foro Económico Mundial, espacios donde recientemente se ha mostrado de forma prístina la retórica de la extrema derecha actual, fundada en una conjunción entre el conservadurismo radical y el libertarianismo. Además, quienes promueven tal tendencia han optado por construir una estrategia populista de derechas en sentido rothbardiano, con lo cual buscan dividir el campo político en dos grandes polos: el comunismo y la libertad. Han visto que en otras geografías ello ha resultado útil a liderazgos de extrema derecha para crecer políticamente, ganar elecciones e impulsar la “libertad”, y quizás piensan que, aunque actualmente adolecen de una evidente baja popularidad, pueden replicar tal hazaña en nuestro país.
Ahora bien, este movimiento al interior de la sociedad civil empresarial responde a distintos factores:
a) En un contexto de disputa hegemónica global, el gobierno de Donald Trump y el gran capital estadunidense han replanteado sus estrategias de influencia global. El mecanismo de poder blando desarrollado mediante USAID durante décadas ha concluido –al menos por el momento– con el cierre de dicha agencia. Tanto a nivel internacional como en México, USAID apuntaló la consolidación de un modelo participativo “desde la sociedad civil” que integraba a organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y fomentaba principios liberales de organización social y una subordinación amable a Estados Unidos, aunque las organizaciones de dicha órbita llegaban a adoptar eventualmente una retórica de cariz progresista.
Ante el declive de tal modelo –producto del desgaste del “liberalismo democrático” en la dirección estadunidense–, otra forma de hacer política global se ha fortalecido: el modelo Atlas Network. Este modelo operativo de sociedad civil, financiado con capital privado, consiste en la movilización de liderazgos y organizaciones locales mediante un conjunto de principios claros: mercados no democráticos, anticomunismo, defensa de la propiedad, etcétera, abiertamente concordantes con la nueva etapa MAGA de la política exterior estadunidense, más allá de las diferencias circunstanciales entre las organizaciones que integran Atlas Network y el trumpismo.
b) En parte como efecto de lo anterior, el modelo de sociedad civil empresarial tejido desde la década del 2000, que llegó a su apogeo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se ha debilitado. Tanto su proyecto de país como sus puentes orgánicos con partidos políticos muestran un claro desgaste que los ha hecho marginales respecto al juego político. Un síntoma de ello es un cambio en la posición de liderazgos de organizaciones que previamente gravitaban en la órbita política de USAID, los cuales han optado por abrazar públicamente la iniciativa del radicalismo de mercado. La tendencia previamente dominante en la sociedad civil empresarial, de un proyecto de representación “ciudadana” que buscaba intervenir en procesos de gobernanza mediante ejercicios consensuales y una organización descentralizada, cede paulatinamente ante otra que manifiesta su abierta voluntad de poder a través de la captura del gobierno con un ordenamiento vertical, bajo la égida de liderazgos populistas de derecha.
c) Lo anterior coincide con un mayor alcance del proyecto libertariano en algunos sectores políticos del país. Aunque aparentemente residual en el sistema político mexicano, el libertarianismo ha ido ganando terreno en el sentido común de sectores de la oposición partidista, lo cual puede rastrearse en recientes intervenciones públicas de liderazgos como Alejandro Moreno y Lilly Téllez, quienes además han mostrado cercanía al trumpismo al aparecer en Fox News con un discurso de defensa de la “libertad” frente al “comunismo”, aderezado con acusaciones poco específicas de “narcogobierno” en México.
Este fenómeno no es nuevo. Su momento de mayor transparencia fue la cruzada contra los libros de texto de la 4T, donde la argumentación crítica contra ellos por parte de la sociedad civil empresarial –nutrida por intervenciones académicas– fue eclipsada por la estridencia “anticomunista” del radicalismo de mercado.
¿Este fenómeno es coyuntural o estamos frente a una mutación orgánica de la composición política del capital en nuestro país? La respuesta a dicha pregunta es tan epistemológica como estratégica.
*Politólogo