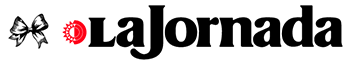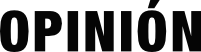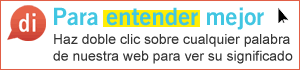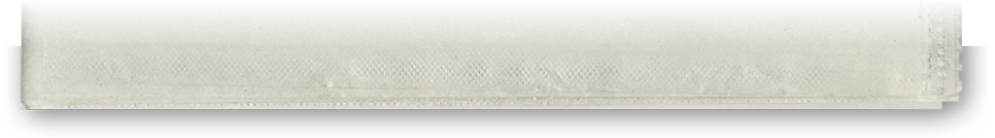n el centenario de su nacimiento, Manuel Sacristán (Madrid, 1925-Barcelona 1985) vuelve a ser motivo de evocación en medios intelectuales, especialmente en el Estado español. La obra del filósofo, militante comunista, ecologista temprano, editor y traductor es un universo en constante redescubrimiento. Su herencia intelectual ha sido compartida por ese otro gran personaje –lamentablemente ausente también– que fue Francisco Fernández Buey, y en tiempos más recientes nuevas generaciones, como la que representa el filósofo José Sarrión, cuya energía y talento lleva a buen puerto el legado.
Ni duda cabe que Sacristán es la imagen viva de la deriva del comunismo español, pero también de la renovación marxista de la segunda mitad del siglo XX. Militante comunista en la época del franquismo, sindicalista, editor, filósofo, lector de Goethe y Heidegger, con experiencia en el complejo mundo de la clandestinidad, fue también pionero en colocar en centralidad la posición ecológica.
Como antes había hecho Wenceslao Roces, Sacristán nos legó enormes y variadas traducciones, que van de textos de Marx a una muy famosa antología de Gramsci, pero también las monumentales obras de Lukács o las intrincadas composiciones de T. W. Adorno. Sus reflexiones sobre lógica, el método marxista o la política ecológica distan de ser publicaciones académicas neutras. Antes bien, son ejemplos prácticos de quien ejerció la política comunista como experiencia vital.
En el cenit de su madurez intelectual, Sacristán tuvo una experiencia vital con México. Primero con su visita en el Congreso Nacional de Filosofía, acontecido en Monterrey, en cuyo lapso encontró un renovado vínculo sentimental, lo que lo animó a buscar una estancia más prolongada. En 1983, finalmente, realizó una estancia en nuestro país en la cual impartió dos seminarios, cuyos títulos (Inducción y dialéctica y Karl Marx como sociólogo de la ciencia) evocan tanto las discusiones del momento como un proyecto de investigación con trasfondo de largo empuje.
De aquella visita es preciso destacar algunas cosas. La primera fue la producción del libro Karl Marx como sociólogo de la ciencia, en el cual se expresó un programa de indagación sobre los alcances y límites entre la propuesta teórica del alemán y lo que se consideraba la producción científica en medio de relaciones capitalistas.
Aquel trabajo periodiza la obra de Marx y pretendía entregar pistas sobre las posibilidades abiertas de construcción de una noción de ciencia desde el marxismo, elemento crucial en la época de aceleramiento de la crisis civilizatoria, cuya bandera era, justamente, la necesidad de gestionar el complejo científico y tecnológico desde otro mirador. Sacristán, como otros de su generación, evocaban la necesidad de trascender la política imparcial frente a las prácticas científicas y evaluar si desde el mirador marxista era posible construir una noción crítica, misma que debía realizar un balance político de los aspectos principales de la misma.
Además de ello, Sacristán entregó su tiempo a una larga y muy rica entrevista con el también filósofo marxista Gabriel Vargas Lozano. Publicada en el número 13 de la mítica revista Dialéctica, que Vargas Lozano codirigía en Puebla, el diálogo entre ambos es esclarecedor de las veredas por las cuales transitó su pensamiento. Volver a ella puede dar cuenta de una situación única, en la que el pensamiento marxista encarnaba en un personaje abierto a la lectura de diversas tradiciones políticas y filosóficas, y cuyo derrotero personal le habilitaba para superar el ostracismo intelectual del franquismo sin caer en ningún tipo de sectarismo. Sacristán era un filósofo abierto al mundo, lo cual era la llave para la proposición renovadora de su planteamiento.
Hoy, en España principalmente, se celebra el centenario de quien fuera uno de los teóricos marxistas más importantes, no sólo por su amplia producción y su generoso aporte editorial, sino también por su experiencia política misma. Releer a Sacristán es un buen ejercicio de homenaje a quien legó una parte central de la cultura crítica contemporánea.
Evocarlo es también recordar el motivo de su encantamiento con la figura de Gerónimo y las palabras que le dedicó: “Los apaches, al no facilitarnos las cosas, al impedirnos descansar en una mala conciencia nostálgica, nos dejan solos y fríos, a los europeos, ante la pregunta de Las Casas, la pregunta por la justicia, la cual no cambia porque el indio sea el trágico Cuauhtémoc en su melancólica elegancia o un apache de manos sucias y rebosando licor tisuín por las orejas (…) Y su ejemplo indica que tal vez no sea siempre verdad eso que, de viejo, afirmaba el mismo Gerónimo, a saber: que no hay que dar batallas que se saben perdidas”.
Sacristán dio todas las batallas, las que podía ganar y las que no, y eso lo convierte en interlocutor obligado de nuestro tiempo.
* Investigador de la UAM, autor de En el medio día de la revolución