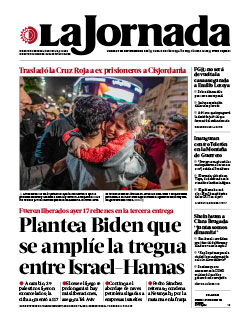s posible que el cine y demás audiovisualidades modernas hayan cambiado las formas de soñar de las personas. Confirieron un ritmo a las secuencias y la educación cinematográfica de la población facilitó la narración vigil del episodio onírico. Freud y sus discípulos, en su tiempo, compilaron millares de testimonios ajenos, cuando lo único que poseían los soñadores era el lenguaje; en muchos casos, justo es reconocerlo, poseían la estructura literaria del vienés, el berlinés o el londinense ilustrado, seguramente lectores consuetudinarios pero ignorantes aún del montaje cinematográfico que hoy imita o “mejora” la realidad. Presumo que esto ha cambiado. O no. Lo sabrán quienes se dedican a eso profesionalmente.
Considerando los recursos multimedia que proporciona la sique humana en estado natural de reposo e inconsciencia al otro lado de la vitrina-tiempo, en mi experiencia los sueños son películas donde estoy metido con todo el cuerpo y en consecuencia siento tanto o más que cuando estoy despierto.
En este voy, vamos en lancha. ¿Cuántos? Seis, o siete, a veces los reconozco, a veces no. Nos turnamos los remos. Ahora remo yo. Aguas tranquilas, encrespadas al mínimo en el vasto lago que se comporta como fuente al centro de un parque gigantesco sin visitantes que alcanza las lomas y los volcanes nevados. Tan transparente que da vértigo asomarse. Y cómo no hacerlo. Presenciamos un espectáculo irresistible bajo el agua: la ciudad inundada. Azoteas, casas y pequeños edificios en barrios y el centro, techos de teja o lámina durante kilómetros, tendederos, helipuertos tuertos en la zona de los rascacielos, la cuadrícula distorsionada por el líquido de las unidades habitacionales, bodegas, cementerios. Calles como grietas donde el inmenso cuerpo de agua toca fondo.
Más que muerta, una ciudad desierta. O dormida. Es inquietante pensar que todos duermen menos nosotros, lo cual no nos da ningún gusto, antes bien vergüenza y miedo. Habíamos zarpado con apresuramiento, no recuerdo que tuviéramos algún motivo. En consecuencia vamos mal equipados, faltan salvavidas, contamos con un par. No todos se dijeron nadadores.
La superficie luce apacible, pero la extensión y la profundidad del lago están cabronas. Se divisan orillas, salinas y promontorios a una distancia que un servidor no lograría nadar. A nuestros pies no se distinguen cosas, carros, basura, restos de gente o perro. Sí en cambio costras de lama y veloces cardúmenes de charal. Las torres y las casas, idénticas a sí mismas, paradas al otro lado del espejo, parecen un Titanic intacto. Donde hubo bosques y jardines proliferan algas verdes y negras, ondulantes ballerinas de brazos muy, muy largos.
Hombres y mujeres a bordo guardamos expresivo silencio, pero al aire, azul y claro como el agua. Pasan garzas, grullas y otras aves de patas largas. En torno a la lancha nadan, cómicamente organizados en escuadra militar, pequeños ánades con trayectorias singulares. No traemos alimentos, ni aparejos de pesca, ni armas con qué disparar a los patos. Sólo un par de remos, una cubeta (lo único rojo a la redonda) para achicar la lancha y dos atados de cuerda sin utilidad inmediata.
Como en esta historia estamos al margen de la Historia, no acuden a nosotros las palabras. Emitimos sonidos básicos, de primate, respondemos al estímulo de la sorpresa como harían los humanos cuaternarios tempranos, pero tenemos memoria, manejamos datos. Nos sobresaltamos al reconocer algún lugar en el fondo de ese lago de cristal: las vértebras intactas de la calzada de Tlalpan, los rieles del Metro, las techumbres de sus estaciones. O la zapatería habitual. La escuela de uno, la universidad de otra. El mercado de alguien. No falta quien identifique su casa natal, o tan siquiera la manzana, la esquina, la cuadra, pero no como los que antes llegaban en avión al valle, sino en el modo nadable que pone las fachadas al alcance. Habrá quien lo llame espejismo.
Cansado de remar pido relevo, me quito camisa, zapatos, calcetines. Cuando flotamos sobre Azcapotzalco me tiro en calzones y nado tranquilamente como rumbo a La Villa para estirar los músculos, refrescar el cuerpo y lavar el sudor de la remada. El cerro de Tepeyac, como El Peñón, El Elefante y el de La Estrella son islas salpicadas sobre la extensión lacustre.
Con el solo uso de las retinas filmo mi propia película. Panorámica. Intimista. Desbordada por las metamorfosis del paisaje. Un documental absurdo sobre, literalmente, la ciudad sumergida con todo y su catedral a la Debussy. Tal vez duerme. ¿Quién sueña a quién, ella o yo? Qué pregunta más tonta. Una ciudad no sueña, es de piedra. La soñaron otros antes de ahogarla. Por eso no respira.
Sentí que me faltaba el aire y desperté.