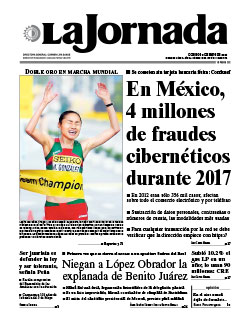unque hay de coincidencias a coincidencias, para quienes las advertimos y reaccionamos de lleno ante ellas no hay diferencia, todas nos asombran y todas nos emocionan, y algunas incluso nos hacen reír o llorar, o reír y llorar. Por reales, por inexplicables. Porque son más fuertes que la razón y hasta que la voluntad. Y porque lo que sentimos ante ellas no se puede expresar en palabras, así de sencillo. Son como una doble naturaleza nuestra que, de tanto en tanto, imprevisiblemente, se nos presenta. Nos da una palmadita en el hombro con la que simplemente parece querer decirnos: “Aquí estoy, a tu lado”, una sorpresa menor o mayor, siempre inesperada, siempre, al final, bienvenida. A veces son claras, a veces son elaboradas, pero son presencias permanentes que de algún modo a mí me hacen sentir que no estoy sola y que estoy en una continua, ininterrumpida, relación con los demás.
Por ejemplo, el otro día, desde este lado del escritorio en la dirección de Ediciones Era, al ver a Marcelo Uribe, del otro lado, hacer alguna anotación en su agenda, no pude dejar de exclamar a qué grado su caligrafía me recordaba la de María Luisa Puga. De golpe levantó la vista, atónito, boquiabierto, me miró de frente y, sin ocultar el nivel de su asombro, a su vez exclamó: “¡María Luisa Puga era mi prima hermana!”, revelación que entonces fue a mí a quien sumió en el asiento, a mí a quien impactó. Cuando la sorpresa se nos asentó a los dos y pudimos retomar la plática, comenté que con razón los dos, Marcelo y María Luisa, no sólo compartían la caligrafía y, observé, la fascinación por la caligrafía, sino que asimismo compartían la afición por las plumas fuente y la tinta negra. “Así era, así fue”, me confirmó, nostálgico, y más relajadamente me contó que de niños María Luisa y él se sentaban en una mesa larga de jardín y se entretenían durante horas escribiendo, comparando su escritura sobre las hojas de los cuadernos en los que sólo por el placer soltaban la mano. “También nos atraían los cuadernos, que buscábamos en las papelerías del centro de la ciudad, en la calle Madero, y que coleccionábamos en los cajones de la mesa debajo de la ventana en la recámara, cada uno su mesa, cada uno su ventana, cada uno su recámara en San Ángel”.
Parece una coincidencia insólita pero, al mismo tiempo, al presentarse como se presenta, espontánea y con naturalidad, parecería que éste hubiera sido su destino desde siempre, como si desde siempre hubiera estado programado el día, la hora, el lugar, la ocasión en que habría de presentarse, y casi con burla te preguntara de qué te asombras, si estaba programado que esto te iba a suceder precisamente cuando y como te sucedió, o de qué te admiras, si experimentas coincidencias con tal frecuencia que ya deberías estar acostumbrada al fenómeno, o por qué te sorprendes, como si fuera la primera vez que te sucediera.
Son más comunes las coincidencias que se dan cuando conoces a alguien por primera vez y, por algún comentario casual te enteras de que esta persona es tu paisana, y entonces te oyes contarle anécdotas precisas de una tía bisabuela paterna suya a la que tú conociste bien y ella no, pues esta tía bisabuela suya era amiga de tu abuela, y las dos murieron mucho antes de que tu recién encontrada paisana naciera, varias décadas después de que nacieras tú. Comíamos en un curioso restaurante, El Pordiosero, una frente a la otra, entre los cinco o seis comensales con nosotras a lo largo de la mesa de madera, que nos oyeron estupefactos.
Común también, pero asimismo escalofriante, la coincidencia que se dio cuando una joven editora a la que conocía poco y sólo de forma indirecta, como colaboradora de mi esposo, pero que ahora por primera vez me hacía directamente a mí una propuesta de trabajo, mientras tomábamos café en El Olvidado, se acabara de mudar, tras el terremoto del 19 de septiembre pasado, de su casa afectada en la colonia Condesa, precisamente a una cuadra de mi casa de familia, en Chimalistac.
Más insólita la coincidencia que se dio cuando releía Una habitación propia en edición electrónica, y traté de subrayar un párrafo y, como por alguna razón no pude, busqué el párrafo en la edición impresa que había yo leído veinteañera y, para mi franco asombro, lo encontré subrayado. El mismo párrafo, a medio siglo de distancia entre lecturas.