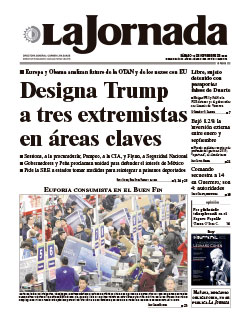stados Unidos, Francia, Inglaterra, Holanda, Italia del norte, Austria, Finlandia... La tribu de los Jokers ha llegado –como anuncia Lundi Matin en su Carta a nuestros primos estadunidenses
–. Y ahora incluso al corazón de la capital más significativa de Occidente: la Casa Blanca. O para ser más precisos, dos capitales: la otra es Viena. ¿Dónde se escenificará el siguiente paso? Puede ser en cualquier lugar. Ni el Brexit, ni el ocaso austriaco, ni la metamorfosis del Partido Republicano en Estados Unidos son meros accidentes; tampoco acontecimientos súbitos. Inesperada ha sido, en cambio, la facilidad con la que han atraído a los votantes agraviados por la autocomplacencia de los regímenes que hicieron de la política de austeridad el primado de la política en general. Y sin embargo, no se trata de una tendencia nueva, ni de una ruptura con los acontecimientos previos de la última década y media. Se trata de un corolario o una deriva, incluso una consecuencia, de lo que ya había emergido en la peculiar respuesta del establishment estadunidense frente al atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York en 2001. Día a día Donald Trump se revela como el Golem natural de ese establishment, no como su refutación.
Trump no llega a la Casa Blanca, como los fascismos de los años 20 y 30, a unificar a una sociedad desgarrada a partir del primado del dominio del Estado, el partido único y los colapsos parlamentarios. Llega a intentar rescatar la lógica del mercado, banalizar la política y desmantelar las opciones que los nuevos sujetos sociales habían urdido con tantas dificultades desde 2008. Hace más de una década, cuando la crítica advertía que en la pequeña ínsula de Guantánamo se había gestado in nuce una nueva forma del estado de excepción, propiciada por el propio estatus liberal, no mereció más que burlas e ironías de quienes hablaban de los males menores
inevitables que debía admitir la vida democrática
. Hoy ese concepto de democracia se ha revelado como lo que siempre fue desde los años 80: poliarquías parlamentarias –cuando no, como en el caso mexicano, una oligarquía parlamentaria– que desfondaron todos los tejidos de la politicidad de la sociedad. Trump es su caso extremo, y uno espera que no sea su némesis última. Nadie como él expresa de manera tan consecuente el carácter destructivo del que alguna vez habló Benjamin.
Ese extremo anuncia cambios radicales al modelo original. Dos son los más visibles.
La necropolítica: En todas partes de Occidente se construye el mismo fantasma; un fantasma dotado de tres cuerpos: el Islam, el migrante y los sujetos actuales de la política social, las vidas dañadas por las lógicas del mercado. Es un fantasma complejo, que tiende a instituir –se olvida con frecuencia que la dictadura no es una antítesis de las instituciones, ella misma es otra institución– los tejidos de lo público ya no en el gobierno de la vida, sino en la vulnerabilidad absoluta de la nuda vida. Es decir, extender el estado de excepción de la ínfima Guantánamo a poblaciones enteras enclavadas en las grandes ciudades. La sola amenaza de la deportación pone en entredicho la base misma de la vida de esas comunidades, y con ello a las ciudades donde urdieron sus historias y destinos. Es el equivalente a la limpieza étnica sólo que con los argumentos de la economía de la opción racional.
La necroeconomía: Una vez más, el sistema requiere, para retomar sus elementales niveles de reproducción, de la destrucción de vastas franjas de capital. Todo indica que la crisis de 2008 sólo tocó la superficie del fenómeno. Empresas rescatadas que nunca volvieron a funcionar, amplísimos sectores de trabajadores desplazados por la maquinidad digital, ramas enteras dislocadas, un capital financiero evidentemente parasitario. La lucha por los mercados apenas comienza, pero ya no en una versión universal, sino multiversal, multifrontal. Es muy probable que desemboque en los paradigmas del proteccionismo y el nacionalismo. Es decir, la pregunta de cómo territorializar mercados cautivos y capitalizar desventajas entre las grandes potencias.
Una parte impactante de la sociedad estadunidense ha decidido que la transición a esta súbita incógnita no será gratuita. Nunca desde los años 60 la resistencia había sido tan tenaz como hasta ahora. A nosotros nos toca hacer lo imposible para hacerles saber que no están solos.