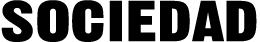El primero
ste año el santo de mi tío Marcelino caerá en martes. No puedo faltar a mi trabajo, así que adelanté la felicitación y fui a visitarlo el sábado. Lo encontré con su pelito recién pintado y colorete en las mejillas. En la familia –que siempre ha visto con malos ojos su soltería– lo critican por eso. Yo no. Con maquillarse no perjudica a nadie y en cambio se siente más seguro de poder conservar su trabajo: empacador en un supermercado. Su destino era otro.
Mi tío Marcelino fue el primer licenciado que hubo en la familia: todo un acontecimiento. Su título profesional era el mayor motivo de orgullo para sus padres, al grado de que mi abuela Ana Luisa no dudó en retirar de la sala los retratos y adornos para dejarle todo el espacio al pergamino que acreditaba a su único hijo como profesionista.
II
A pesar de esa constancia, mi tío Marcelino tardó más de un año en conseguir trabajo acorde con sus estudios. Al fin, gracias a la recomendación de uno de sus maestros, logró insertarse en un despacho de abogados, en las calles de Boturini. Aunque ignorábamos cuál era su posición allí, la actitud satisfecha y triunfal de mi tío nos hizo pensar que era importante y bien remunerada.
La prueba de que estábamos en lo cierto fue el Oldsmobile, de modelo anticuado, que el tío Marcelino se compró en abonos. Algunos domingos pasaba por nosotros para llevarnos a pasear en su coche. Invariablemente se dirigía a Polanco o a Las Lomas. De pronto se estacionaba frente a una casa y nos decía que alguna vez iba a comprarles una parecida a sus padres.
Cumplir su anhelo era cuestión de que el despacho siguiera ampliándose y lograra internacionalizarse. De ser así, él tendría que viajar con cierta frecuencia a Los Ángeles y Nueva York. La posibilidad –supongo que remota, si no es que inventada– lo convirtió de nuevo en cabeza de lanza: el tío Marcelino fue el primer miembro de la familia que obtuvo un pasaporte. Mi abuela Ana Luisa nos invitó un domingo a comer para mostrarnos –con la misma satisfacción que tenía exhibido el título de su único hijo– aquella libretita de pastas oscuras. Maravillados, nos la pasamos de mano en mano, siempre bajo la vigilancia del tío para asegurarse de que no maltratáramos el carnet que le permitiría viajar al otro lado de la frontera.
III
Los progresos del tío Marcelino eran notorios y envidiables: trabajaba en un despacho, tenía un Oldsmobile, camisas blancas, dos trajes y pasaporte. Sin temor a perderlo o a que se lo robaran, lo llevaba en el bolsillo interior de su saco, como si de la noche a la mañana fuera a presentársele la necesidad de viajar.
Pero algo sucedió y mi tío Marcelino quedó separado del despacho. Supongo que los motivos fueron turbios, porque cuando en la familia se mencionaba el asunto había largos silencios, intercambio de miradas y expresiones de desaliento. Con el tiempo aparecieron las dudas y las críticas veladas: “¿Cómo le hizo para subir tan rápido?” “Siempre pensé que allí había algo raro.” “Bien, bien de la cabeza, ¡no está!” “La pobre de Ana Luisa todo el tiempo decía que Marcelino era muy buen hijo y ya ven con lo que le salió.”
En medio de la desaprobación general, para el tío Marcelino comenzó una etapa muy dura: remató el coche y emprendió una serie de misteriosos viajes por la República. Mi abuela los justificaba en términos de que lo habían llamado de aquí o de allá para un trabajo; pero no faltó quien dijera que mi tío andaba a salto de mata.
Al cabo de unos meses regresó nervioso, oscuro, cohibido. Cuando llegábamos de visita a su casa, a los pocos minutos se iba a su cuarto, supongo que para evitarse preguntas incómodas. La vida fue implacable con él: vio morir a sus padres con muy pocos meses de diferencia. La familia tuvo que ayudarlo con los trámites y los gastos. Después se vio precisado a dejar el departamento. Vendió todo y alquiló unos cuartos en la colonia Michoacana. Allí sigue porque ya se acostumbró al rumbo, los vecinos son amables y la renta baja.
Antes de ser empacador en el supermercado mi tío trabajó en oficinas de trámites legales y departamentos de cobranzas. Lo sé porque nunca he interrumpido el contacto con él –de hecho soy la única que lo frecuenta– y me consta que lucha por rehacerse en circunstancias muy difíciles. De su vida anterior nunca me habla ni conserva nada, excepto el pasaporte que guarda en una bolsa de plástico.
Siempre que voy a visitarlo me lo enseña. Como sé que mi curiosidad lo hace feliz, le pido que me lo preste para ver su retrato a los 28 años. Él cede y aprovecha el momento para describirme, una vez más, los complicados trámites que hizo para obtener el documento. Lo escucho y pienso en esos deportistas viejos –pero siempre admirables– que pasan horas reviviendo sus hazañas en alguna cantina o en algún gimnasio destartalado ante una grabadora.
IV
La escena se repitió este sábado que fui a felicitar a mi tío por su cumpleaños: “Ya 73, ¿qué te parece?” Le respondí lo que pienso: “Muy bien, espero que cumplas muchos más.” Me tranquilizó saber que está contento en su trabajo y saca buen dinero los lunes y los viernes, cuando van a la compra las señoras, más generosas con las propinas que los hombres. Le pregunté por sus planes. Sigue pensando en viajar en algún momento, pero ya no a Estados Unidos (“Trump me cae gordo”, aclaró), sino a Canadá.
Se hacía tarde. Me despedí. Insistió en acompañarme hasta la reja. Le prometí volver a visitarlo y por única vez en mucho tiempo mencionó a la familia: “La parentela debe considerarme un pobre diablo, un miserable. Cuando oigas que lo dicen nada más recuérdales una cosa: de todos fui el primero –el primero, ¡así como lo oyes!– en obtener un título de abogado y en sacar un pasaporte.” No tuve que jurarle nada: sabe que lo haré.