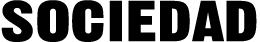El milagro
l tiempo modifica nuestras impresiones. Después de muchos años de no visitarla, al volver a la casa en donde transcurrió nuestra infancia nos damos cuenta de que no es tan grande como en nuestro recuerdo, los techos dejan de parecernos altísimos y advertimos que el corredor que inspiró nuestras fantasías no pasa de ser la torpe solución de un maestro de obras.
Por efecto del tiempo, algo muy semejante nos ocurre con los amigos, aun los más queridos. Pienso en Rigoberto, Esmeralda y Rocío. En mi rencuentro con ellos los vi empequeñecerse. Fue como si hubieran descendido de zancos y se hubiesen despojado de atuendos que los agigantaban. Al verlos tal y como son quedé liberada de la tutela que ejercieron sobre mí durante años. La índole de nuestra relación cambió a un plano más real, pero también menos estimulante.
Lo que sucedió con Rigoberto, Esmeralda y Rocío me ha ocurrido con muchos otros seres a los que me unen lazos de amistad o parentesco. Una de las pocas personas que ha soportado la prueba del tiempo es mi tía Catalina.
Volví a pensar en ella la otra mañana, cuando una mujer, detenida ante los anaqueles del supermercado, me compartió su angustia por la carestía: “Al rato el dinero sólo me alcanzará para comprarme un huevo. Pero, dígame usted, ¿qué puede hacer una jefa de familia con un miserable huevo?” “Milagros”, le dije, sin que me entendiera. No podía ser de otra forma. Para comprenderme habría tenido que conocer a mi tía Catalina.
II
En mi primera evocación aparece pequeña, cargada de hombros, magra; pelo crespo, ojos intensos, labios delgados. La sonrisa, que por lo general beneficia aún a los rostros menos agraciados, en ella no pasaba de ser un gesto, un intento de mostrarse capaz de alegría en medio de la vida difícil: un departamento de dos cuartos para ella, su esposo Danilo y siete hijos –el menor, Ricardo, afectado de parálisis.
Incansable, la tía Catalina se encargaba de cuidar al enfermo, del quehacer, la compra y además de tareas que le rendían pequeñas ganancias, entre otras, lavar ventanas o teñir de congo los pisos que algunas vecinas le encargaban pintar. Debido a esa actividad, las palmas de sus manos siempre lucían amarillas. Dejaron de estarlo cuando, por intercesión de una parienta lejana, consiguió trabajo de afanadora en un hospital público.
III
De mi tío Danilo no hay mucho que decir, aparte de que era gigantesco y metódico a punto de bostezo. Su trabajo en una fábrica consistía en perforar tarjetas (ignoro con qué objeto) a cambio de un sueldo mínimo. Ocupaba sus muchos momentos libres en hacer la lista de sus programas radiofónicos predilectos.
Levantaba ese inventario en hojas verdes que por la noche prendía con una tachuela en la pared, sobre el aparato de radio instalado junto al lecho compartido con su hijo enfermo y su esposa Catalina: ojos intensos, labios delgados y un gesto con aire de sonrisa.
Conozco todos estos pormenores porque la vivienda de mi tía Catalina distaba cuatro puertas de la nuestra y debido a que muchas veces oí las conversaciones entre ella y mi madre.
IV
Mi tía empezó a trabajar en el hospital un lunes, en el horario matutino. Esperamos su regreso para que nos describiera su experiencia. La sintetizó en pocas palabras: “Barro y trapeo, como si estuviera en la casa, pero lo bueno es que me pagan.” No dijo cuánto. Por pequeña que fuese la cantidad era evidente que la necesitaba con urgencia, de otro modo no habría puesto a mi primo Ricardo bajo el cuidado de mi madre, alguna vecina y ocasionalmente hasta del portero. Pudo haberles pedido a sus otros hijos que atendieran al enfermo pero no lo hizo para no interrumpirles los estudios.
Intranquila ante la situación, solicitó que la pasaran al turno de la noche. Cuando supo que nada más las auxiliares de enfermera tenían acceso a ese horario pidió una cita con el director del hospital. Se la concedieron y ella le describió la condición de su hijo y la necesidad de atenderlo durante el día, ya que por la noche su padre y sus hermanos podrían hacerlo.
Como resultado de la entrevista, a las pocas semanas, un sábado vimos a mi tía salir de su casa a las nueve de la noche para irse a trabajar en su nuevo horario. Uniformada de blanco y con una capa azul de tirantes cruzados sobre el pecho tenía un aspecto marcial impresionante.
Regresó a las ocho de la mañana. De camino a su vivienda tocó en nuestra puerta y le dijo a mi madre que nos esperaba en su casa. Acudimos temerosos sin saber la razón del llamado. Encontramos a mi tía en la cocina, distribuyendo platos y cucharas sobre la mesa de pino. En presencia de todos sacó la bolsa de estraza en donde llevaba un huevo. Se lo habían dado en el hospital como parte del desayuno. En lugar de cocinarlo, como tal vez lo habrán hecho sus compañeras, lo llevó a la casa para compartirlo con la familia. Revuelto con frijoles y pedacitos de tortilla aquel huevo nos alimentó a todos.
La ceremonia, auténtico milagro de multiplicación, se repitió durante muchas mañanas. Al recordarlas veo a mi tía Catalina agigantarse a pesar de su mínima estatura.