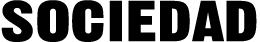Almitas buenas
engo computadora nueva. Renuncié a la anterior porque sus circuitos se debilitaron, perdió varias teclas y contrajo una especie de locura que la puso en desacuerdo con mis dedos. En donde yo marcaba una letra aparecían números o signos. Escribir es difícil, pero hacerlo en esas condiciones se vuelve un infierno. Sin embargo, lamenté deshacerme de la Toshiba que me acompañó en las más recientes etapas de mi travesía por el Mar de Historias.
Que haya quitado del escritorio mi vieja computadora no significa que piense tirarla o regalársela a los fierreros que a diario aparecen en esta colonia. Desde hace una semana le asigné un lugar entre los libros y periódicos que atestan mi estudio. Me tranquiliza su proximidad. De vez en cuando la miro y me emociono. Le agradezco que ya sin energía, ciega y muda me guarde nombres, paisajes, lugares, escenas y la sombra de un colibrí que fue protagonista de un relato.
Insisto: no resultó fácil aceptar que mi vieja computadora estuviera desahuciada. El técnico, que es también mi proveedor, tardó en convencerme. Lo hizo con la paciencia y los términos en que un médico recomienda dejar tranquilo a un enfermo terminal. El señor Avilés reforzó sus argumentos explicándome que la nueva es mucho más rápida, lógica y sensible; además, no requiere del “ratón” (que por cierto nunca he podido manejar) y su teclado se iluminará de rojo cuando lo use. Al ver la Qosmio me pregunto cuál de sus pulsores se desprenderá primero, en qué momento entrará en esa etapa de confusión que presagia el final y en dónde la pondré cuando llegue la hora de sustituirla por otra computadora, de seguro más potente, más veloz, más sensible y más lógica.
II
Debo a mi padre muchas cosas, entre otras que me haya enseñado a amar la tierra y a escribir. Lo hizo cuando yo tenía tres o cuatro años y vivíamos en el rancho. Solemne, hizo que me sentara en un banquito rústico de tres patas (mi abuelo lo usaba cuando se ponía a desgranar), puso entre mis dedos un lápiz que, según me dijo, estaba lleno de letras ansiosas de aparecer en mi cuaderno rayado. Al principio de la fila venían las vocales, luego las consonantes arreadas por la “z”, que es de pocas palabras.
Con las computadoras me sucede lo mismo que con aquel lápiz: pienso que llegan a los usuarios con una carga de posibilidades, recuerdos, historias por contar. A mi Qosmio voy a ponerla a prueba haciendo que me permita volver a los sitios que nunca he abandonado: el rancho, el pueblo, Buenavista, la noche iluminada de Insurgentes, la escuela, la vecindad.
III
La formaban 15 viviendas. Un portón carcomido las protegía. Pensábamos que la chapa, la tranca y el letrero de “Se prohíbe la entrada a toda persona ajena a este lugar” bastaban para contener a los malhechores del barrio. Algunos eran nuestros vecinos. Tenían apodos ( El Meque, El Ra, El Huevo, El Picho) y se comunicaban entre sí a base de silbidos. Ese lenguaje en clave convertía nuestra vecindad, sobre todo al anochecer, en una especie de enorme pajarera.
En aquel mundo cerrado –una ciudad dentro de la ciudad– todo era de todos: la felicidad, el dolor, la ilusión, la desesperanza, los nacimientos, los duelos y las fiestas. No podía ser de otra manera: las casas se apoyaban unas en otras, las paredes eran delgadas y no había una sola ventana con los vidrios completos. Por los huecos escapaban olores, palabras, risas, gemidos, música –sobre todo canciones rancheras y boleros. A fuerza de oírlos, quienes éramos niños los memorizábamos. Palabras como “mancornadora” o “pervertida” se sumaban a las que aprendíamos en la escuela o en el catecismo.
Consuelo, la hija de un carpintero, nos impartía las clases de religión todos los viernes, de cuatro a cinco de la tarde, en el atrio de la parroquia. Alta, seca, nuestra catequista parecía muñeca de trapo y siempre iba vestida con hábito carmelita. Esa era su forma de agradecer los milagros recibidos por otros o de pagar mandas ajenas.
Siempre al final de la clase nos hablaba del sacrificio, única ruta posible hacia la gloria de Dios. Si aspirábamos a alcanzarla teníamos que aprender a renunciar a todo lo que en medio de nuestra vida difícil representara un momento de alivio o de felicidad. Para hacernos entendible su idea, Consuelo la ilustraba con ejemplos sencillos, aptos a nuestra edad.
Aún recuerdo sus palabras: “Cuando sientan frío, en vez de ponerse el suéter, aguántenlo, porque de ese modo castigan su cuerpo y se vuelven almitas mejores.” “Si sus papás les compran una muñeca o un camioncito, no cedan a la tentación de divertirse con esos juguetes. Domínense. Pongan a prueba su voluntad.” “A la hora de la comida, aunque tengan mucha hambre, no se abalancen sobre el plato. Esperen. Controlen su apetito.”
Sus enseñanzas no caían en el mejor terreno. A esas horas, a punto de recuperar la libertad, sólo nos interesaba recibir la gratificación que por ser “almitas buenas” nos repartían las beatas encargadas de la parroquia: un bolillo y una paleta de dulce a cada uno. Mientras obteníamos el premio, doña Consuelo nos miraba sonriente, segura de que con su gesto nos recordaba que debíamos postergar todo placer si es que de verdad aspirábamos al cielo.
Abandonábamos el atrio callados y en fila. Manteníamos la formación y la actitud mesurada hasta que llegábamos a la esquina donde dábamos vuelta rumbo a nuestras casas, pero antes nos deteníamos en el jardín de San Álvaro. Lejos de la parroquia y de la vigilancia de doña Consuelo, olvidábamos nuestra condición de “almitas buenas” y sobre todo de lo hermoso que puede ser el sacrificio.
Sentados en el pasto, nos disponíamos a disfrutar del premio obtenido a cambio de haber soportado una hora aburridísima en el atrio. Por diversión, competíamos. A quien le duraran más el bolillo o la paleta era el triunfador, y por lo mismo tenía derecho a imponernos castigos: recorrer el jardín saltando en un pie, subir a un árbol de tres copas, entrar descalzo en la fuente de agua helada. Nos reíamos de eso y de cualquier cosa sólo por el gusto de hacerlo, de sentirnos vivos.
Si nuestra catequista nos hubiera descubierto en aquellos momentos habría sufrido mucho pensando que, a pesar de todos sus esfuerzos, a espaldas suyas estábamos eligiendo el camino del infierno. Pobre Consuelo, incapaz de entender que nuestra insubordinación significaba todo lo contrario: una experiencia liberadora que nos conducía al cielo, el único al que aspirábamos porque tenía olor a pan y un saborcito dulce, muy dulce.