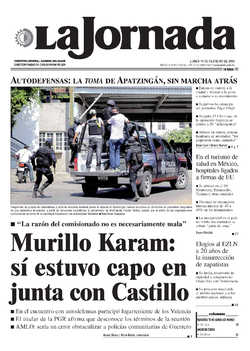ace ya muchos días me crucé en el camino de don Joel Equihua en uno de los parajes más recónditos del bosque de la meseta purépecha de Michoacán. Reconoció mis pasos pese a los muchos años transcurridos y, como si el tiempo no existiera, nos sentamos en la vereda, retomamos la conversación y comenzó a recontar las historias de los pueblos; hubieran ocurrido ayer o hace 100 años. Ellas sirven para orientarnos en nuestro mundo. Así nos sentimos afortunados, me dijo, así nunca nos sentimos solos.
Al despertar muy por la mañana en ese miércoles de marzo del año pasado se dio cuenta que el día estaría calientito, muy apropiado para sembrar. Al vestirse fue recordando a su padre y al padre de su padre. Ellos habían sembrado el maíz en la misma parcela todos los años. Sabía que su hijo ya estaría preparando la yunta y que su nieto vaciaba el fertilizante en las cubetas. Recordaba que siempre había sido así y que así sería hasta el fin de los tiempos. Conocía su parcela mejor que a nadie, mucho más que a su cuerpo, más que a su mano, más aún que a su mujer. Todos ellos habían cambiado con los años. Sus tierras y las formas de relacionarse con ella permanecían casi inmutables.
Al verlo caminar, paso a paso, por el surco recién abierto, uno piensa en una danza aprendida en el comienzo de la vida. Él sabe que no debe exagerar sus esperanzas, pero nunca puede evitar su nostalgia del futuro. Aquel sueño en el que se ve caminando en medio de matas tan altas como él. Sabe que desde octubre ha realizado bien los beneficios de la tierra y espera que ninguna tardía helada se presente. Siguiendo a la yunta llevada por su hijo y a su nieto que le riega el fertilizante al surco, recuerda que ya había barbechado para finales de noviembre. Se ve a sí mismo y a sus vecinos barbechando todas las parcelas con un arado más angosto. Parecían todos agujas de un grande tejido. Como en la cruza de los últimos días de diciembre y los primeros de enero, vuelve a oír la música de los cúrpites que se escuchaba en todos los campos mientras se laboraba.
Cuando llevaba más de la mitad de la parcela sembrada le comenzó, como todos los años, esa pequeña punzada entre el estómago y el corazón. Nunca sabía localizarla bien, pero siempre estaba presente hasta que salía “la agujita” de la planta. Recuerda que la primera vez que la sintió fue cuando su abuelo le explicó, con la cara muy seria, que debía juntar muchas piedras y, al pie de su parcela, evitar que se acercaran las aves y el ganado aventándoselas a los que lo intentaran. Sabía que con las primeras lluvias hacia finales de mayo y principios de junio las plantas ya habrían crecido como dos cuartas y entonces era el momento de escardar, arrancando todas las yerbas contrarias al maíz. Todo eso lo sabía y él sabía que lo sabía, pero continuaba en su cabeza con los beneficios que tenía que darle a su parcela para poder espantar esa punzada de vacío que continuaba entre el estómago y el corazón.
Como todo buen labrador, luego luego de la escarda tendría que asegundar. Para esta labor se veía con su mujer, como hace muchos años. Veía el bozal de hilo que le ponía a los bueyes de la yunta para evitar que satisficieran con maíz fresco su antojo de comer, y se veía aparejando el arado de orejeras para arrimarle tierra a la plantita y, al quedar bien repretada, pudiera protegerse del viento o de la lluvia. Este era el último beneficio que se le daba a la siembra de maíz. Durante tres meses sólo lo miraría crecer hasta que llegara el despunte hacia finales de octubre.
En el camino de regreso al pueblo, quizá porque su hijo y su nieto caminan silenciosos, o por la luz que alarga sus figuras al pardear la tarde, o simplemente por darle alas a su más íntimo deseo, recordó que durante los meses de noviembre y diciembre el pueblo se quedaba desierto y se preguntó por qué le daban ganas de cantar cuando, por las tardes, retornaba con la caravana de cosecheros, todos llenos de tierra y de sudor, pero con sus chundes, costales y carretas plenas de maíz para llenar los tapancos de las trojes.
Los cosecheros eran hombres o mujeres; jóvenes, niños o viejos. Todos al regresar hacen bromas, se dicen cosas malsonantes o simplemente sonríen. A todos se les paga en especie un chiquihuite de maíz por cada día trabajado. Sonríe cuando piensa que de esta forma los del pueblo que no tienen tierras pueden tener maíz pues a ellos se les da preferencia. Por esta costumbre, en ocasiones, cosecheros sin tierra juntan más maíz que él mismo.
Al llegar a su casa y mientras se quita la tierra de los pies se vuelve a preguntar, como cada año al regresar de sembrar su parcela, si esta vez podrá de nuevo aguantar sobre su espalda el chunde repleto de maíz. Después de esta pregunta sin respuesta, como todos los años desde que labra la tierra, en ese instante, desde siempre, regresa la esperanza.
De esa intensidad, de la energía incandescente que irradian esos hombres y mujeres del mundo rural en el teatro de la naturaleza michoacana; de este universo tan cerca de Lorca como de Faulkner, de Berger como de Rulfo, es la trama de los tiempos, ritmados por el pulso de cosecha y siembra, de fiesta y desafío, ciclos de la vida en los que se planta la apuesta de los campesinos de la meseta purépecha de Michoacán de que hay que conservar para cambiar. De que hay que continuar con los beneficios del sueño para conservar la cultura y la vida hasta el fin de los tiempos. Esa es la apuesta a la que la sociedad mexicana toda tendría que sumarse hoy con urgencia. Es una invitación para recuperar los beneficios del sueño.
Twitter: @cesar_moheno