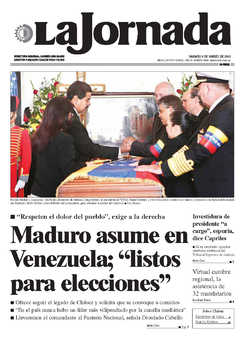l pasado miércoles, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó discutir el reconocimiento de inocencia solicitado por la defensa de Alberto Patishtán, indígena tzotzil preso desde 2000 y condenado a 60 años de prisión por el asesinato de siete policías en la comunidad chiapaneca de El Bosque. En el razonamiento de la mayoría de los magistrados que integran dicha sala del máximo tribunal, el caso no reúne los elementos de “importancia y trascendencia” necesarios para que la Corte lo revise y lo resuelva, y debe ser conocido, en todo caso, por un tribunal colegiado.
Más allá de los tecnicismos jurídicos aducidos por la Suprema Corte para justificar su decisión ante la opinión pública, el hecho es que los vicios y las faltas al debido proceso judicial observados en el caso de Alberto Patishtán no son menos graves y escandalosos que los que prevalecieron en los casos de la ciudadana francesa Florence Cassez y de los autores materiales de la matanza de Acteal, ambos revisados en su momento por el máximo tribunal y saldados con la liberación de los inculpados. Como han señalado y documentado ampliamente diversos organismos humanitarios nacionales e internacionales, el expediente de Patishtán está plagado de irregularidades desde el momento de su detención, realizada sin orden de aprehensión alguna, a las que deben sumarse las numerosas violaciones procesales que sufrió posteriormente. Para colmo, la principal prueba empleada en su contra –el testimonio inculpatorio del único sobreviviente en el ataque referido– fue desvirtuada por las propias autoridades judiciales responsables del caso, a grado tal que liberaron a otro de los inculpados en el mismo episodio y con el mismo testimonio. No es gratuito, en suma, que para muchos sectores de la opinión pública nacional e internacional la resolución del pasado miércoles genere sentimientos de “disgusto y tristeza”, como lo sintetizó ayer en una misiva el escritor británico John Berger.
Tal circunstancia refleja un doble rasero y un criterio discriminatorio inadmisibles por parte de los integrantes de la SCJN, que hace obligado preguntarse si las referidas decisiones del máximo tribunal en el sentido de liberar a personas sentenciadas por faltas al debido proceso se han apegado estrictamente a criterios de índole jurídica o si han incidido en ellas presiones políticas y de poderes fácticos tanto externos como internos.
Más allá de la inconsistencia señalada, el fallo de la SCJN convalida el extravío y la descomposición exasperantes de los aparatos de procuración e impartición de justicia en el país, que se refleja en el abuso del poder, en la fabricación de culpables, en el empleo faccioso y discrecional de las leyes, en la discriminación y la violación a las garantías individuales, y en el ensañamiento particular con que suelen desempeñarse tales instituciones al momento de relacionarse con individuos pertenecientes a las comunidades originarias, los cuales se ven sistemáticamente imposibilitados de ejercer plenamente sus derechos y sometidos al abuso y al atropello del poder público. En el caso de Patishtán, ese ensañamiento ha podido observarse tanto en el injusto proceso judicial en su contra como durante su encarcelamiento, marcado por la indolencia de las autoridades penitenciarias ante la degradación en la salud del indígena tzotzil y por los injustificables traslados a múltiples penales en Chiapas e incluso en Sinaloa.
La decisión de la SCJN, por último, reduce las posibilidades de liberación de Patishtán a una sentencia en ese sentido por parte del tribunal colegiado a que se turne su caso –perspectiva que luce poco probable– y a un indulto presidencial. El titular del Ejecutivo tiene ante sí, en suma, la oportunidad de reconocer y subsanar una profunda injusticia que adquiere, por las razones enunciadas, el carácter de emblemática.