Aunque suelen cargarse en su cuenta, el cambio de sistema no es la causa directa de todos los problemas económicos y sociales de los últimos tres lustros en los paÃses del ex bloque socialista. Igualmente, y al contrario de lo pregonado por muchos publicistas, tampoco es exacto que al tránsito del imperio soviético al del mercado haya seguido un periodo de polÃticas económicas exitosas que empiecen a producir una mejorÃa manifiesta en el nivel de vida promedio de la sociedad.
VÃctor M. GodÃnez
Para la mayorÃa de la población de los antiguos paÃses socialistas del este europeo, el cambio de sistema económico y social tiene hasta la fecha un significado globalmente adverso en el plano del bienestar material. La información disponible muestra, en efecto, que el regreso a la economÃa de mercado se acompañó de mayor empobrecimiento, la declinación del empleo, más desigualdad, degradación de los servicios públicos básicos y un aumento de la exclusión social y la inseguridad económica de las personas.
Un indicador general de ello lo constituye la fuerte contracción del producto interno bruto (PIB) conjunto de los 15 paÃses de Europa Oriental durante casi toda la década de 1990, asà como su lenta recuperación en lo que va de este siglo. Tomando como referencia el nivel de 1989, año que marcó el inicio del colapso del sistema socialista, el valor real del producto de 2000 todavÃa era 2% menor, en tanto que el de 2003 apenas se situaba 8% por arriba. En siete paÃses, el valor de este indicador continúa estando por debajo de los valores de 1989. La caÃda del producto ha sido muy severa en el sector industrial. Con la excepción de HungrÃa y Polonia, que en los últimos cinco años mostraron cierto poder de recuperación, en el resto de Europa Oriental los Ãndices de la producción industrial se encuentran en niveles similares a los de la primera mitad del decenio de 1980.
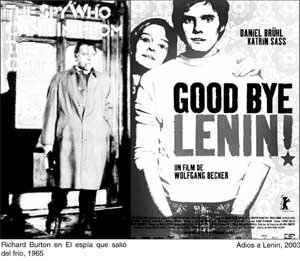 En todas
las economÃas ex socialistas del este europeo descendió
de manera
abrupta el empleo de la fuerza de trabajo. De cada 100 empleos formales
que existÃan en la región en 1989, hacia 2003
habÃan sido suprimidos
unos 20. Sólo seis de los 15 paÃses presentan
Ãndices ligeramente por
encima de esta cifra general, en tanto que en los nueve restantes la
supresión de puestos de trabajo cubre un rango que va de 45 a 26
pérdidas por cada 100 existentes 15 años atrás. En
correspondencia con
las tendencias sectoriales del producto, la caÃda del empleo
industrial
fue mayor en términos relativos: los datos generales indican a
la fecha
una pérdida de 40% de las plazas de trabajo existentes en 1989.
En
Bulgaria, Letonia, Lituania o Macedonia desapareció la mitad de
los
puestos de trabajo industrial.
En todas
las economÃas ex socialistas del este europeo descendió
de manera
abrupta el empleo de la fuerza de trabajo. De cada 100 empleos formales
que existÃan en la región en 1989, hacia 2003
habÃan sido suprimidos
unos 20. Sólo seis de los 15 paÃses presentan
Ãndices ligeramente por
encima de esta cifra general, en tanto que en los nueve restantes la
supresión de puestos de trabajo cubre un rango que va de 45 a 26
pérdidas por cada 100 existentes 15 años atrás. En
correspondencia con
las tendencias sectoriales del producto, la caÃda del empleo
industrial
fue mayor en términos relativos: los datos generales indican a
la fecha
una pérdida de 40% de las plazas de trabajo existentes en 1989.
En
Bulgaria, Letonia, Lituania o Macedonia desapareció la mitad de
los
puestos de trabajo industrial.
Aunque en el antiguo régimen existÃa desempleo, su dimensión era reducida y de escasa significación social. Durante el proceso de transformación económica se acumuló una masa de desempleados compuesta por 15% de la fuerza de trabajo de toda la región. En Polonia, la nación más grande de este grupo de paÃses, la tasa de desempleo es de 20%.
En los últimos 15 años la desigualdad creció en todos los paÃses ex socialistas del este europeo. De acuerdo con el Banco Mundial, la concentración del ingreso presenta una tendencia persistente. El coeficiente de Gini (cuyos valores varÃan entre uno, equivalente a la igualdad absoluta, y 100, desigualdad absoluta) registró un incremento promedio de 10 puntos entre finales de los años 80 y el presente. Dado el punto de partida, el grado actual de la desigualdad del ingreso es similar, en la mayorÃa de los casos, a la de los paÃses de la OCDE. Pero debido a su continuo empeoramiento, la estructura de la distribución del ingreso tiende a aproximarse en algunos paÃses a la de Latinoamérica.
Los servicios públicos, que de por sà eran deficientes en el antiguo régimen, se degradaron en los últimos tres lustros. Hay evidencias contundentes al respecto en salud, educación, vivienda, transporte, recolección de basura, y la atención a los discapacitados, los niños y los ancianos. La extensa red de servicios públicos de la época socialista, que debido a los subsidios que la financiaban era muy barata o de plano gratuita, fue privatizada casi en su totalidad. Los servicios públicos que subsisten son de mala calidad y padecen una escasez crónica de recursos. El resultado es una polarización social creciente en la provisión de y el acceso a servicios que antaño estaban garantizados para todos.
Aunque casi siempre son cargados en su cuenta, no es claro que el cambio de sistema sea la causa directa de todos los problemas económicos y sociales observados durante los últimos tres lustros en este conjunto de paÃses. De igual manera, y al contrario de lo pregonado por muchos publicistas, tampoco es exacto que al tránsito del imperio soviético al del mercado haya seguido un periodo de polÃticas económicas exitosas que están empezando a producir una mejorÃa manifiesta en el nivel de vida promedio de la sociedad.
No debe olvidarse, en efecto, que la transformación del sistema socioeconómico de los últimos 15 años fue precedida en Europa Oriental por una crisis profunda que se gestó desde los años 70, cuando el pesado buque de la economÃa planificada empezó a hacer agua por todas partes, al tiempo que la estructura autoritaria y altamente centralizada de la nomenklatura recrudecÃa su histórica obsolescencia y crecÃan el malestar y las protestas sociales. Después de sostener tasas de crecimiento promedio de 3.5% entre 1950 y 1973, las economÃas de Checoslovaquia y HungrÃa casi se estancaron entre este último año y 1989 (1.3 y 1.2% en promedio anual, respectivamente). Entre 1978 y 1983 el PIB de Polonia cayó más de 10%. En los cinco años anteriores a la caÃda del muro de BerlÃn la tasa de crecimiento promedio en Rumania fue de 0.7%, en Yugoslavia de 0.5 y 0.2 en Polonia. La crisis petrolera de los 70 produjo un deterioro extraordinario de los términos del intercambio en todos los paÃses, las autoridades perdieron el control sobre la inflación y el endeudamiento externo creció exponencialmente, absorbiendo su servicio entre la mitad y tres cuartas partes de los ingresos de divisas de la región.
Las dos últimas décadas del socialismo este-europeo fueron de crisis. Una crisis que no terminó con el colapso del régimen y la reinstauración de la economÃa de mercado. Al contrario, las reformas económicas e institucionales que supuso esta reinstauración profundizaron la crisis, agravando sus manifestaciones sociales. En otras palabras, hace poco más de un cuarto de siglo que los paÃses de Europa Oriental están sometidos a una crisis estructural que incluye el colapso del socialismo y los 15 años de "reconstrucción" por medio del mercado.
En 1993, Michael Mandelbaum, del inefable Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York, aseguraba: "si la gente de Europa Oriental soporta el rigor de las polÃticas de estabilización, liberalización y construcción institucional llegará al otro lado del valle de lágrimas, que está iluminado con el sol de la libertad y la prosperidad occidentales". Pero, como decÃa el naturalista inglés Thomas Huxley, las bellas hipótesis suelen ser desmentidas por los feos hechos. En Europa Oriental las polÃticas de laissez-faire aplicadas en los últimos tres lustros aún están muy lejos de garantizar el "regreso a la normalidad" capitalista prometido por los ideólogos del libre mercado §