|
México D.F. Lunes 18 de octubre de 2004
 Gesto para ayudar a las almas que los visitarán
el próximo Día de Muertos Gesto para ayudar a las almas que los visitarán
el próximo Día de Muertos
Tzotziles de Romerillo, Chiapas, limpian caminos para
la llegada de sus difuntos
 El baile de los mashes, entre las tradiciones
de la temporada que se avecina El baile de los mashes, entre las tradiciones
de la temporada que se avecina
ELIO HENRIQUEZ CORRESPONSAL
San Juan Chamula, Chis., 17 de octubre. De acuerdo
con la ancestral creencia de los tzotziles de la comunidad Romerillo, las
almas de los difuntos llegan caminando a visitar a sus familiares cada
Día de Muertos, el 2 de noviembre.
 Por
ello, dos semanas antes de esa fecha, los pobladores de ese lugar limpian
veredas y patios para que las ánimas de sus familiares "no se pierdan
ni se tropiecen" al llegar a las que fueron sus casas o a sitios que frecuentaban. Por
ello, dos semanas antes de esa fecha, los pobladores de ese lugar limpian
veredas y patios para que las ánimas de sus familiares "no se pierdan
ni se tropiecen" al llegar a las que fueron sus casas o a sitios que frecuentaban.
Las tareas de limpieza empezaron temprano este domingo,
como marca la costumbre.
Machete en mano, con sus vestimentas tradicionales, varias
familias se organizaron en pequeños grupos para eliminar la maleza
y quitar las piedras de las veredas y caminos del poblado, así como
de las inmediaciones.
El tzotzil José Alfredo López Jiménez,
investigador del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígena
(Celali), originario de Romerillo, poblado del municipio de San Juan Chamula,
explica en entrevista que la limpia se hace "como un gesto para agradar
a las almas, para que al llegar encuentren el camino libre y al caminar
no se tropiecen o se pierdan, para que en su regreso estén contentas".
Romerillo es una de las comunidades donde la celebración
del Día de Muertos tiene una significación especial e inclusive
en algunas guías turísticas se anuncia como lugar atractivo
para visitar en esa fecha.
En el panteón, centro ceremonial construido en
un pequeño cerro, donde son sepultados no sólo habitantes
de este lugar sino de otros pueblos aledaños -incluidos algunos
del municipio de San Cristóbal de las Casas-, se distinguen 22 cruces
de madera de hasta nueve metros de alto, cuya historia se remonta a muchos
años atrás.
Cada comunidad que entierra a sus muertos aquí
tiene su propia cruz, para delimitar el área que le pertenece.
López Jiménez indicó que según
contaban los primeros habitantes de Romerillo, el actual panteón
era un pequeño cerro, donde habitaban muchos monos araña
y otros animales, y que cuando quisieron parar las cruces, "que sirven
para proteger a las almas", éstas caían una y otra vez.
"Entonces un grupo de ancianos sugirió que se hiciera
una ceremonia, con hombres disfrazados como monos, que bailaron acompañados
con música tradicional y cantos dedicados a los dioses del Cielo
y de la Tierra. Sólo así fue posible mantener paradas las
cruces", narró.
Entre los festejos para el Día de Muertos en este
lugar destaca el baile de los mashes (monos).
Los mashes son indígenas disfrazados con pantalones
de gamuza y muchos listones, y llevan lentes oscuros, tocan música
tradicional con guitarras, arpa y acordeón; además bailan
y cantan. Esto se hace en muchas comunidades indígenas.
Otra costumbre de Romerillo -donde viven unos mil 400
tzotziles, y es el segundo pueblo más importante de los 120 que
tiene San Juan Chamula- es que antes del Día de Muertos se sacrifica
una res para que los vivos y las almas coman carne durante la celebración.
Dos meses antes de destazar al toro, un grupo de personas
lleva regalos al dueño de la res, que consisten en dos litros de
posh (aguardiente de caña típico de la región)
y una caja de refrescos, porque piden fiada la carne y la pagan el 20 de
enero, día de la fiesta de San Sebastián.
José Alfredo comentó que cuando entre gritos
y trompetas el toro es llevado para el sacrificio y pasa por alguna comunidad
cercana, los habitantes dicen "qué bonito y qué contentos
van a estar los difuntos", quienes además de carne comerán
pan, naranjas, tamales, y beberán atole, café, refrescos
y posh.
El 30 de octubre se realiza una junta de los tres barrios
de Romerillo: San Juan, San Pedro y San Sebastián, para ir a buscar
pinos y flores que adornarán las grandes cruces del panteón.
Cada barrio tiene su propia cruz, que tendrá a
su lado dos pinos, pero a quienes no participen en la ceremonia de adorno
se les impone una multa económica el 31 de octubre.
Cuando muere alguien de Romerillo se realizan diversas
ceremonias tradicionales como parte de los funerales.
Por ejemplo, se contrata a los j-ak' riox, quienes, cuando
ya el difunto está en el ataúd -en cuyo interior se colocan
tortillitas y objetos de valor del difunto-, se ubican a su lado y le previenen
de los problemas que deberá enfrentar en su otro camino, porque,
dijo López Jiménez, "cuando uno se muere no sabe con qué
se va a enfrentar, cosa que los j-ak' riox sí saben, porque tienen
dones especiales que adquieren por medio de los sueños".
Así, mediante un largo discurso, esos personajes,
de los cuales existen muy pocos -en Romerillo no los hay, dijo el investigador-,
"le dicen al difunto que se va a encontrar con un mar oscuro en cuya orilla
hallará varios perros queriéndolo seducir, pero él
sólo debe de escoger a uno de color negro para que lo ayude a atravesar
el mar; si es de otro color no podrá pasar el mar. Después
de cruzar el mar llegará hasta donde está San Pedro, a quien
deberá de pedir la llave para entrar al Cielo y explicar los motivos
de su muerte para que sea juzgado".
Durante el velatorio colocan en la cabecera del muerto,
fuera del ataúd, un gallo con la cabeza y el cuello erguidos, que
le servirá de "guía" en su viaje hacia el otro mundo.
"Se supone que ese gallo es el guía, porque cuando
se pierde el alma, por medio del canto del gallo el difunto encontrará
el camino", subrayó.
Estas son algunas de las muchas tradiciones que se mantienen
vivas en esta comunidad tzotzil, contadas a José Alfredo López
Jiménez por su abuela Pascuala Pérez Mochilum, de 70 años
de edad, quien sólo habla su lengua materna: tzotzil.
Casi no existen testimonios gráficos de estas tradiciones,
porque -como sucedió con el corresponsal de La Jornada- los
indígenas no permiten que se tomen fotografías cuando los
pobladores realizan sus ritos.
|


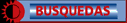



 Por
ello, dos semanas antes de esa fecha, los pobladores de ese lugar limpian
veredas y patios para que las ánimas de sus familiares "no se pierdan
ni se tropiecen" al llegar a las que fueron sus casas o a sitios que frecuentaban.
Por
ello, dos semanas antes de esa fecha, los pobladores de ese lugar limpian
veredas y patios para que las ánimas de sus familiares "no se pierdan
ni se tropiecen" al llegar a las que fueron sus casas o a sitios que frecuentaban.
