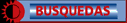|
México D.F. Sábado 19 de junio de 2004
Juan Arturo Brennan
Deborah Voigt: canto vs teatro
Hace unos días se realizó en el Teatro de Bellas Artes un concierto especial como parte de la celebración del 70 aniversario del Palacio. Como era lógico suponer, correspondió a la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) hacer los honores de la ocasión y, como se ha vuelto costumbre en estos casos, se convocó a una solista de prestigio para redondear el aspecto festivo: la soprano estadunidense Deborah Voigt, de espléndida voz y vasta trayectoria que incluye una presencia importante en el ámbito de la ópera. El programa fue inteligentemente planeado alrededor de un enorme compositor de música vocal: Richard Strauss.
En la región puramente orquestal del programa, interpretado bajo la batuta de Enrique Arturo Diemecke, se presentó la suite de la ópera El caballero de la rosa y la espectacular y sensual Danza de los siete velos de la ópera Salomé. En ambas piezas salieron a relucir por igual las fortalezas y debilidades de la Sinfónica Nacional en este tipo de partituras.
Por una parte, quedó claro que estas regiones del repertorio están particularmente bien cimentadas en el trabajo de Diemecke, lo que permite que la música romántica (inclusive la del extremo y tardío romanticismo de Strauss) sea una de sus mejores tarjetas de presentación, en el entendido de que ha logrado transmitir a la OSN sus conceptos personales en lo relativo a este estilo musical. Así, las dos piezas sinfónicas de Strauss recibieron auténticas interpretaciones que rebasan la mera lectura y ejecución de las partituras.
Por la otra, se notó por momentos un exceso de euforia sonora en la OSN, que si bien transitó con corrección por los pasajes más voluminosos de Strauss, omitió el rango de matices que es indispensable para rescatar esa otra vertiente de la orquesta straussiana, que es su encarnación en delicada orquesta de cámara.
La primera intervención de Deborah Voigt estuvo dedicada a esas joyas del lied alemán que son las Cuatro últimas canciones de Strauss. Crepusculares, intensas, melancólicas, decadentes en momentos clave, estas canciones son como la suma de la gran carrera de Strauss como creador de lieder.
Voigt las interpretó con autoridad, potencia, estilo y atención a las sutilezas en la escritura vocal, aunque quizá le faltó añadir un poco de pasión arrebatada a su ejecución, particularmente en la última canción, En el crepúsculo, que es una de las más dolientes despedidas de la vida jamás expresadas por un músico.
Para cerrar el programa, la soprano cantó, ahora sí con la flamígera intensidad que el asunto requiere, la escena final de Salomé, y supo comunicar plenamente la indispensable dosis de demencia que hay en esta extensa, delirante aria erótica en la que una decadente princesa le hace el amor a una cabeza cercenada.
En ciertos puntos de la escena, a la OSN se le olvidó que no estaba en el foso, sino sobre el escenario, y se le echó encima a la soprano, pudiendo haber reducido un poco su carga de decibeles para no obstaculizar la espectacular interpretación de Deborah Voigt, quien tuvo la gentileza de despedirse con una de las canciones de Mi bella dama, de Lerner y Loewe, encarnando sabrosamente a la recién educada cockney londinense Eliza Doollittle.
Esta exitosa presentación de Voigt permitió, a la vez que disfrutar a una cantante de primera, reflexionar sobre un asunto conflictivo y controvertido, que ella misma ventiló durante su paso por México, y que fue tratado en estas páginas.
La carrera operística de Deborah se ha visto limitada en años recientes debido a que los administradores operísticos y directores de escena consideran que su figura no es apropiada para representar a las frágiles heroínas que pueblan el mundo de la ópera. Y aquí es donde se desata la feroz polémica. Los operópatas acérrimos sostienen que la apariencia no importa, mientras la voz sea buena. Los operófilos exigentes, en cambio, insisten en que además de la voz es necesario que los intérpretes tengan las cualidades histriónicas y la apariencia necesarias para dar credibilidad a los papeles que representan en el escenario.
Esta es una controversia añeja, que se ha polarizado con vigor en años recientes, y no tiene ni cómo ni para cuándo resolverse a satisfacción de todos. Yo mismo me inclino por la opción teatral de la ópera, porque me resisto a creer que la delicada bordadora Mimí se está muriendo de tuberculosis, cuando la interpreta una rolliza soprano eslovaca de 130 kilos de peso.
|