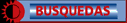| .. |
México D.F. Jueves 15 de abril de 2004
Adolfo Sánchez Rebolledo
Desencanto de los partidos
La realidad de la postransición, por llamarla de alguna manera, se define por la incertidumbre y la ambigüedad: nadie sabe a ciencia cierta hacia dónde se dirige el país, aunque muchos piensan -salvo los optimistas profesionales de Los Pinos- que las cosas "se van a poner peor". Ha desaparecido la esperanza mágica de que la alternancia corregiría el rumbo, saldaría cuentas con la corrupción y abriría una época de progreso. No fue así. Sea por las torpezas e inexperiencia de los gobernantes, por los intereses que están en juego, lo cierto es que la promesa del cambio se ha convertido en la parálisis de hoy, en la desilusión que define el momento emocional por el que atraviesan las elites. Con grave riesgo para la consolidación de nuestra imberbe democracia, la política se convierte a los ojos de muchos ciudadanos en un cacharro inservible, es decir, se confirma por la vía de los escándalos y la ineficacia que el poder siempre corrompe, que los políticos sólo atienden sus propios intereses particulares, el rosario de quejas y agravios que marcan los extremos de esta crisis.
Los partidos, en efecto, actúan con lentitud paquidérmica y carecen de sensibilidad para actuar en un contexto muy cambiante y demandante. Se comportan como lo que son: instituciones del pasado, concebidas para coexistir en las circunstancias de un régimen presidencialista donde la responsabilidad de las grandes (y pequeñas) decisiones estaba en manos del jefe de Estado. En el Congreso, los partidos de la oposición peleaban contra el poder omnímodo del Presidente a sabiendas de que jamás tendrían éxito: ninguna de sus iniciativas prosperaba sin el visto bueno del primer mandatario, y en general su papel se reducía a fijar posiciones, a denunciar los excesos del gobierno.
Más adelante, esos partidos avanzaron gracias a las sucesivas reformas electorales que les dieron espacios y recursos, de modo que en poco tiempo también ganaron en peso e influencia electoral, pero en el fondo continuaron siendo los mismos, limitados a refutar los actos del gobierno sin ofrecer verdaderas alternativas a las políticas públicas del oficialismo. Esos partidos se adaptaron a las reglas de la competencia electoral democrática, adquirieron nuevos lenguajes mediáticos, pero no cambiaron sus obsesiones políticas, sus reflejos provenientes del mundo autoritario, su cultura y liderazgos. La democracia los puso a la deriva.
Es cierto que la democracia requiere de un sistema de partidos, pero en ningún lugar está escrito que estos partidos que padecemos sean los únicos posibles. Ellos defienden con las uñas el monopolio de la representación popular, pero a la larga se demostrará que la democracia, para funcionar eficazmente, debe abrirse, no cerrarse a todas las expresiones políticas que el desarrollo social va creando.
En el fondo, hoy debemos enfrentarnos al hecho esencial de que la sociedad mexicana ha cambiado mucho más y más rápidamente que el Estado: ella sí se ha transformado de arriba abajo y en poco se parece ya a la que, adelantándose a su tiempo, como reza la frase hecha, fue capaz de darle vida a la Constitución de 1917 que expresa el acuerdo fundamental que desde entonces nos rige. Cierto que la Constitución ha sido corregida y aumentada muchas veces, pero la verdad es que jamás ha sido sujeta a un verdadero aggiornamento, es decir, a una renovación que la ponga en sintonía con las necesidades de su tiempo. No pido un nuevo constituyente, que en las condiciones actuales sería una invitación a la desarticulación del país, pero sí una suerte de relectura colectiva para subrayar en común qué es lo que hoy hace falta para poner en pie el proyecto nacional.
Hemos transitado hacia la democracia por la vía de las reformas electorales y el voto ciudadano, pero en ningún momento, salvo en 1994, las fuerzas políticas se han detenido a reflexionar un minuto sobre qué país queremos y cómo lograrlo. En vez de eso discurre una competencia por el poder cada vez más pobre y sucia, desprovista de ideas y programas, como si se tratara de un mercado subterráneo de tomates. Pasamos a la democracia sin liberarnos de las viejas ataduras y prejuicios de izquierda y derecha que dominaron la vida nacional el siglo pasado. No hubo una reforma política de fondo, pero vimos cómo en nombre de la modernización de la vida pública y el combate al burocratismo se redujo el papel y la influencia del Estado, dejando los resultados a la acción pública, a las fuerzas del mercado. Grave error en un país desigual, donde el más fuerte siempre tiene ventajas. La legitimidad democrática cojea por todas partes ante una justicia torpe y una economía que reproduce desigualdad y miseria.
En conclusión, tenemos un Presidente que gobierna por impulsos y unos partidos ensimismados cuando no autistas. Sería iluso pensar que esta situación puede mantenerse indefinidamente. Si los partidos no cambian, la sociedad hallará el modo de apartarlos del camino. Ojalá tengamos la fiesta en paz.
|