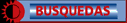|
México D.F. Lunes 3 de noviembre de 2003
Hermann Bellinghausen
El tren del Balsas (Los polizontes del sueño)
Silba largo y grave la locomotora a marcha regular con rumbo al sur. Eso, y el agudo brillo de su faro penetrando imperioso la negrura, hace pensar que un rayo atraviesa la ciudad que duerme. O trata de dormir.
El maquinista sólo piensa en su ruta, desconsiderado y nocturno. Pita en los cruceros de Marina Nacional, Legaria y Cervantes Saavedra, antes de perderse en Presidente Masaryk rumbo a Mixcoac y el Panteón Jardín. A su paso caen plumas de metal, la alarma emite un repique de campanas y las cuatro luces rojas del semáforo en cruz reaccionan como cocuyos sangrientos. Un suave ulular, una escala en el pulmón del violonchelo, uuó. Pasa la máquina, seguida por una procesión interminable de vagones que se bambolean con torpeza sobre los rieles, se conmueven como los centavos de un monedero en secreta armonía con sus movimientos.
El balanceo induce el sueños de los pasajeros, sobre todo si viajan en litera o cabina. El resto, simples mortales en primera y segunda (cuyas diferencias consisten en la tarifa y el grosor de los cojines del asiento, por lo demás son clases idénticas), si tuvieron suerte van sentados, o tendidos en los pasillos o bajo los respaldos de dos asientos contrapuestos. El boletero avanza a tientas entre los cuerpos, como recorriendo un campo después de la batalla. Procura no pisar a los durmientes, olorosos a maíz y pulque. Se abre paso entre los que van de pie, agarrados de donde pueden, arrullando el despertar a medias de sus cabeceos. El boletero tiene ese andar ágil de los marinos navegando; en su cinturón se agita una canción de llaves y cadenas que chocan contra la linterna de aluminio.
Retumban ronquidos. Los que duermen en el piso, sobre todo las personas gordas, tienden a roncar. Inmutables al rechinido de las puertas que separan un vagón de otro. Al latigazo de su chapa. En los estribos y en el puente, una escolta militar mantiene la vigilia contra el viento helado de la noche. Los trenes de Guerrero y Oaxaca llevan guardia. Entonces, y a pesar del fantasma de Lucio Cabañas, el ferrocarril aún es transporte importante para la población. Los rifles golpean contra los tubos del barandal, las manijas del escalón levadizo hacen clac con los cuchillos de los soldados.
La ciudad bosteza en las recámaras a oscuras. Retiene el aliento unos segundos, evita izar los párpados y oye con alivio apagarse, primero la máquina, y luego la conmoción del largo convoy del insomnio. Hasta la escolta militar dormita. La siguiente ronda toca después de Cuernavaca, así que con que no los sorprenda el sargento, hay tiempo.
Al fin reposan los rieles y sus durmientes de palo enchapopotado. La grave, silenciosa, brilla en su blancura de luna.
Tras los vagones de pasaje corren los carros-tanque petroleros recién cargados en la refinería de Azcapotzalco. Un chorizo de tubos negros. Les siguen los vagones de carga: bodegas, establos, y uno especialmente coqueto que dice Servicio Postal Mexicano. Allí también van soldados.
Por último, las lucecitas de pariente arrimado que no quiere llamar mucho la atención del cabús van apagando los pabilos del relámpago en marcha, el trueno lento que abandona la ciudad. Levanta de la penumbra de los corredeores industriales a los polizontes, esos insignes camaradas que toman la distancia por asalto. Furtivos, ligeros de equipaje como en las caricaturas, corren y se prensan en las bridas de acero del vagón de carga que eligió el azar para ellos.
En un suspiro, huyen de la noche urbana, levitan sobre la grava y se ocultan para no pagar pasaje. Esperan amanecer a campo abierto.   
("Ninguna cosa inmóvil escapa a los hambrientos dientes de las edades. La duración no es lote de lo sólido. Lo inmutable no habita en sus muros, sino en ustedes, hombres lentos, hombres continuos": Víctor Segalen: A los diez mil años.)
|