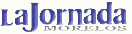Hermann Bellinghausen
Zap Mama
Ella inventó un modo de cantar, en la corolatura
más líquida de las aves del campo y el tamborileo constante
de sus cuerdas vocales en acto de gemir, exhalar, o gruñir con scat,
como gorila.
Un manotazo suyo desbanda del cieno opaco mantos de mariposas
blancas, en un ahuyentar también flotillas de moscos, los capullos
indecisos, las rémoras del bosque y hasta los zánganos, tan
a gusto en los panales. Un manotazo de su lengua.
Termina la tarde en el celeste concentrado de las alas
en escuadra de las ocas. Las garzas estallan a su paso.
¿Su forma de imponer silencio?: carraspea grave,
contralto en tono bajo, matrona asfixiándose de vieja en sus cavernas.
A partir de entonces, a ver quién se atreve a toser, estornudar.
Carraspear. Tercera llamada. Oscuridad.
Un reflector cae en columna sobre el escenario. Un micrófono
se cuelga del halo de luz. Una armónica campirana y nostálgica
sale de ella, naciendo a la noche teatral en un solo de labios. El reflector
acoge de pronto los contornos rojos de una boca. Todos saben de quién
esa voz. Esa boca. Aplauden.
Ella los y las conduce adonde dominan las visiones en
conjunto, ayudada de las palabras que canta y cómo resuenan en la
bóveda de la Tierra. Del arrullo al tango, parece desinflarse bandoneónica,
recupera el resuello en tempo y exhala las constelaciones que a la noche
le venían faltando.
Viene la parte irónica de su repertorio y acumula
gorgoritos de la pena que causa, en réplica a todas las penas que
siente. Africa para aficionados. Y la audiencia aprende dolor. Bruselas
quedó atrás. Europa se ha vuelto peligrosa.
Se está burlando de ellos; a esta gente le gusta
que la traten así; aplauden, silban, realmente se excitan. Qué
raros son los caminos del placer.
Ríe, y canta sin quién la detenga. Atacada
de Babel con la garganta más clara, se arroja a un torbellino de
lenguas. Otras voces saludan desde su propias selvas, comparsas que en
el dique revientan y ella las traga, las evapora, clorofila y espuma. Contra
el espejo de mano que extrae de un pañuelo blanco vuelve vaho al
coro gemelo que la acompaña.
De las antenas de transmisión brotan columnas de
humo y de pronto, en las más insospechadas esquinas se manifiesta
el fuego. Los escuchas no se la acaban de gusto; los más afectados,
deliran.
Ella zumba el güiro de la cadera izquierda, luego
la derecha, con lengüetazos de fuego real que llegan por todas partes
a un tiempo. Menea las caderas y el tiempo en llamas se prolonga inadvertido.
El teatro al aire libre soporta un público en vilo.
Las luciérnagas en el prado, atónitas de la danza de voz
que la noche contempla, son las únicas creaturas que entienden.
¿Es suficiente el estruendo de violines y violas apagafuegos que
la viene a socorrer pues ella, como canta, no se ha percatado del incendio?
Acude el blues a sus venas azules, si acaso no ha sido
todo, a fin de cuentas, distintas formas de cantar blues. Destaca ahora
su mímesis del saxo con la alta fidelidad estereofónica de
una guacamaya reina, digitalizada.
Los escuchas siguen demasiado embriagados de ella para
reaccionar, así que el último aplauso corre a cargo de las
luciérnagas, que se arremolinan y parten a otro lugar de la noche.
Ella, que inventó un modo de cantar en la coloratura
más líquida, calla al llegar arriba. Su canto no disminuye,
no decae, no pierde fuerza: simplemente desaparece. Y en el halo del reflector
sobre el escenario cae su pañuelo, vacío y lento.
(Transmigrada como sólo pueden los espíritus
libres, a la misma hora, en otra latitud del planeta, ella aparece entera
de cuerpo y voz ante otra audiencia.) Comunidad en sí misma, la
música no tiene fronteras ni conoce final.