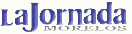Ilán Semo
Política y memoria
Si se les compara con las revoluciones de los siglos XVIII
y XIX, las transiciones políticas que se escenificaron en las últimas
dos décadas del siglo XX resultaron comedidas con el pasado. En
1789, Robespierre inauguró un método devastador para asegurar
el paso del régimen monárquico a la República: la
guillotina.
Hegel se inspiró en este regicidio para cifrar
la apología más sombría que acompañó
a los modernos a lo largo de su historia: "La violencia -escribió
el filósofo alemán- es la partera de la historia". En 1917,
los bolcheviques hicieron suya la fórmula, sólo que cometieron
no un juicio sino un crimen: la ejecución de la familia Romanov
urdida en el clandestinaje.
La Revolución Mexicana, debe reconocerse, fue menos
radical y más tolerante con los representantes del antiguo régimen:
los envió al exilio. Porfirio Díaz optó por acabar
sus días en París, y dos años más tarde, Victoriano
Huerta hizo lo mismo en Estados Unidos.
Nada de eso sucedió en las complejas y relativamente
pacíficas transiciones que se inauguraron con el derrumbe del franquismo
en los años 70. Franco murió de vejez, y el franquismo se
replegó para transformarse en una derecha que desde entonces admite
el juego democrático, y que hoy encabeza Aznar. Desde entonces,
las transiciones políticas contemporáneas cifran no sólo
nuevos procedimientos para propiciar el cambio de mentalidades y estructuras,
sino que, a su manera, despliegan una refutación de esa historia
que desde la revolución francesa entendió el acceso al futuro
como una aplicación sistemática de la glorificación
de la violencia social.
En América Latina los intentos más notables
por ajustar cuentas con el pasado transcurrieron en Argentina y Chile.
A primera vista sus resultados no parecen esenciales. Sin embargo, no es
casual que los militares argentinos no jueguen hoy el terrible papel que
desempeñaron tradicionalmente durante las graves crisis que afectaron
a ese país en el siglo XX. Tal vez su enjuiciamiento político
redundó efectivamente en su descrédito como actores políticos.
En México, lo asombroso del foxismo es su radical
indiferencia frente a los innumerables reclamos provenientes de los más
diversos sectores de la sociedad por cifrar la legitimidad del nuevo régimen
en una revisión del pasado. Los más recurrentes han sido,
en rigor, cuatro: los crímenes cometidos por Luis Echeverría
en 1968 y 1971; los saldos de la guerra sucia; la corrupción
salinista y el origen de los gastos de la campaña electoral de Francisco
Labastida durante la contienda presidencial. Otros, igual de críticos,
como el Fobrapoa y la investigación de las matanzas de Acteal y
Aguas Blancas, hazañas zedillistas finalmente, no parecen haber
cobrado el mismo consenso en la opinión pública.
Clasificadas arbitrariamente, las demandas para reordenar
la relación entre el presente y el pasado del país parecen
tocar dos nudos esenciales del régimen que logró evadir o
postergar la emergencia de un estado de derecho durante más de medio
siglo: la violencia sistemática y paralegal que el Estado ejerció
contra la sociedad y las redes profundas de la corrupción.
Desde el asesinato de Luis Donaldo Colosio tres presidentes
(Salinas, Zedillo y ahora Fox) recurrieron al mismo "método" para
evadir o impedir la posibilidad de fincar juicios políticos: nombrar
a un fiscal especial dedicado a desactivar el proceso jurídico.
A costa de repetirlo, el hecho se ha convertido en un ejercicio o una señal
de desdén jurídico. En política, la mejor manera de
no hacer frente a un problema es nombrar una comisión para estudiarlo;
en la tramitación de justicia, la misma máxima consiste acaso
en nombrar un fiscal especial.
Las atribuciones de la figura de la "fiscalía especial"
son todo menos evidentes. Aislados de las redes esenciales de la estructura
jurídica, subordinados al poder que de facto los nombró
-el Ejecutivo- y cercados por las fuerzas a las que deben enjuiciar, los
fiscales especiales registran una historia esencialmente circular: conducir
al rebaño jurídico a través de la selva de las complicidades.
Siempre para llegar al mismo sitio: el mutismo jurídico, la desactivación
del juicio político.
Vistos desde una perspectiva formal, de los cuatro grupos
de reclamos que apuntan a una revisión del antiguo régimen,
hay uno al menos que no ameritaría mayor duda para ser enviado directamente
a la Suprema Corte de Justicia: la investigación sobre los crímenes
cometidos por Luis Echeverría en 1968 y 1971. ¿Qué
más evidencias pueden aportarse sobre el caso? En los 10 años
anteriores tres comisiones de la verdad, dos comisiones oficiales de legisladores
y una comisión senatorial han reunido las evidencias necesarias
y suficientes para iniciar al menos los procedimientos de un juicio formal.
Existen además cuatro solicitudes perfectamente legales y documentadas
para llevar el caso a la Suprema Corte. ¿Qué más se
necesita?
El principio de impunidad jurídica fue la regla
de oro que a lo largo del siglo XX privilegió al estado de cohecho
sobre el estado de derecho. Todo indica que su erradicación tendrá
que volver a manos de la sociedad.