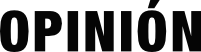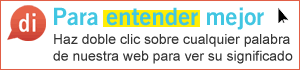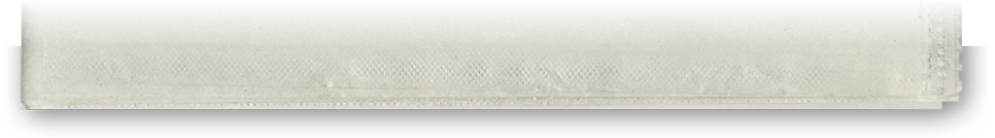ocas figuras generaron en la primera mitad del siglo XX tan ardiente polémica como hacía Vicente Lombardo Toledano. Objeto de críticas de la prensa conservadora durante buena parte de su vida, recibió una justa condena de la generación del 68, quedando fuera de cualquier posibilidad de su evocación positiva en la “transición”. Aquello no era para menos: la postura crítica del viejo líder respecto a la movilización se presentaba como un verdadero anacronismo frente al verano contestario.
Ello ha obturado el estudio más serio y con sana distancia de su participación política y de su contribución intelectual. Por ejemplo, el hecho de que desde 1958, el Partido Popular se adhiriera a la candidatura de Adolfo López Mateos ha dejado la consideración de que la formación fue una permanentemente aliada del poder político, especialmente en el mediodía autoritario. Sin embargo, otra mirada permite ver los resquicios, como, por ejemplo, la presencia de figuras y candidaturas de personajes como Jacinto López o Gascón Mercado, que disputaban palmo a palmo las elecciones locales en su momento, lo que incluso llevó a la prisión política al primero de ellos.
Lo mismo podría decirse de un afluente de la resistencia politécnica, cuya militancia popular estaba presente ante los embates de la violenta y antiplebeya modernización ruizcortinista. Ni qué hablar de que una de las raíces del asalto a Madera en 1965 fuera, pese a todo, la politización que permitía la Juventud Popular. Así, a pesar de que el estudio de las izquierdas es un campo relativamente consolidado, no contamos con una historia profesional de aquella organización nacida en 1948 y reformulada en 1960.
Sin embargo, para pensar en específico a Lombardo Toledano, es pertinente mirar las herencias voluntarias e involuntarias, pese a lo incómodo de su presencia. Desde mi punto de vista son tres: la política, la filosófica y la histórica. Evaluando con la suficiente distancia, es posible señalar que en las primeras dos hay un desfase y una inadecuación plena, intraducible para la contemporaneidad y, de hecho, caduca desde el periodo 1964-1968, cuando el lombardismo perdió la hegemonía dentro de las izquierdas, como señaló Reyes del Campillo. Es pertinente señalar que Lombardo fue un político central en la construcción inicial del sistema posrevolucionario, al menos desde la fundación del Comité de Defensa Proletario, pero fue orillado a la periferia del poder a partir de 1943, manteniéndose como mediador simbólico de algunos grupos y un muy endeble opositor, afianzado en su escasa capacidad de negociación sobre la base de la subordinación de los subalternos al Estado.
Por su parte, en el terreno de la filosofía, Lombardo fue un hombre preocupado por las grandes tradiciones del pensamiento científico, y aunque en su momento sus contrincantes derechistas lo consideraban marxista, su manera de entender a ésta fue siempre tosca y excesivamente determinista. En buena medida, su visión puede ser sintetizada como una expresión de la idea de progreso y de la teleología ingenua, pero cabe decir que este no fue un pecado exclusivo, sino compartido incluso con quien no compartía horizonte político.
Dicho esto, no queda más que admitir la valía de su herencia como intérprete de la historia de la nación. Es aquí donde Lombardo sigue destacando sobre tirios y troyanos, y ninguno de sus críticos, más a la izquierda o a la derecha, lo superó. Pese a todos los defectos o extravíos políticos, es difícil no reconocer la pertinencia y profundidad de su conocimiento respecto a México. Su interpretación sobre el devenir de las corrientes políticas, las constituciones, el liberalismo y la Revolución Mexicana están lejos de ser versiones del todo superadas. Aunque las tesis son discutibles en sus efectos políticos, no son ajenas a la profundidad de quien se dispuso a estudiar la profundidad del pasado como insumo de la lucha política. Más aún, la impuesta y oficial visión reduccionista de su debate con Caso a propósito la enseñanza superior ha oscurecido su prístina crítica al modelo universitario individualista, que sigue reposando sobre una seudoneutralidad ideológica en una época de dramática lucha de clases.
El Lombardo antes del lombardismo es especialmente productivo, pues reclamó el carácter humanista de la Revolución Mexicana, señalando sus vínculos y rupturas con el liberalismo, al tiempo que destacó el horizonte de soberanía nacional y de ejercicio colectivo y social que requería la democracia. Es esto, quizá, lo que lo vuelve un extraño interlocutor de la construcción ideológica dominante de nuestros días, pues nos encontramos de nuevo en una crisis de la forma liberal del capitalismo y de la democracia y, por tanto, de la necesidad de aventurar respuestas que den salida. Esto obliga a no mirarse el ombligo, pensando que todo se inventó ayer, sino también revalorando esas –a veces incómodas– herencias, que son propias del derrotero de la nación.
* Investigador de la UAM. Coautor de La raíz plebeya de la democracia mexicana