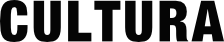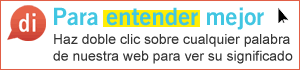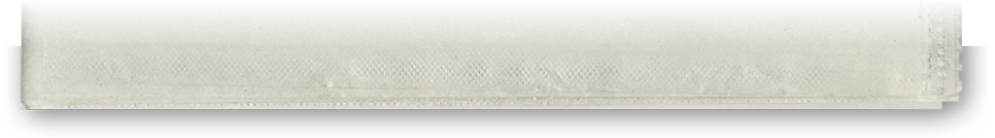El historiador Francisco González Gómez publicó con el FCE un libro sobre el alzamiento en Yucatán

Martes 7 de octubre de 2025, p. 2
La guerra de castas en Yucatán fue un proceso complejo, “una lucha de clases donde incluso entre los mismos rebeldes se dio la diferencia”, sostuvo el historiador y docente Francisco González Gómez, quien publicó un libro sobre el tema en el Fondo de Cultura Económica (FCE).
La guerra de castas de Yucatán, presentado hace unos días en la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, es un texto breve sobre el momento histórico que comenzó en 1847 y se considera que concluyó en 1902, explicó el autor a La Jornada.
González Gómez hizo un relato de lo que expone en el título, los detalles de algunas batallas y la situación de entonces, así como las complejidades del escenario de enfrentamiento entre las ciudades de Mérida y Campeche, la política suprapeninsular (federal e internacional) y la dinámica y conflictos internos de los mayas.
Comentó que tras los choques de Campeche contra Mérida, en los inicios del siglo XIX, los gobiernos de ambas ciudades recurrían a los mayas, los armaron y enseñaron a combatir de manera más moderna, pero cuando los jóvenes de ese pueblo fueron obligados por Antonio López de Santa Anna a pelear la guerra contra Texas, y no regresaron, los caciques mayas enfurecieron.
Los líderes se juntaron en Xinum y planearon levantarse en armas. La conjura fue descubierta casi por casualidad; Manuel Antonio Ay fue ejecutado y otros líderes perseguidos. A Cecilio Chi lo fueron a buscar en Tepich y, al no hallarlo, los soldados asesinaron a los ancianos de la población y abusaron de una niña. Entonces comenzó la guerra.
En tres meses se enroló a caciques, que eran los jefes militares de cada pueblo. “Para diciembre pegaron el salto y cercaron la ciudad de Valladolid, la segunda más importante de Yucatán después de Mérida. En mayo eran entre 60 y 90 mil mayas insurrectos.
“Conforme iban avanzando, la gente se iba sumando, y como todos tenían fusil, porque habían participado en la guerra entre gobernadores de Campeche y Mérida, estuvieron a punto de correr a los yucatecos de Yucatán.”
Francisco González trabajó una década de ingeniero-arquitecto, luego se dejó llevar por su vocación de historiador. “Llegué a la gran conclusión de que es en la historia donde se materializa todo. Es la vida del hombre y de la humanidad. Si uno quiere ser historiador serio tiene que estudiar economía, ciencias políticas, sociología y un poquito de filosofía”.
Milusos de las ciencias sociales
Se convirtió entonces en profesor de historia en el Colegio de Ciencias y Humanidades, por 22 años, y durante tres décadas fue docente en la Universidad Autónoma Metropolitana. “Yo era un milusos de las ciencias sociales. Cuando necesitaban un maestro de historia, yo; para dar ciencia política ahí voy, y para dar principios de economía política, yo también”.
El académico afirmó que la guerra de castas, más que el enfrentamiento entre razas, fue entre clases. “Dentro de los mismos rebeldes hubo diferencias. Está Jacinto Pat, un cacique acomodado que tenía caballos, ganado y milpas. Cecilio Chi era del proletariado.
“Mientras Jacinto Pat planteaba negociar para que les subieran el salario, que quitaran los cobros de la iglesia o que bajara el costo de los bautizos y otros en las parroquias, Cecilio Chi era partidario de limpiar Yucatán de gente blanca.”
Los poderes político y eclesiástico negociaron con Jacinto Pat. El gobernador Miguel Barbachano aceptó casi todas las demandas mayas. Se agregaron dos: Barbachano gobernó de manera vitalicia Yucatán y Jacinto Pat fue el cacique de todos los mayas. Lo último dividió a los rebeldes.
Los sublevados estuvieron a punto de tomar Mérida en 1848, pero aparecieron las hormigas voladoras, que marcaron la llegada de las lluvias y decidieron ir a sembrar, “porque si no, no comemos”. Los yucatecos vieron que ya no había hogueras de los sitiadores, se organizaron y fueron en su persecución. El Ejército alcanzó y mató a las pequeñas partidas.
El conflicto tuvo alcances naciones y globales. Los gobernantes yucatecos propusieron la anexión a Estados Unidos, que declinó. También plantearon a España, Inglaterra y al gobierno de México ceder la soberanía de Yucatán (que entonces era autónomo). “El único que la apoyó fue el gobierno de México. Yucatán, que se había separado, recibió apoyo con unos 50 mil fusiles y dinero. Logró que se reconciliara Yucatán con México y regresó”, relató Francisco González.
Hacia 1849, los levantados permanecieron en la selva. El dirigente José María Barrera inició el culto de la Pequeña Cruz. “Dijo que llegó huyendo a un lugar donde fluía el agua, y que había una cruz que le dijo que siguieran luchando, que la Chan Santa Cruz los iba a auxiliar. Los mayas formaron el pueblo de Chan Santa Cruz, como su capital, y siguieron en guerra hasta 1902, cuando Porfirio Díaz decidió aprovechar los recursos de Quintana Roo”.
Gónzalez Gómez reflexionó que en el siglo XIX ocurrió “el surgimiento del capitalismo en México y el de la oposición de los campesinos a él. Liberales y conservadores peleaban entre ellos por el poder, pero tenían la misma actitud de explotación de los pueblos indígenas. Así fue también la guerra de los yaquis y la de los apaches, en el norte.
“Las mayas, con Chan Santa Cruz, tuvieron un Estado paralelo, de 1855 a 1902. En ambos, los mayas del oriente y los de Mérida y Campeche fueron derrotados; tuvieron una triste suerte. Una última parte fue cuando las tropas de Díaz estaban a punto de tomar Chan Santa Cruz, los mayas hicieron una ceremonia conmovedora”, concluyó el historiador.