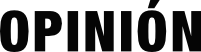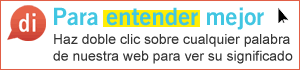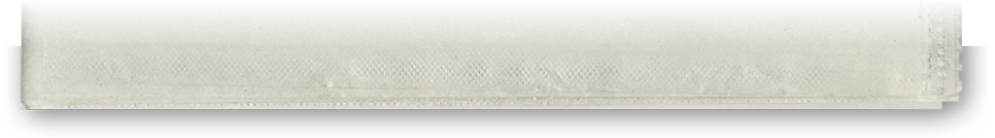os 100 años de vida de nuestro banco central, una entidad pública de fundamental importancia, son los de la historia económica del país. A diferencia de otros bancos centrales, que surgieron de la fusión de bancos privados, el Banco de México siempre ha sido una entidad pública. Desde 1925 ha estado regido por cinco leyes: la de 1925, 1936, 1941, 1984 y 1997. Los años son reveladores del momento económico y político que se vivía. Las modificaciones legales definieron sus objetivos, los instrumentos con los que funcionaría y la relación con el gobierno, es decir, su grado de autonomía.
La de 1925, crea el banco único de emisión establecido en el artículo 28 constitucional. La ley de 1936 es la cardenista. La ley de 1941 es la que requería el proyecto del estado desarrollista mexicano. La ley de 1984 deriva de la decisión de nacionalizar los bancos privados. Es la ley del estatismo en el sector financiero. La reforma de 1993 es la que alinea al Banco de México al programa neoliberal. Es claro que esta entidad estatal siempre ha estado sujeta a los requerimientos que establecían los proyectos a largo plazo de los respectivos gobiernos. En 2025, en los tiempos de la 4T, pretender que el banco central modificado por los neoliberales es armónico con su proyecto de nación es equivocado.
El artículo 28 constitucional vigente establece que “El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional… Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento”. El cambio constitucional enfatiza la autonomía y establece un mandato prioritario, lo que junto con la decisión de no conceder crédito primario al gobierno federal hacen que el banco central pueda ser contrapeso de las decisiones fiscales del gobierno federal. Y eso ha hecho el Banco de México en varias ocasiones: actuar en contra de las decisiones presupuestales planteadas por el Ejecutivo y aprobadas por el Legislativo.
Autonomizar al banco central y darle un mandato único, como lo planteó el consenso monetario neoliberal de los años noventa del siglo pasado, fue un componente fundamental del programa económico neoliberal. En América Latina, 16 bancos centrales, entre ellos el nuestro, fueron reformados al amparo de la “nueva” concepción económica. 32 años después es obligado hacer un balance crítico de la gestión de este banco central autónomo y con mandato prioritario. En este balance tenemos que partir de que, en efecto, se separó al banco central de las decisiones de política económica, concentrándolo en la política monetaria.
En esta evaluación es relevante considerar que la autonomía para decidir la monetaria tiene consecuencias sociales. Establecer que la inflación se ubique en un rango de 3 por ciento, con un margen de un punto hacia arriba o abajo, ha conducido a que el BdeM decida incrementar las tasas de interés, desestimulando la inversión y, con ello, la creación de empleos formales. En diversos episodios de la historia reciente, el Banco de México tomó decisiones que esterilizaban los estímulos fiscales decididos por las autoridades electas y que aprobaron legisladores también electos por los ciudadanos. Se priorizó la estabilidad, como lo mandata su ley orgánica, en detrimento del crecimiento y la creación de empleos.
Lograr estabilidad de precios es importante. Pero no es indiferente la manera de hacerlo. El rigor técnico no garantiza que las decisiones tomadas sean las que se requerían. Importa también la manera en la que se entienden las cosas. En el reciente episodio inflacionario global surgido al final de la pandemia, muchos bancos centrales actuaron considerando que se trataba de la consecuencia de las políticas fiscales usadas para amortiguar la recesión pandémica. Contrastantemente, para economistas relevantes, la inflación era producto de cuellos de botella derivados de las dificultades para recuperar la capacidad de producción, almacenamiento y transporte de los bienes comerciales.
Lo relevante de este debate, que involucraba a todos los bancos centrales, era qué definía las políticas a decidir. Powell, gobernador de la Reserva Federal, y Christine Lagarde, del Banco Central Europeo, reconocieron que no era claro cómo actuar y que habían decidió hacerlo aunque desconocían las consecuencias de sus decisiones. La junta de gobierno de nuestro banco central actuó siguiendo la ortodoxia monetaria. No participaron en el debate, simplemente persistieron en las medidas restrictivas que, por cierto, siguen vigentes. Así que la “invitación respetuosa” hecha antier por el secretario de Hacienda a que el banco central participe en la formulación de una política económica integral, debiera llevar a reformular el mandato prioritario y hacerlo un mandato dual.