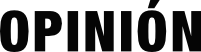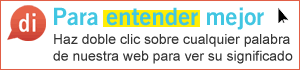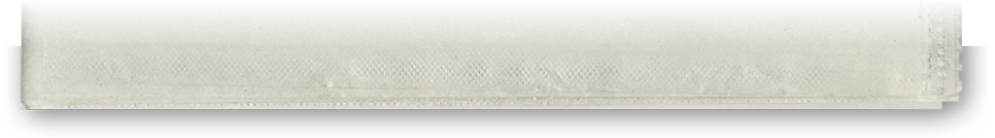ulio Cortázar escribió y discernió de manera prolífica sobre su vida con los gatos. “Orientación de los gatos”, el relato incluido en Queremos tanto a Glenda y otros cuentos, ha merecido interpretaciones múltiples e inesperadas como una historia sobre los límites del amor, o una reflexión sobre el enigma de la empatía entre un ser humano y su gato, o bien sobre el dolor que representa no saber –o no poder– gozar de la libertad propia y, sobre todo, de la de los otros. Hay, sin embargo, otra lectura posible: la de una visión sobre la felicidad que acaso sólo es datable en aquellos que no pueden prescindir de la intimidad de un animal. Cortázar la formula bajo una afamada metáfora idílica –prácticamente imposible– de las relaciones entre los que se (re)quieren entre sí: “Querer a las personas como se quiere a un gato, con su carácter y su independencia, sin intentar domarlo, sin intentar cambiarlo, dejarlo que se acerque cuando quiera, siendo feliz con su felicidad”. En el cuento –y creo que en la vida– la clave inicial de este sentimiento se encuentra en el súbito encantamiento de las miradas. Así concluye además la historia. El momento en que Alana, la esposa, descubre una pintura en un museo donde aparece un gato idéntico al suyo, Osiris. Ella salta al cuadro y reaparece junto a Osiris mirando desde ahí fijamente a su esposo.
En Todos los perros de mi vida, de reciente traducción y publicación en la editorial Trotta (2024), Elizabeth von Arnim traza su autobiografía a lo largo de ese extraño e insular sentimiento (si bien en el caso de los perros difiere de los gatos). El texto comienza así: “Los perros cuando aman, aman con todas sus fuerzas, sin vacilaciones, hasta su último aliento. Así es como quiero ser amada. Por ello voy a escribir sobre perros”. En cierta manera, se trata de un cuantioso y dedicado homenaje a los 14 perros con los que convivió a lo largo de su vida. Los capítulos corresponden a los recuerdos de cada uno de ellos, en los que los hombres de su vida, e incluso sus hijos, aparecen en una lejanía casi muda. Uno se siente tentado a afirmar que en esta autobiografía los seres humanos ejercen (textualmente) la función del paisaje. Von Arnim habla de la compleja suma de vivencias y experiencias que la ató a sus apreciados animales –los auténticos protagonistas del relato– , que aparecen ya no como tales, sino como seres simplemente bajo sus nombres y como estados de ánimo y centros invaluables de afectos, entre los cuales uno retorna constantemente.
En un momento, la autora detalla que se dedicó a la escritura porque halló en ella un “auténtico paraíso de la evasión” de las convenciones y las ansiedades que le provocaban las relaciones humanas de su época. Los perros representaron el “refugio físico y anímico” que dieron hospitalidad a esta evasión, en el que “los días sonreían y las noches estaban llenas de sueños y calidez”. En rigor, Elizabeth fue mucho más que una amante de estos caninos; los necesitó para poder lidiar con su propia angustia y la de los demás.
Schopenhauer fue uno de los pensadores que dedicaron una parte de su filosofía a pensar en las derivas y consecuencias de su estrecha relación con sus perros. El primero recibió el nombre de Atman, que en sánscrito significa “el alma del mundo”. Valoraba en ellos los atributos de los que carecen los humanos. Una lealtad orgánica, que transgrede los momentos de prosperidad y se mantiene en la adversidad. Sobre todo, cuando se trata de la adversidad que aflige a los propios animales. Un sentimiento de gratitud espontáneo, inmediato, libre de cualquier sesgo calculador. No disimulan sus afectos. Tienen una suerte de integridad emocional a diferencia de la duplicidad humana. O como afirma Freud: son incapaces del vacío que produce la ambivalencia: “aman a sus amigos y muerden a sus enemigos”.
Schopenhauer fue más allá: derivó el concepto de compasión de la naturaleza misma al observar cómo los perros salvaban del desasosiego a otros animales o apoyaban y defendían a los seres humanos con los que convivían. De ahí la idea del “alma del mundo”.
No es casual que bajo las condiciones actuales en las que la cosificación de las relaciones humanas a llegado a tal extremo, gente de todas las latitudes finque su vida intima en el mundo de los animales, y ya no en la promesa de los hijos y de esa impenetrable oscuridad que se llama “amor humano”. Hay quienes leen en este giro emocional una acentuación del egoísmo y del supraindividualismo. Es una crítica fallida. Quien vive con un perro descubre rápidamente que debe vivir para él. Es asombroso el nivel de sensibilidad que ha alcanzado este nuevo orden anímico. La CDMX debió legislar sobre una ley que dirime los derechos de potestad sobre los perros en casos de divorcio.
Y mientras tanto, en las calles de la ciudad transcurre el apocalipsis de los animales. Tan sólo en esta época de lluvias torrenciales, centenares de perros y gatos en situación de calle se han ahogado bajo las aguas tumultuosas. Se abusa de ellos o se les tortura en las casas o en las azoteas. Y se les abandona y traiciona cuando las familias no saben cómo lidiar con el “regalo de Navidad”. ¿Será que la nueva afinidad emocional entre animales y seres humanos, que se despliega en la intimidad, podrá algún día convertirse en una conciencia social animal?