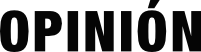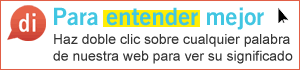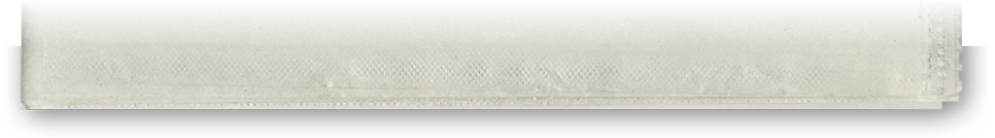as versiones tradicionales de la irrupción española nos cuentan la epopeya de 400 valientes poseedores de una incontestable superioridad tecnológica y de su esforzado capitán, que conquistaron y sometieron a un gran imperio. O la resistencia heroica de los mexicas contra unos invasores genocidas. Desde entonces, se nos cuenta, los mexicas o aztecas y sus descendientes, nosotros los mexicanos, somos conquistados. Hijos de la chingada.
Mientras el cuento que nos cuentan se siga centrando en el enfrentamiento del esforzado (o genocida) capitán y en la tragedia de Tenochtitlán y el heroísmo de Cuauhtémoc, mientras sigamos insertos en la concepción de Estado-nación racista y excluyente centrada en el “mestizaje” (de “español” y “azteca”), seguiremos siendo los “hijos de la chingada” que el régimen priísta quiso enseñarnos a ser: el mexicano que los sedicentes herederos de Octavio Paz pintan como niño/borrego buscador de mesías.
Urge, pues, rescatar todos los relatos convertidos en historias secundarias. Tengo en mi mesa de trabajo numerosos documentos que debo ordenar y priorizar. Hablaré de algunos: empiezo con el proyecto museográfico “indios conquistadores”, de Raquel Güereca y Michel R. Oudjik, con museografía y gestión de Salvador Mirabete y Víctor Iván Gutiérrez, que tiene como objetivo principal “mostrar una nueva narrativa de la Conquista, basada en fuentes elaboradas por indígenas que se reivindicaban a sí mismos como indios conquistadores, al tiempo que se cuestiona la visión tradicional de la Conquista construida por la historiografía dominante”.
Los documentos y narraciones que mostrarán Güereca y Oudjik, revelan a pueblos nahuas, zapotecos y otomíes, entre otros, que en sus propios escritos de los siglos XVI y XVII se presentan como conquistadores, como vencedores. En esas y otras fuentes encontraremos desde xochimilcas que en la década de 1560 alegan ante el virrey, en defensa de sus tierras, que “cuando los tlaxcaltecas se cansaron nosotros llevamos 900 canoas y 10 mil guerreros”; hasta los nahuas “defensores de la frontera” de la Nueva Vizcaya en el siglo XVIII; pasando por zapotecas que conquistan y “pueblan” Guatemala… y otras historias que no adelanto. Mientras, digamos que es evidente la continuidad de patrones de comportamiento mesoamericanos en la sociedad y el discurso “coloniales”.
Sigo con los avances de investigación de Edna Sáenz, Aideé Hernández y Andrés Centeno, que inquieren sobre tres “antihéroes” de los relatos tradicionales: Xicomecóatl, “el cacique gordo de Cempoala”, primer aliado de Hernán Cortés… o quizá, quien metió a Cortés en la dinámica de la guerra mesoamericana. Xicoténcatl “el viejo”, el “senador” de la “República” de Tlaxcala a quien su propio hijo habría confrontado por su “entreguismo”… o quizá el catalizador de la conversión de Tlaxacala en una “república” que se autogobernó hasta 1821, semillero de sedicentes “conquistadores” del septentrión. Y Acolhua Ixtlilxóchitl, el “traidor” que convertido en señor de Texcoco que en una fuente que le es proclive, el Códice Ramírez, “queda probado que no fueron [los tlaxcaltecas] los que ganaron a México sino don Fernando Ixtlilxuchitl con 200 mil vasallos suyos”.
Y si además de llevar el relato más allá del esforzado capitán y del joven abuelo de López Velarde (para hablar de las demás naciones, pueblos y comunidades) lo sacamos de la gran Tenochtitlán y el centro de México (como propone Armando Bartra: https://bit.ly/30MpRjK) quizá, sin oscurecer la “catástrofe civilizatoria” que provocó la irrupción española, ni a sus instigadores visibles y no tanto, “como la insaciable codicia del gran dinero”, quizá podríamos construir otro relato, atendiendo el sur maya y el norte aridoamericano.
Recordemos, pues, que los actuales estados de Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí y regiones aledañas, son México tanto como la capital. Recordemos que su “conquista” se produjo de 1550 a 1600, de manera apenas epidérmica; que muchos de sus “conquistadores” eran indios mesoamericanos (como Conín o Santiago de Tapia, que en gigantesca estatua nos recibe al llegar a Querétaro); y que en realidad, se “sometieron” más mediante la “paz por compra” que por la fuerza de las armas (es decir: que los ancestros de los “indios” que acompañaron al cura Hidalgo no perdieron la guerra en campos de batalla).
Y más al norte de la “Gran Chichimeca”, los tlaxcaltecas y los mexicas eran señores de a caballo igual que los “españoles”, lo que hizo decir al obispo Pedro Tamarón y Romeral algo así como “ahora resulta que todos los indios son tlaxcaltecas”.
Pregunto: ¿por qué los herederos de los nahuas-xochimilcas se presentan hoy como descendientes de los conquistados, los vencidos, cuando en 1560 sus abuelos se llamaban “conquistadores”? ¿Por qué necesariamente nos identificamos con Cuauhtémoc y no con Xicomecóatl, Ixtlilxóchitl o Conín? ¿O con la Malinche, pero no la de Octavio Paz, sino –por ejemplo– la de Yásnaya Elena?
Sin conquista no hay conquistados, ni conquistadores.
Twitter: @HistoriaPedro