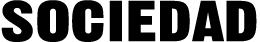Sombra verde
n el barrio donde pasé mi infancia todo cambió. En vez de casas hay edificios y ya comenzaron los gimnasios de cristal y las torres con más de cien departamentos. En el jardín que amarillaba de mimosas hay aparatos para ejercitarse y una especie de zoológico habitado por animales deformes, de material sintético, en los que se dificulta reconocer a un elefante, un león o un cocodrilo.
Lo único que sigue como recordaba es la glorieta con el pirú al centro. Es muy antiguo, nadie sabe quién lo sembró; sin embargo, para todos nosotros era motivo de veneración porque lo considerábamos un abuelo generoso y constante. Un día corrió el rumor de que las autoridades querían eliminar la glorieta y convertirla en un crucero que agilizaría el tránsito.
Varias semanas después, muy poco antes de que comenzaran los trabajos de remodelación y sin consulta previa, nos informaron del cambio. En defensa del pirú, estábamos decididos a impedirlo. El jefe de la cuadrilla, a quien sus subalternos llamaban “inge”, nos aseguró que nadie había considerado siquiera la posibilidad de talar el árbol: iban a trasplantarlo en algún terreno próximo, donde tendría más espacio.
Su argumento era la mejor prueba de su ignorancia y se lo dijimos: un árbol tan antiguo, como el nuestro, al ser desarraigado moriría y con él toda la fauna que se alojaba en sus ramas y su tronco. El “inge”, en respuesta a nuestro repudio, aseguró que cuando viéramos los resultados de sus esfuerzos estaríamos muy agradecidos con él. Dio media vuelta y, sin despedirse, ordenó a sus trabajadores que al día siguiente empezaran a llevar la maquinaria.
En cuanto nos quedamos solos pensamos en alternativas para evitar daños a nuestra colonia y a su símbolo: el pirú. Entre todas, la más efectiva consistía en montar guardia permanente en torno al árbol. No recuerdo cuánto tiempo nos mantuvimos en pie de lucha pero, gracias a eso, la glorieta y el pirú continúan en su sitio.
II
En su tronco permanece el nicho. Es de metal y aún conserva algo del esmalte blanco con que lo recubrimos. A la distancia parece una jaula llena de flores artificiales. En medio del ramillete colocamos el retrato que le tomaron a Carlo el domingo en que celebramos su sexto cumpleaños, sin imaginar que sería el último.
En la foto –que el viento y la lluvia habrán deshecho– aparecía ojeroso, delgadito, con el pelo muy corto y relamido, camisa blanca, corbata de moño y el traje de casimir oscuro que le regalaron sus abuelos para compensarlo de una muy larga convalecencia. Mirarlo vestido como una persona mayor fue motivo de diversión, y para sus padres, un adelanto del aspecto que iba a tener su hijo cuando se convirtiera en adulto.
Aquel domingo, además de celebrar el cumpleaños de Carlo, festejábamos su próximo ingreso a la primaria donde era maestro su primo Irineo, a quien quería y admiraba incondicionalmente. Cuando por broma le preguntábamos al niño qué iba a ser de grande, señalando a su ídolo, respondía: “Maestro, como él.”
III
La fiesta de cumpleaños terminó en tragedia. Al poco tiempo Irineo se fue de México, no sabemos a dónde. Tal vez nunca regrese ni vuelva a tener contacto con su familia y sus antiguos conocidos. El aislamiento que se impuso debe lastimarlo mucho, pero desde luego menos que el recuerdo. Estoy segura de que todos los que aprecian a Irineo desean para él lo mismo que yo: que haya podido olvidar lo que ocurrió aquel domingo.
El cielo amaneció despejado, cosa muy conveniente porque, como en otras celebraciones infantiles, íbamos a realizar la fiesta para Carlo en la glorieta. Adornamos las ramas del pirú con globos de colores y “suertes” para los niños; alrededor de su tronco distribuimos sillas y mesas plegables. Tendríamos que retirarlas a la una de la tarde, hora en que iban a llegar Canela y Pistachito: dos payasos que animaban lo mismo fiestas infantiles que despedidas de soltero. Más allá de su trabajo artístico, ella era cultora de belleza y él taxista. Su actuación fue divertida y breve.
A las dos de la tarde empezamos a colocar sobre las mesas los platos de cartón y los refrescos. Mientras llegaba el momento de servir la comida, los niños quisieron subirse al pirú para bajar los globos y las “suertes”. Asombrado, Carlo se mantuvo inmóvil. Irineo le preguntó por qué no hacía lo mismo que sus amigos y el niño le respondió que le daba miedo.
Para animarlo y desterrar su temor, Irineo empezó a subir por el tronco. Cuando llegó a una rama alta se detuvo: “¿Ves que no me pasó nada. Te va a gustar. Ánimate, Carlo, sube y demuéstranos que eres un muchachito fuerte y valiente.” Mientras el niño realizaba lo que para él era una auténtica proeza, todos lo apoyamos con expresiones de admiración y aplausos.
Poco antes de que llegar adonde lo esperaba su primo, Carlo resbaló, cayó al suelo y se golpeó la cabeza contra una piedra. En medio de la sorpresa y el desconcierto guardamos silencio. Al cabo de unos segundos se escucharon gritos y luego, en absoluto desorden, rodeamos al niño para adivinar las consecuencias del accidente. Alguien ordenó que tocáramos al herido. Un afilador que había visto la escena pidió auxilio por el celular.
Los intentos de los paramédicos por reanimar a Carlo fueron inútiles: murió. Pasado el novenario pusimos el nicho en el trono del árbol para señalar el sitio donde el niño había muerto a los seis años: injusticia de la vida que entre dos fechas haya un espacio tan breve.
Desde aquellos días nada volvió a ser como antes. En derredor del pirú colocamos una rejilla para evitar que otros niños subieran por su tronco. Aislado, el árbol, que es como nuestro abuelo, permanece en pie, sano, lleno de vida y de recuerdos. De sus ramas siguen cayendo esferas rojas. A raíz de la tragedia, muchas personas empezaron a decir que esos frutos eran lágrimas por la muerte de Carlo. Nadie dudó que eso fuera verdad, y no me extraña. En este barrio, desde que yo me acuerdo, las personas y los hechos pronto inspiraban una nueva leyenda.
A la memoria del muy querido Federico Álvarez.