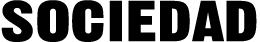Mesa cuatro
n mi área de servicio está la mesa cuatro. La he atendido durante los once años que he trabajado en la cantina. Ahora que estoy a punto de jubilarme comprendo que tengo cierta predilección por ese lugar. Cuando me vaya, la mesa seguirá en su sitio, al fondo del establecimiento, lejos de la barra y de la puerta. ¿Por eso la habrá elegido el señor del traje negro y la libretita?
No tengo más datos para identificarlo. De los otros clientes –casi todos trabajadores de la fábrica de encajes que está cerca– he llegado a saber el nombre, el apodo, algo de su vida familiar y de sus aventuras extraconyugales. “Celeste, sírvame un tequila doble: hoy mi fiera se fue con sus hermanas a Cuautla para ver a su madre y ando de chino libre.” “Celeste, nada de hielo. El doctor me dijo que no debo exponerme a un enfriamiento de la garganta.” “Si llama mi mujer, no se te ocurra decirle que estoy aquí.”
Lo que quiero decir es que entre los asiduos a la cantina y el personal hay confianza: les pasamos recados, nos hacen encargos, nos piden consejo y cuando cumplen años se los festejamos entre bromas, a veces un poco subiditas de color, que nos hacen reír aunque las hayamos repetido mil veces.
II
Del ocupante de la mesa cuatro sólo conozco su hábito de escribir con pluma fuente en una libretita y de ser puntual. Llega solo a las doce, va directo al sitio que de alguna manera es suyo, pone el celular sobre la mesa (no sé para qué, porque jamás le llama nadie) y pide una cuba libre que bebe despacio mientras escribe.
Nunca he podido leer nada. La letra es diminuta y cuando me acerco para preguntarle algo, mi cliente pone su mano sobre la hoja, como por descuido, y me mira para asegurarse de que estoy viéndolo nada más a él. Antes de irse, siempre a las dos en punto, rompe las hojas con minuciosidad, de tal forma que no quede completa ni una palabra que pueda revelar la naturaleza de su mensaje o carta.
Digo eso –mensaje o carta– por la expresión del hombre mientras escribe. En algunas ocasiones lo hace sonriendo, en otras se muerde los nudillos de la mano como si dudara o se arrepintiera de sus desahogos. Estoy segura de que van dirigidos a una mujer. ¿Cómo se llamará? ¿Está lejos o muerta? ¿Es un invento o es real? De ser así, ¿qué tipo de relación los une? Es inútil que me lo pregunte porque nunca llegaré a saberlo.
III
Cosa rara, hoy se cumple una semana de que el ocupante de la mesa cuatro no ha vuelto a la cantina. Pensamos que tal vez esté enfermo, de viaje o simplemente fastidiado de vernos. El último viernes que lo atendí, aunque no hay ninguna familiaridad entre nosotros, se me ocurrió decirle que estaba a punto de jubilarme, pero que Lidia lo trataría tan bien o mejor que yo. En ese momento recibió una llamada en su celular. Lo vi demudarse mientras oía el mensaje sin decir nada.
Rápido terminó la comunicación, me pidió la cuenta y sin más salió de la cantina tan de prisa que dejó su libretita en la mesa. La tomé y lo seguí para entregársela. No pude hacerlo: cuando llegué a la calle él estaba abordando un taxi.
Sin caer en la tentación de leerla, me guardé la libreta en la bolsa del delantal y me puse a imaginar lo que iba a decirle al día siguiente, cuando él volviera a la mesa cuatro: suya desde muchos años atrás.
IV
Cuando empecé a trabajar en la cantina el hombre del traje negro ya era todo un personaje. Mis compañeros me pusieron al tanto de su hora de llegada, su costumbre de mantenerse aislado para escribir hasta las dos de la tarde y de romper lo escrito antes de irse.
Este fin de mes será el último que yo trabaje aquí. Si es que antes de esa fecha mi cliente de la mesa cuatro no vuelve haré pedazos su libretita. Podría haberla dejado en la caja, donde se depositan las cosas que los asiduos olvidan cuando se pasan de copas, pero no quise correr el riesgo de que la tomara alguien que se pusiera a leerla y sacara conclusiones. El secreto del parroquiano de la mesa cuatro también es mío: no guardo otro.
V
No creí que iba a sucederme, pero ahora que se acerca el momento del cambio tengo miedo de empezar una nueva vida sin horarios ni obligaciones concretas. Supongo que, como otros compañeros que se jubilaron antes que yo, volveré a la cantina de visita y tal vez me ofrezca, si veo que hay mucho trabajo, a atender algunas mesas para ayudar en algo y para revivir los viejos tiempos.
Luego, me limitaré a llamar por teléfono a los muchachos y a Lidia para saludarlos, ver cómo están y planear reuniones que nunca haremos. Pasado el tiempo, a lo mejor sin darme cuenta, también dejaré de comunicarme a la cantina y poco a poco iré olvidándolo todo, menos al misterioso y anónimo parroquiano de la mesa cuatro.