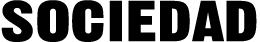A través del cristal
Para subir al cielo
. –A un hombre de mi edad ya no le dan un crédito hipotecario ni de casualidad. No me importa, entre otras razones porque no necesito comprar ninguna propiedad. Esta casa es comodísima y está muy bien hecha; es de piedra, no como las de ahora: parece que se van a caer si sopla el viento.
–¿Piensa que el tiempo pasado fue mejor? –le pregunta su interlocutora.
–En algunos aspectos sí, en otros no. Lamento, por ejemplo, que en los alrededores hayan construido edificios tan altos que no me dejan ver el cielo. Antes sí lo miraba de día y de noche. Era importante porque en mi familia soñábamos con alcanzarlo. Para conseguirlo, desde pequeños teníamos que hacer sacrificios. Recuerdo a mi abuela diciéndonos a mí y a mis primos: “Si quieren ganarse el cielo olvídense de golosinas y juegos. Mediten, recen, hagan penitencia.” Conforme íbamos creciendo nos imponía mortificaciones más duras. Nos sometimos a todas, y ¿para qué? ¡Para nada! Ganarse el cielo se ha vuelto lo más fácil del mundo. ¿No me cree? Acérquese a la ventana y mire el horizonte tapizado de anuncios espectaculares. Todos le garantizan la gloria con sólo consumir una marca de jugo, una pizza, un condominio en el fraccionamiento equis, un auto, un excusado biodegradable. ¡Tonterías! El único anuncio que realmente me interesa es aquel. Se lo leo: “¿Quiere llegar al cielo en un minuto? Use nuestros condones Rex-Vir: traviesos, cómodos, resistentes, de sabores y con plumas.” A eso sí le llamo auténtica simplificación de trámites.
II. Nuevo atuendo
En febrero, cierto decaimiento presagiaba su fin. Dada su especie, nada más lógico ni esperado que la muerte natural. Ocurrió de noche. Por la mañana la encontramos desnuda, helada y ya sin rastros de su belleza. Postergamos su traslado un día, luego otro y después otros, hasta que al fin la olvidamos en un rincón sombreado y húmedo de la terraza. Con tantos problemas por resolver, ¿quién iba a pensar en la acompañante que embelleció nuestra pasada Navidad?
Una tarde, para ser más exactos antier, subí a la terraza y noté que habían brotado en el esbelto tallo de la planta algunas hojas verdes y tiernas, levemente manchadas de rojo en sus bordes. Al ver los retoños comprendí que durante su aislamiento, entre la humedad y el silencio, la planta había empezado a bordar el deslumbrante atuendo rojo que lucirá en la Navidad que ya se acerca.
III. Muñeca rota
En la calle, frente a mi ventana, una niña repite con torpe gracia las palabras que le enseña su madre. Ella habla rápido, inventa un juego, disfraza su voz de tierna infancia y se inclina para disminuir su estatura y ponerse al nivel de su pequeña. Por lo que escucho comprendo que madre e hija esperan la llegada del padre. “Aparecerá dentro de unos minutitos, muñeca. En vez de llorar deberías sentirte feliz porque tu papi viene a conocerte. Ya te vio en fotos, pero no es lo mismo.”
Oigo los suaves gemidos de la niña y la voz falsamente animada de la madre: “Papi va a llegar cuando las manecillas de mi reloj se junten aquí. ¿Ves? Este palito y este patito forman el número doce. ¿Quieres que te preste mi reloj? Te va a quedar un poco grande, pero muy bien. Acércalo a tu oído para que escuches lo que dice: tic-tac; tic-tac. ¿A poco no es un sonido lindo?”
Es mediodía. Me doy cuenta de que la espera se prolonga demasiado para una niña de cuando mucho tres años y para la mujer que ya no ríe, ni aplaude. Con su hija de la mano va de un lado a otro, sin salirse de un espacio tan breve que, desde mi ventana, siempre la tengo a la vista y ella no lo sabe, como tampoco sabe “¿por qué no llegará tu papito? Ayer que hablamos por teléfono me juró... ¿Tienes sueño? Ven, deja que te cargue para que te duermas.
La niña, recostada sobre el hombro de su madre, se frota los ojos, se enconcha y al fin duerme. Tal vez sueñe con las manecillas del reloj dando vueltas y vueltas hasta que, mareadas, se desplomen y pierdan la noción del tiempo.
Anochece. La madre desiste de su rondín y se aleja despacio, llevando en brazos a su hija. En el abandono del sueño, con su vestido de encaje blanco, la niña parece una muñeca rota.
IV. Reencuentro
La mujer salía de un edificio muy antiguo. Sorprendida de verme corrió hacia mí, puso su mano en mi hombro y muy emocionada preguntó: “¿Me recuerdas?” Su entusiasmo me obligó a mentirle: “Sí, ¡claro!” y desvié la mirada para huir de la suya, que me seguía como si quisiera empatar el recuerdo de mí con mi persona. De pronto, por una especie de milagro, recordé su nombre –Minerva–, el de sus hermanos –Elfego y Benito– y el de su madre –Adolfina–: una señora guapa con el cabello teñido y cubierto siempre con una pañoleta que le daba un aire de gitana. La felicidad de haber reconocido a Minerva desterró mi eterno miedo a los olvidos. La abracé con entusiasmo; a punto del llanto le dije que teníamos que reunirnos para contarnos lo sucedido en tantos años de no vernos.
Dócil, aceptó mi abrazo y mi palabrería; luego retrocedió unos pasos y se disculpó: “Señora: me equivoqué. Usted se parece muchísimo a una amiguita que tuve y la confundí con ella. Le suplico que me perdone.” Sin decir más, se alejó. En ese momento volví a perder a mi mejor amiga de la infancia.