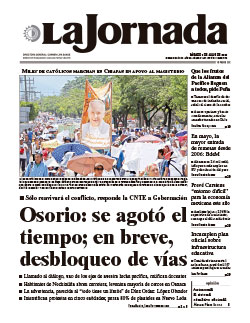rente a la crisis de derechos humanos que vive el país, la respuesta del gobierno federal se ha movido entre lo errático y lo negligente. A los reiterados señalamientos que al respecto no terminan por generar una respuesta de Estado a la altura de la crisis, el gobierno federal ha respondido con iniciativas de reformas legislativas que ni siquiera se han materializado. Así, por ejemplo, miles de víctimas siguen esperando la Ley General para Prevenir y Sancionar las Desapariciones, anunciada en noviembre de 2014, pero la crisis que vive el país es de tal magnitud que no puede atenderse sólo con modificaciones legales. Se necesita una verdadera política de Estado frente al quiebre generalizado de la vigencia de los derechos humanos. Ésta debería, entre otras cosas, impulsar con claridad el acceso a la justicia de las víctimas en aquellos casos que por su carácter emblemático rebelan el rostro real del país.
Esta necesidad, empero, ha sido ignorada por el Ejecutivo federal y por el Poder Judicial de la Federación. Lejos de impulsar la justicia, ambos poderes se han abocado a consolidar la impunidad. El caso Tlatlaya, cuyo segundo aniversario conmemoramos en días pasados, es ejemplo de ello. Los hechos son conocidos: la noche del 29 de junio de 2014 elementos del 102 Batallón de Infantería se enfrentaron a un grupo de personas guarecidas en una bodega de dicha localidad. Entre estas personas se encontraban presumiblemente algunos integrantes de un grupo delictivo, así como otras retenidas en el sitio contra su voluntad, incluidos menores de edad. Después de la refriega, los militares entraron a la bodega, pero en vez de liberar a quienes estaban privados de la libertad y de detener a quienes podrían encontrarse cometiendo algún delito flagrante, para ponerlos a disposición de inmediato de una autoridad civil, cometieron un número indeterminado de ejecuciones extrajudiciales. No actuaron como una fuerza de seguridad obligada a respetar los derechos humanos y a conducir a quienes pudieron cometer un crimen ante las autoridades competentes, sino como una fuerza de guerra facultada para usar indiscriminadamente la fuerza letal contra quienes son considerados enemigos. Las ejecuciones fueron encubiertas por los propios mandos militares y las autoridades mexiquenses –incluido el gobernador–, así como por la Procuraduría General de la República (PGR).
Sin embargo, la verdad emergió poco a poco. Primero, con trabajos periodísticos de reporteros que no se conformaron con los boletines gubernamentales, sino que acudieron al lugar de los hechos, donde constataron la inverosimilitud de la versión oficial. Después, con el valiente testimonio de una de las sobrevivientes –a quien se unieron más tarde otras dos víctimas– que evidenció cómo el Ejército y las procuradurías habían mentido. Finalmente, las investigaciones de dos instancias oficiales del Estado mexicano concluyeron, no sólo con base en testimonios, sino también en prueba balística, que habían existido ejecuciones extrajudiciales. Por un lado, la PGR ejercitó acción penal contra varios militares por la ejecución de al menos ocho personas, y por otro lado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que entre 12 y 15 personas habían sido ejecutadas. El caso, emblemático del uso desproporcionado de la fuerza letal, y de la falta de rendición de cuentas de las fuerzas armadas, estremeció a la comunidad nacional e internacional. Tanto es así, que el relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de la ONU, Christof Heyns, demandó que se deslindaran las responsabilidades. La exigencia de justicia aumentó cuando, gracias al acompañamiento legal brindado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), se documentó que la unidad militar involucrada había recibido unos días antes de la masacre la orden de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”.
Dada la evidente gravedad del caso, y su carácter icónico, era de esperarse que la actuación de las instituciones de procuración de justicia fuera pulcra y expedita. Era de esperarse que Tlatlaya no quedara en la impunidad, como tantos otros casos de graves violaciones a derechos humanos, pero esta expectativa ha sido defraudada. A dos años de los hechos, no hay ningún militar procesado por la masacre. Recientemente, un magistrado de oscuro historial revocó el auto de formal prisión que les había sido dictado a los mílites acusados de homicidio, invocando criterios inusuales que difícilmente aplicaría a civiles acusados por crímenes similares. El resultado es que hoy Tlatlaya se ha topado con la impunidad castrense. Por el contrario, hay que denunciar los intentos de revictimización contra Clara Gómez González, sobreviviente de los hechos y madre de la también víctima menor de edad Erika González, sin cuyo valiente testimonio no habría podido salir a la luz la verdad, pero el caso está lejos de estar cerrado. La PGR puede corregir las deficiencias de su investigación y acusar nuevamente a los responsables. Habiendo emitido una recomendación en la que estima probadas las ejecuciones, la CNDH está llamada a vigilar que esto suceda. Las temerarias denuncias presentadas contra el ombudsman por actores afines al estamento militar no deben arredrar a la comisión del cumplimiento de esta tarea. El caso Tlatlaya sigue abierto.
Sucesos como los acaecidos recientemente en Nochixtlán dan cuenta de la necesidad de que el uso desproporcionado de la fuerza letal genere investigaciones y procesos legales efectivos, de suerte que los funcionarios que usen las armas contra la población de una manera contraria a los estándares internacionales sean debidamente investigados y sancionados. Justamente, es eso lo que la sociedad sigue esperando en el caso Tlatlaya.