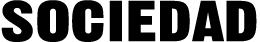Romper el silencio
quel domingo, durante la comida, mis hermanas y yo nos dirigimos la palabra muy poco y con excesiva cortesía, supongo que por temor a que una expresión o un gesto descuida-dos pudieran echar abajo nuestros esfuerzos por convencernos de lo imposible: que era un día como tantos otros en que nos habíamos reunido en mi casa para llamar a nuestros padres a Mobile y sentirnos en familia.
Para no entristecer a mi sobrino Eduardo pretendíamos ignorar la ausencia de Consuelo, aunque su sitio en la mesa permaneciera vacío. ¡Estúpidas! Cómo pudimos creer que el niño no lo había notado como seguramente dos semanas antes había advertido todo lo demás: la urgencia con que Minerva lo sacó de la escuela aquel jueves apenas comenzada la clase, la ambulancia frente al edificio, los vecinos en el pasillo, Lourdes tratando de impedirle que entrara en-el departamento, yo gritando que el niño tenía derecho a ver a su madre. Por supuesto que Eduardo la vio, ya limpia y serena, tendida en su cama. Quiso tocarla y alguien le dijo: “Tu mamá duerme. Déjala tranquilita.”
II
Aquel domingo toda nuestra atención estaba concentrada en Eduardo. Temíamos lo que pudiera ocultar su silencio y por eso lo avasallábamos con preguntas acerca de Veracruz, de donde había regresado esa mañana. La noche de la desgracia, Esther vino por él y lo tuvo en su casa del puerto dos semanas, mientras hacíamos gestiones y lográbamos sobreponernos a la pérdida. Así nos lo planteó Esther, como si no supiera, lo mismo que nosotras, que ciertas cosas nunca terminan de pasar.
“¿Verdad que Veracruz es muy bonito?” Eduardo me contestó con otra pregunta: “¿Dónde está mi mamá?” Mis hermanas y yo nos miramos desconcertadas, indecisas. Lourdes no pudo contener el llanto y se fue corriendo al baño. Para suavizar la situación, Minerva acarició el cabello a mi sobrino: “¡Mira lo greñudo que andas! Mañana, cuando vuelvas de la escuela, nos vamos derechito a la peluquería.”
Intervine: “Harás bien; pero antes, que se termine la carne.” La expresión del niño me hizo sentir estúpida pero seguí con el tema: “Está rica. Pruébala. Necesitas comer.” Eduardo repitió la pregunta: “¿Qué le pasó a mi mamá?” Lourdes, Minerva y yo habíamos pensado en decírselo, pero después, cuando tuviéramos una aclaración adecuada. Lo más parecido a eso fue la respuesta de Minerva: “Aunque no la veas, tu mami está muy cerca de ti, cuidándote.”
Eduardo clavó el tenedor en la carne y se puso a darle vueltas en el plato hasta que al fin dijo: “Mi mamá está muerta.” Ninguna de nosotras se atrevió a desmentirlo, pero faltaba lo demás: ¿cómo decirle a un niño de cinco años que el amor enfermizo, el miedo a la soledad, los maltratos habían ido destruyendo a su madre mientras ella esperaba que Heriberto cambiara su actitud y le diera la dicha prometida al casarse?
III
En cuanto a Heriberto nadie volvió a tener noticias suyas a partir de aquel jueves en que la portera lo vio salir trastabillando y maldiciendo. Eso y los gritos que había oído antes la hicieron suponer una desgracia. Corrió al departamento. Frente a la evidencia me llamó: “Su hermana está muy mal. Venga rápido.” Encontré a Consuelo en el piso, muy pálida y temblorosa, con los ojos entrecerrados y la voz débil: “No puedo más, no quiero.”
Al escucharla recordé las explicaciones con que pretendía, cuando iba a visitarla, disfrazar la violencia de Heriberto: “Por tonta me caí de la escalera.” “Soy una estúpida: dejé la estufa prendida toda la noche y en la mañana, cuando agarré el sartén, me quemé la mano.” “Por burra me pegué en la cabeza con la puerta del ropero.” “No es que haya llorado: me puse un rímel que me irritó los ojos.” Luego, cuando nos despedíamos, sin darse cuenta confirmaba mis sospechas al decirme: “Por favor, cuando llamen mis papás no les digas nada de esto. A mis hermanas tampoco se lo cuentes. Te lo suplico.” El secreto infierno en que vivía Consuelo se volvió también mío.
IV
Incapaces de vencer su aversión por Heriberto, Lourdes y Minerva nunca iban a visitar a nuestra hermana menor. Para verla esperaban a que ella viniera a mi casa. Entonces, inevitablemente, le hacían comentarios acerca de su aspecto: “Estás mucho más delgada que la última vez.” “¿Qué te pasó en la mano?” “¿Qué tienes en el cuello?” “¿Por qué cojeas?”
Consuelo recitaba como autómata las mismas respuestas que me había dado en varias ocasiones (“Por tonta... Por burra. Por distraída...”) y me miraba suplicándome un silencio que me había convertido en cómplice de Heriberto. Decidí no serlo más. Una mañana me salí de la oficina y, en secreto, fui a ver a Consuelo.
La encontré sola: Eduardito estaba en la escuela y su marido en el trabajo. Aproveché para decirle que la relación con Heriberto y su sometimiento a él me parecían dañinos y muy peligrosos. Me aseguró que exageraba. No quise discutir, sólo le aconsejé que recurriera a un psiquiatra. “Si Heriberto se entera dirá que estoy loca.” “¿Quieres evitarlo? No se lo digas.” Consuelo me sonrió: “No lo conoces. Nunca puedo ocultarle nada. Adivina lo que pienso. Si llega a descubrir que veo a alguien sin su autorización es capaz de matarme.” “Lo hará, si permites que siga maltratándote. Sabes que digo la verdad... Imagina lo que sería de Eduardo.” “¿Crees que no lo he pensado? Mis padres, ustedes... ¡Ayúdame!”, gritó y se echó en mis brazos.
Prometí encontrarle un psiquiatra. A los dos días la llamé para darle el nombre y el domicilio del consultorio al que debía ir el jueves a las diez de la mañana. Le repetí las señas varias veces y le imploré que las tuviera a mano. “Te lo prometo”, dijo.
Mi hermana cumplió su promesa. Junto a su cuerpo agonizante encontré, escritos en un papel, la dirección y el nombre del médico que se quedó esperándola.