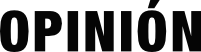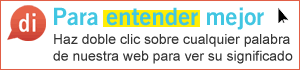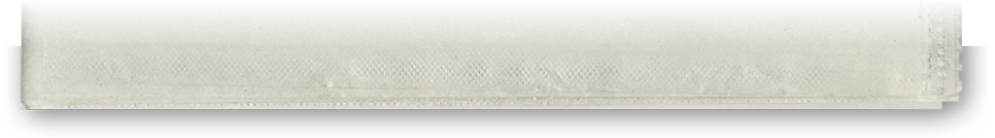ué tal la gira del papa Francisco por México?
“Una decepción”, dicen unos. “Un incumplimiento”, dicen otros. Y yo digo que son apenas unos eufemismos.
Francamente –recordando el histórico acomodo de Jorge Mario Bergoglio con la dictadura en Argentina, a la cual como provincial de los jesuitas le ofreció su silencio, y su presente ambigua condición de jefe de Estado y líder religioso, cuyo objetivo es restaurar el liderazgo político y espiritual del Vaticano y no apoyar la efervescencia social en el mundo (como esperan algunos)–, no había que tener ningunas ilusiones.
Aun así, ¿quizás algo para rescatar?
Según algunos críticos, sí: la parada en San Cristóbal de Las Casas (“lo mejor y lo más concreto de su visita”).
Siento decepcionarlos (aún más).
Haciendo un poco de memoria histórica, separando el estilo del contenido y la realidad de la mercadotecnia (que hace milagros posicionando a Francisco como “la principal voz de los excluidos”), también esta parte resulta discutible, revelando una paradoja: todas sus ambigüedades –que datan de “cuando aún era Bergoglio”– son más visibles no en sus tropiezos (que igual no faltaron), sino en sus “mejores momentos”, cuando parece “cumplir las expectativas”.
• Un momento así fue la misa para los pueblos indios en San Cristóbal (15/2/16), que el Papa concelebró con clérigos indígenas (incluyendo un salmo en tzotzil y otras referencias “locales”) y concluyó entregando el decreto que autorizaba ceremonias en sus lenguas y ordenación de diáconos permanentes.
Todo “tal como se esperaba”.
“Francisco reivindicó a los pueblos indígenas y la Iglesia autóctona, junto con su figura principal, Samuel Ruiz” – J’Tatik (1924-2011), “padre” en tzotzil, antiguo obispo de la ciudad, cuya tumba visitó posteriormente–. Incluso “homenajeó a la combatida y perseguida teología de la liberación y/o india”, coincidieron observadores.
Luis Hernández Navarro apuntó bien en este contexto la historia de la “compleja dialéctica en que la Iglesia católica latinoamericana –en medio de la guerra de exterminio contra los ‘nativos’– era herramienta de dominación y espacio de resistencia”.
Recordó que esa entidad fue “un momento autocrítico de la conquista” (Bolívar Echeverría) y alabó –con razón– a la Iglesia de Chiapas, “que nació rebelde” (Andrés Aubry), el mejor ejemplo de esta tendencia, anotando que por lo visto durante su visita el Papa es “quizás” (¡ojo!) también parte de ella (La Jornada, 16/2/16).
¿Y qué tal si por lo mismo (o sea, por lo visto) cambiamos el “quizás” por el “no”?
Es que... su adjudicamiento a la Iglesia que cobijó y fomentó la lucha indígena es y puede ser solo ex post y superficial: no porque venga de otra realidad (urbana), sino de otra Iglesia (no “rebelde”, sino acomodadiza con el poder).
¡Y qué decir ahora!
... su enfoque hacia los pobres fue y sigue siendo “conservador y opuesto a la teología de la liberación” (Michael Löwy), que como provincial combatía y perseguía (para él son “objetos de atención”, no “sujetos de su propia liberación”).
¡En el discurso en San Cristóbal les tuvo puras generalidades y banalidades!
... su “opción preferencial por los pobres” es ajena a la de J’Tatik, para quien los indígenas eran “actores de su propia historia” y a quienes ayudó a “despertar la conciencia”, usando entre otros la narrativa del Éxodo (y la “larga marcha hacia la Tierra Prometida” mediante la auto-organización y la autoemancipación).
¡Francisco citó aquel texto (sus gestos, ¡puf!), pero como pura referencia “cultural”!
Más que una muestra de la “comunión de ideas”, todo esto se vislumbra como otra de sus simulaciones ideológicas.
Más que un acto de “reconocimiento” o “justicia tardía”, hay que verlo como parte de su política de “guiños” a diferentes alas de la Iglesia y de su estrategia de disciplina (luego en Morelia hizo uno ojo a sectores más retrógradas y canonizó a un mártir cristero).
No es que la Iglesia autóctona –o el “ala izquierdista”– le sea particularmente cara; es útil e instrumental para imponer su hegemonía conservadora sobre los ultraconservadores (lo que no quiere decir que el decreto que entregó no sea importante, pero así sólo arregló el error de Benedicto XVI –su autoridad teológica–, que lo prohibió en 2006 desconociendo el fundamento pastoral de J’Tatik; además de ser una medida pragmática ante el avance de los evangélicos).
• Otro momento así –“esperado” y aclamado– en que como sombras se veían lo conservador de su presente y lo incómodo de su pasado fue cuando durante el mismo acto Francisco pidió “perdón” a los pueblos indígenas por ser “incomprendidos y excluidos de la sociedad”.
Ya hizo algo así durante su viaje a Bolivia, país mayoritariamente indígena (Telesur Tv, 9/7/15).
Si bien el gesto fue celebrado –ayer y hoy– como “un acto de justicia”, la práctica de los “perdones” en realidad es opuesta a la justicia (y a la política) y sirve como algo “en vez de ella”.
A la Iglesia la introdujo Juan Pablo II –a quien Francisco emula no sólo en este aspecto–, que pidió “perdón” por más de 100 crímenes y/o “errores” de ella (también por la conquista), sin que se haya hecho la más mínima justicia a sus víctimas.
Es más: apremiando también a los gobiernos “a aprender a pedir disculpas” Francisco se situó en las antípodas de los teólogos de la liberación, que no hacían gestiones ante los de arriba “en nombre de los pobres”, sino apoyaban sus luchas y construían alternativas desde abajo.
“Hacer gestiones personales”, “interceder ante los poderosos/ricos”, siempre fue la estrategia de Bergoglio hacia los pobres, como cuando pedía clemencia ante la junta militar por dos de sus jesuitas (los mismos que había delatado anteriormente).
Después del “histórico encuentro” y “perdón” en Bolivia, Francisco se fue a EU y canonizó a Junípero Serra (1713-1784), un monje franciscano en cuyas misiones –campos de concentración premodernos– por cada convertido morían dos “candidatos” (LA Times, 24/1/15).
Según las organizaciones indígenas estadunidenses, con esto “canonizó el genocidio y el colonialismo” (Página/12, 24/9/15).
Después del “histórico encuentro” y “perdón” en San Cristóbal, ¿quién será el siguiente agente del exterminio indígena declarado santo por el papa Francisco?
Continuará
* Periodista polaco
Twitter: @periodistapl