
Viernes 24 de octubre de 2014, p. 4
Una tarde me fijé casualmente en una revista que estaba encima de la mesa y me puse a hojearla. Leí por encima algunos artículos. Cuando terminé, eché un vistazo a la sección de Cartas al Director. No recuerdo por qué razón lo hice, quizá sólo por capricho, tal vez porque tenía tiempo libre, pues no suelo hojear revistas femeninas ni leer las cartas de los lectores. Había una firmada por una mujer cuyo marido había perdido el empleo como consecuencia del atentado con gas sarín en el metro de Tokio. Por desgracia, le sorprendió cuando se dirigía a trabajar. Perdió el conocimiento, lo ingresaron en el hospital y, unos días más tarde, le dieron el alta. Sin embargo, las secuelas que padecía le impidieron volver a trabajar en las mismas condiciones. En un principio, la situación no fue demasiado grave, pero pasó el tiempo y su jefe y sus compañeros comenzaron a hablarle con sorna. No pudo soportar la tensión creciente, la frialdad en las relaciones con los demás. Presionado por un ambiente hostil, terminó por dejar el trabajo.
Ya no tengo la revista a mano y no recuerdo las frases exactas con las que la mujer explicaba la situación, pero eso era lo fundamental de su contenido. Lo que sí recuerdo bien es que no era un ruego encarecido. El tono general no era de enfado, sino más bien ecuánime. Como mucho, por ponerle alguna pega, provocaba cierta lástima. La mujer daba la impresión de estar desorientada, de seguir preguntándose por qué razón les había golpeado la desgracia, y de estar desconcertada ante aquel súbito, incomprensible y violento giro del destino.
La carta me conmovió. ¿Por qué había ocurrido algo así? No es necesario insistir en la gravedad de la situación que padecía aquel matrimonio. En lo más profundo de mi corazón me compadecí por su infortunio, pero comprendí, sin ningún género de duda, que de poco o nada serviría un simple “lo siento”. No podía hacer nada por ellos. Como la mayoría de la gente, suspiré, cerré la revista y volví al trabajo, a mi vida normal. Sin embargo, no pude olvidar la carta. Una insistente pregunta no dejaba de rondarme en la cabeza, un gran signo de interrogación: “¿Por qué?”
Desgraciadamente, muchas víctimas del atentado no sólo padecían el trauma lógico derivado de un acto violento de esas características, sino también sus crueles efectos secundarios. ¿Por qué? (Dicho de otro modo: sufrían una violencia generada por nuestra sociedad, una violencia que existe y se manifiesta en cualquier entorno.) ¿Nadie era capaz de parar aquello?
Reflexioné sobre la doble violencia que se había visto obligado a soportar aquel hombre que únicamente se dirigía a su puesto de trabajo. Víctima no sólo de un acto criminal aleatorio, sino también de una segunda “victimización”, es decir, de esa violencia colectiva y cotidiana de la peor clase que lo invade todo. Creo que para las víctimas resulta imposible distinguir entre una y otra, concluir si surgen de aquí o allá, de lo “normal” o de lo “anormal”. Por mi parte, cuanto más pienso en ello, más me convenzo de que comparten un mismo sustrato, una misma raíz, a pesar de que se interpretan de muy distinto modo.
Sentí el deseo de conocer en persona a la autora de la carta y a su marido. Por extensión, a todas las demás víctimas. Quería profundizar en esa causa esencial que se halla en la base de nuestra sociedad, en ese núcleo capaz de provocar en determinadas circunstancias esa doble violencia. Poco tiempo después tomé la decisión de entrevistar a las víctimas del atentado con gas sarín.
Obviamente, esa carta no fue la única razón que me motivó a escribir este libro; sólo fue un faro en la niebla. Por aquel entonces, ya sentía una gran inquietud personal respecto a ese tema, pero eso preferiría explicarlo en el epílogo.
Realicé las entrevistas que componen Underground en el transcurso de un año, de principios de enero de 1996 a finales de diciembre de ese mismo año. Acudí personalmente a hablar con todas las víctimas que consintieron en explicar sus circunstancias personales en el momento del atentado. Cada una de las entrevistas tuvo una duración aproximada de entre una hora y media y dos horas. Grabé las conversaciones en cinta magnetofónica. El tiempo medio de las entrevistas es una estimación, puesto que en algunos casos llegaron a prolongarse hasta cuatro horas.
Envié las cintas a unos especialistas para su transcripción. Se eliminaron las partes que no servían y el texto resultante se conservó sin alteraciones. Como es natural, algunas entrevistas fueron muy largas. En otras, la conversación se desviaba de un tema a otro para retomar el hilo más tarde, como sucede casi siempre en la mayor parte de nuestras conversaciones cotidianas. Seleccioné los contenidos, cambié el orden, eliminé repeticiones, pegué y corté frases para que la extensión fuera la adecuada, para que todo estuviera ordenado y resultara sencillo de leer. Hubo casos en los que no pude captar el matiz de lo que el entrevistado decía al leer la transcripción, así que no me quedó más remedio que escuchar la cinta una y otra vez hasta lograr confirmar ciertos detalles. En determinados casos, llegué a redactar tres versiones distintas.
Para escribir el libro dependía, en gran medida, de las impresiones y de la memoria que cada una de las personas entrevistadas conservaba del lugar del atentado. Por mucho que detallasen su historia, por mucho que volviese a escuchar la cinta una y otra vez, si no comprendía y visualizaba la atmósfera de la escena, podía perder de vista con facilidad el núcleo principal de la conversación, con el resultado de que el testimonio perdía fuerza. Por eso escuchaba y trataba de concentrarme al máximo para comprender toda la dimensión y los detalles de lo sucedido.
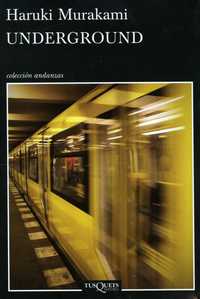
Tan sólo en una ocasión una persona rechazó que le grabase. Creía habérselo advertido por teléfono, pero cuando nos encontramos y saqué la grabadora, me dijo: “No me había avisado”. Me vi obligado a tomar notas, a apuntar números, topónimos y todo tipo de detalles mientras escuchaba un testimonio que se prolongó durante casi dos horas. Nada más volver a casa, me puse a redactar para ponerlo todo en orden. Reproduje la conversación a partir de las sencillas notas que había tomado y, al hacerlo, me admiré del poder de la memoria. Llegado el caso, pensé, la memoria es digna de confianza. Puede que sea algo habitual para los periodistas, pero no para mí. No obstante, después de todo ese esfuerzo, la persona en cuestión declinó su publicación, por lo que todo el esfuerzo fue en vano.
Conté con la ayuda de dos asistentes para llevar a buen término el trabajo: Setsuo Oshikawa y Hidemi Takahashi. Sus responsabilidades fueron las siguientes:
Localizar e identificar los nombres de las víctimas del atentado a través de lo publicado en periódicos u otros medios.
Servirse del boca a boca para localizar a otras víctimas. (Existen razones concretas por las que no puedo revelar el método concreto que utilizaron.)
Honestamente debo reconocer que fue un trabajo mucho más complicado de lo que imaginaba. En un principio pensé que no sería tan difícil ya que muchas víctimas vivían en los alrededores de Tokio, pero el asunto no resultó tan sencillo.
De entrada, sólo existe una lista oficial de víctimas en la fiscalía. Como es natural, la preservación de la intimidad de las personas y la confidencialidad de los datos allí consignados están entre sus principales obligaciones, por lo que nadie ajeno al proceso judicial puede consultarla. Lo mismo sucede con las personas hospitalizadas en cada uno de los centros donde fueron atendidas. Revisando los periódicos publicados el mismo día del atentado, a duras penas logramos descubrir los nombres de las personas ingresadas. Sin embargo, no eran nada más que nombres y apellidos, resultaba imposible conocer sus direcciones o números de teléfono.
En primer lugar elaboramos una lista con los nombres de las setecientas víctimas conocidas. A partir de ahí iniciamos la búsqueda. Apenas pudimos identificar a un 20 por ciento del total. Por ejemplo, en el caso de un nombre muy común como es Ichiro Nakamura, resulta muy complicado localizar a una persona concreta partiendo únicamente de ese dato. Al final contactamos con ciento cuarenta personas que, en la mayoría de los casos, declinaron la entrevista por diversas razones: no querían recordar lo sucedido, no querían tener nada que ver con la secta Aum; sencillamente, no confiaban en los medios de comunicación. La antipatía y desconfianza hacia los medios fue mucho más fuerte de lo que había imaginado. No era raro que, después de decir el nombre de la editorial que iba a publicar el libro, nos colgasen el teléfono sin más. Al final aceptó poco más del 40 por ciento de un total de ciento cuarenta personas.
Con el paso del tiempo y a medida que la policía detenía a los principales miembros de Aum, el miedo a la secta fue disminuyendo. Sin embargo, seguíamos encontrándonos con personas que rechazaban nuestra propuesta porque consideraban que sus síntomas no eran tan graves y, por tanto, poco tenían que aportar. (Es probable que sólo fuera una excusa, pero no hay forma de confirmarlo.) También hubo casos en los que no pudimos contar con el testimonio del afectado, aunque estuviera dispuesto a hablar, por la oposición frontal de sus familiares, que no querían verse implicados por más tiempo en ese asunto. En cuanto a profesiones, apenas pudimos obtener testimonios de funcionarios o financieros.
La causa por la que hay pocas entrevistas con mujeres es difícil de determinar. No es más que una hipótesis, pero podría ser que muchas jóvenes solteras sintieran cierta resistencia. Hubo algunas que rechazaron la propuesta con el argumento de que sus familias se oponían (...)
Localizar a las cerca de sesenta víctimas que finalmente accedieron a hablar resultó una ardua tarea que llevó mucho tiempo. Por eso consideré la posibilidad de publicar un anuncio en el que solicitaría su colaboración: “Estoy escribiendo este libro y me gustaría conocer su historia”. Desde un punto de vista estrictamente cuantitativo creo que así, al menos, podría haber recogido muchos más testimonios (...)
El 20 de marzo de 1995 un atentado con gas sarín perpetrado por la secta Aum Shinrikyo, en el Metro de Tokio, dejó como saldo 12 muertos y centenares de heridos, al menos 50 de ellos graves. En ese momento el escritor Haruki Murakami, cuyo nombre figura cada año en la lista de candidatos al premio Nobel, estaba en esa ciudad pasando sus vacaciones. No fue en ese momento, sino hasta que leyó en una revista la carta de una mujer cuyo esposo resultó herido y después perdió su trabajo, que se preguntó, “¿por qué había ocurrido algo así?”. Se dedicó entonces a entrevistar a las víctimas.
El resultado fue la primera parte del libro Underground, que se publicó en Japón en 1997 sólo con los testimonios de 60 víctimas y el epílogo/ensayo “Una pesadilla que llega sin ninguna señal de advertencia: ¿hacia dónde nos dirigimos?” En 2002 se publicó la edición estadunidense que incluyó los testimonios de ocho integrantes de Aum Shinrikyo. Esta es la versión que a partir de este fin de semana circula en librerías mexicanas, publicada por Tusquets, con cuya autorización La Jornada ofrece a sus lectores este adelanto: un fragmento del prólogo.


















