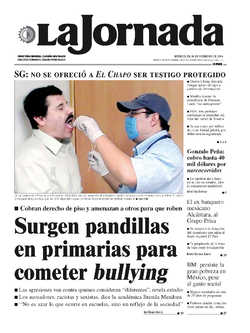n realidad el siglo XXI comenzó de manera parecida a como terminó el anterior. No en balde lo separaron sólo algunas horas de las pulsantes realidades anteriores. Pudieron ser, ciertamente algunos días, incluso meses o, siendo exigentes, posiblemente años durante los cuales se agrandaron distancias conceptuales, partidarias o emocionales que han terminado por separar a uno del otro. Lo cierto es que, a pesar de las pasiones incrustadas en el cuerpo social, no hubo, a ciencia cierta, ruptura alguna. Los sucesos, esperados algunos, previsibles casi todos, se fueron encadenando a pesar de los sobresaltos habidos. Y de esta casi natural manera, cínicamente pronosticada por los interesados de resguardar sus nichos de influencia, llegamos, sin troníos ni alabanzas, a rebasar la primera decena del siglo XXI aferrados a una continuidad que se desploma. Una punzante realidad, sin embargo, mantiene atado al país y a sus gentes: el ralo crecimiento económico, los devastados ingresos del trabajo, la desigualdad rampante y el horadado bienestar de las masas. Y, de manera por demás irónica, nadie, de la élite dirigente, responde por esta tragedia.
Poco o casi nada puede encontrarse descrito de este nefasto periodo, delineador de la actualidad, en la narrativa oficial. El triunfalismo y las promesas desbocadas suplen la ausencia. Menos aún que se haya descubierto algún arcano conceptual que oriente o conduzca la convivencia. Tampoco que se ha dibujado un horizonte asequible, unificador de la pluralidad. Lo que se tiene, por ahora, y por lo visto en adelante, no parece que será distinto de los extenuantes momentos, ya bien conocidos, del pasado. Una repetición, sin alarde ni dignidad alguna, de lo que ya se hizo. Un actuar sin mérito alguno durante estos aciagos tiempos, que debían extinguirse pero que, necios como ellos mismos, vuelven y se revuelven.
Hace ya más de 30 años, a partir de finales de los años 70, que una clase de personajes, ciertamente menores en talentos pero con desbocadas ambiciones, se encaramaron sobre los botones de mando de la nación. Juntos, protegiéndose entre ellos, arremolinándose en torno a gurúes extranjeros, integraron toda la pléyade de mando interno. Bien aleccionados en universidades extranjeras –principalmente esas, elitistas del este de los Estados Unidos de Norteamérica–, se pusieron al frente del escenario público. La colonización mental de tales individuos no puede ni, menos todavía, debe ser minimizada. Al contrario, con los años lograron integrar la más determinada e ideologizada formación de vanguardias de un imperio que no les pertenece ni reconoce. Mimetizaron, con enjundia reconocible, los mandamientos de una fe económica fincada en la presunción de un mercado regulador, falseado desde su mera base, pero que se ha extendido por todo el globo terráqueo. Sus más conspicuos adalides se insertaron en la Secretaría de Hacienda y en el Banco de México y, desde ahí, monopolizan la última palabra y directriz. Los demás rellenan los restantes sillones de mando del Ejecutivo federal junto al presidente en turno. Juntos, oliéndose sus humores con agrado, han llegado a formar, sin duda alguna, una especie de columna vertebral del accionar cotidiano. Doblegaron, sin miramientos alguno, a la decadente clase política mexicana, esa que se formó en el traqueteo de las complicidades cotidianas para ascender en los rangos partidistas.
La declinación de los últimos dos presidentes del moribundo nacionalismo revolucionario (Echeverría y López Portillo) abrió el cauce para que ascendiera estos hombres educados en Harvard y Yale. De la Madrid y Salinas, padre e hijastro, finiquitaron los vestigios, ya para entonces moribundos, del nacionalismo nacional. El célebre y bien contratado doctor Zedillo cimentó, con tesón inigualable, la punta ideológica diseñada para beneficiar a los centros hegemónicos: el llamado neoliberalismo financierista. Enredo que en su parte medular predica, de modo casi acrítico, la inclusión subordinada a la globalización. En tal desplante se implican: el achicamiento del Estado, la preponderancia del interés privado, la venta de garaje de cuanta platita se había heredado (privatizaciones), la renuncia a la propiedad originaria de la tierra y el subsuelo para exponerla al trafique del mercado. Le adjuntan algunos otros supuestos como el reconocimiento de una Iglesia católica y romana retardataria y ambiciosa. Este conjunto apelmazado de axiomas fueron los novedosos pronunciamientos de aquella derecha, ya para entonces bien incrustada en las esferas del poder.
Es imprescindible asentar, con toda precisión, el lugar, el papel desempeñado por estos personajes que actuaron (y lo siguen haciendo) como verdaderos agentes de las nuevas creencias, siempre reformadas. Fueron, sin lugar a dudas, la punta de lanza, los avanzados de una penetración, sin disparos ni heridos, lograda por los centros de poder hegemónico. Su corta visión, menor alcance y poca estatura que, por alevosías del momento, no les impidió alcanzar las cúspides decisorias del país. Después de muchos fracasos, hay que decirlo, se revelaron como artificiosos actores con formas sui géneris de detentar el poder. Formaron, en su alebrestado pugnar por posiciones de mando, una densa claque que ha imposibilitado el desarrollo de toda una nación, en este lastimero México de singulares potencialidades.