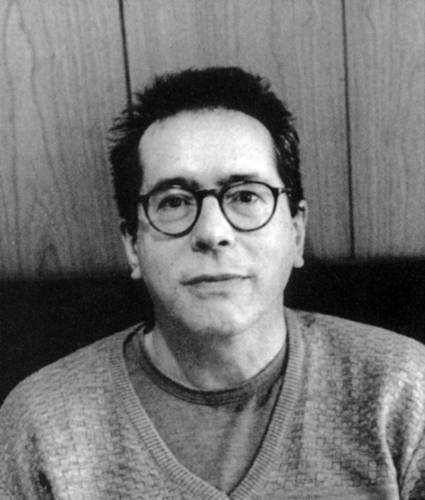
Un escritor llega a los 50 años y espera que pase algo o se produzca un cambio. Pero termina por no pasar nada, o casi nada. Un comentario circunstancial de su esposa lo sumirá en una inquietud atroz: ¿y si todo lo que cree saber está equivocado? ¿Y si en realidad sabe nada? ¿Y si cada uno de los rasgos que han caracterizado sus numerosos libros hubieran perdido de pronto no sólo su importancia, sino su posibilidad? Esa es la trama por la que transita Cumpleaños, la novela más reciente del argentino César Aira, considerado uno de los narradores más radicalmente originales, imaginativos e imprescindibles. Con autorización de Ediciones Era, se reproduce aquí, como primicia para los lectores de La Jornada, un fragmento de esa obra
ace poco cumplí cincuenta años, y había acumulado grandes expectativas con la fecha, no tanto por el balance de lo vivido que podría hacer entonces como por la renovación, el recomienzo, el cambio de hábitos. De hecho, no pensé ni por un instante en hacer un balance o evaluar el medio siglo pasado.
Tenía la vista fija en el futuro. No veía el cumpleaños sino como un punto de partida, y aun sin entrar en detalles ni hacer planes concretos me había hecho esperanzas muy brillantes, si no de empezar una vida totalmente nueva, al menos de librarme, por lo rotundo del aniversario, de algunos de mis viejos defectos, el peor de los cuales es justamente la postergación, el repetido incumplimiento de mis promesas de cambio. No era tan descabellado. Después de todo, dependía sólo de mí. Era más realista que las esperanzas o temores que pone la humanidad en el año 2000, porque cumplir cincuenta años no es algo tan arbitrario como una fecha en el almanaque. Al revés de lo que suele pasar en estos casos, las esperanzas, aun las más infundadas, actuaban a favor, ya que podían resultar en una profecía autocumplida. Todo indicaba que iba a serlo, a juzgar por mis expectativas.
Y sin embargo, no pasó nada. El día de mi cumpleaños llegó y pasó: trabajos pendientes, ocupaciones banales, la fuerza de la rutina, que a esta edad se hace tan dominante, compitieron para que pasara sin pena ni gloria. La culpa fue mía, por supuesto, porque si quería que hubiera un cambio debía haberlo efectuado yo mismo, y en realidad me confié a la magia del acontecimiento, me dejé estar, seguí siendo el mismo de siempre. ¿Qué otra cosa podía esperar, en términos prácticos, si no había tenido ninguna intención de divorciarme, ni de mudarme, ni de cambiar de trabajo, ni de nada especial? En fin, lo tomé con filosofía y seguí viviendo, lo que no es poco.
El error, si lo hubo, estuvo en no advertir que los cambios suceden por el lado que uno menos espera, y es eso lo que los vuelve cambios genuinos. Es una ley fundamental de la realidad. Cambia otra cosa, no la que uno esperaba. Caso contrario, seguimos en lo mismo. No se trata tanto de imprevisión o error de cálculo, ni siquiera de falta de imaginación, porque hasta la imaginación tiene sus límites. Las expectativas de cambio se construyen alrededor de un tema, pero el cambio siempre es un cambio de tema. Debería haberlo sabido, por mi experiencia de novelista. Pero tuve que esperar los hechos para enterarme.
Unos meses después, una linda mañana de otoño, iba caminando por la calle con Liliana. Levanté la vista, aspirando el aire frío y tonificante. El cielo estaba despejado, de un celeste luminoso; allá arriba, a mi izquierda, una media Luna dibujada en ese blanco poroso que tiene de día; a la derecha, oculto para nosotros por los edificios, el Sol todavía bajo. Yo me sentía eufórico, cosa nada rara en mí (es mi estado natural), risueño y optimista. Estaba parloteando de cualquier cosa, y de pronto, con la vaga intención de hacer una especie de broma, dije lo siguiente:
–Debe de ser mentira que los recortes de la Luna los produce la sombra que proyecta la Tierra al interponerse entre la Luna y el Sol, porque ahora el Sol y la Luna están los dos en el cielo, la Tierra no se interpone en lo más mínimo, y aun así la Luna está recortada. ¡Nos han tenido engañados! Ja, ja, ja.
Las formas de la Luna debe de provocarlas alguna otra causa, ¡y nos quieren hacer creer... ja, ja... que es la sombra de la Tierra...! ¡Qué barbaridad!
Mi esposa, que no siempre aprueba mi sentido del humor, alzó la vista a su vez, extrañada, y me preguntó:
–¿Pero quién dijo que es la sombra de la Tierra la que produce las fases de la Luna? ¿De dónde sacaste eso?
–A mí me lo enseñaron así –mentí–: en Pringles.
–No puede ser. A nadie podría habérsele ocurrido semejante disparate.
–¿Pero entonces cómo es? ¿Cómo?
–No hay ninguna sombra. El Sol ilumina la Luna, y como pasa con toda fuente de luz que ilumina una esfera, no la ilumina toda sino una mitad. Según la posición relativa de la Tierra, vemos una porción de esa mitad; la porción visible va creciendo hasta que vemos la mitad entera, que es cuando hay Luna llena, y después decrece hasta que no vemos nada de esa mitad iluminada. Es muy fácil.
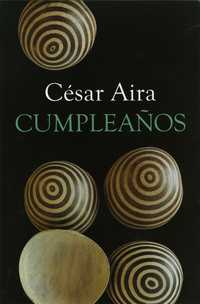
–¿En serio? Entonces fui yo solo el que vivió equivocado, ja, ja.
(...)
Esta anécdota de la Luna me ha dejado soñador. Como dije, no es tanto que yo me hubiera equivocado respecto de lo que provoca sus fases, sino que interpuse una apresurada explicación falsa y no lo pensé más. Seguramente lo hice en algún momento de mi infancia. ¿Pero en cuál? ¿En cuál, exactamente? ¿Qué día, a qué hora, en qué circunstancias? Se diría que es imposible determinarlo.
Todo ese pasado remoto está confundido en una mezcla inextricable de olvido e invención, del que asoman al azar fragmentos sueltos. Trato de recordarme pensando en la Luna... Lo único que me viene es un recuerdo de una noche de verano, en Pringles, yo tendría siete u ocho años, habíamos salido a la vereda después de cenar, como hacíamos siempre, y yo jugaba con un chico vecino, Omar, mientras nuestros padres charlaban. Omar y yo éramos inseparables, teníamos la misma edad, vivíamos al lado.
Las noches de Pringles eran muy oscuras: apenas si había unos focos macilentos colgados en las esquinas, y sólo en las calles asfaltadas; como la nuestra era la última de ese lado del pueblo, atrás se extendía la gran tiniebla. Además las casas estaban poco iluminadas. La electricidad seguía siendo para nosotros una tecnología nueva y extraña, y se le temía al gasto; nunca había una bombita encendida, ni un solo minuto, si no se la estaba usando; para salir un rato a la vereda a tomar el fresco después de cenar, nos tomábamos el trabajo de apagar todas las luces de la casa. Esas condiciones promovían la contemplación del firmamento estrellado, que brillaba como no lo he visto brillar después en ninguna parte. La Vía Láctea corría en el mismo sentido que nuestra calle. Esa noche Omar me dijo, mirando la Luna: “¿No te parece que la Luna es buena?” ¿Buena? Cualquier otro adjetivo me habría parecido más adecuado. ¿Por qué buena? Porque siempre lo acompañaba; iba siempre donde iba él. “Mira –dijo–. ¿La ves?”
Estaba a nuestra izquierda, un poco atrás, como mirando por sobre nuestros hombros. Omar salió corriendo a toda velocidad, y yo con él; se detuvo treinta metros más allá: “Ahí está, en el mismo lugar”. En efecto, seguía a nuestra izquierda, un poco atrás, como si hubiera corrido con nosotros.
Omar me contaba esta idea suya como algo que él había creído “cuando era chico”, es decir, en un pasado muy remoto, aunque no tenía ni diez años. He notado que es común que los chicos calculen de ese modo el tiempo de sus breves vidas, como eternidades. También es probable que en este caso haya puesto alguna ironía, lo que no sería raro en él; lo adiviné por las miradas que me dirigía, un poco demasiado insistentes; quizás estaba tendiéndome una trampa de algún tipo; estábamos en una permanente competencia de inteligencia, lo que también es bastante común en los niños. Debí de hacer una rápida revisión mental de las posibilidades en juego, porque asocié (o asocio ahora) con otro recuerdo.
(...)
El pasado no es una construcción imaginaria como cualquier otra. No sé cómo hay quienes puedan afirmarlo, por ejemplo los historiadores modernos. Lo que pasó, pasó justamente porque fue real.
Los detalles del pasado tienen una importancia capital, no sólo para establecer una cronología sino por el juego de las causas y efectos. Aunque sobredeterminado, el presente se remonta por hilos sutiles a algún átomo de realidad, al que para identificarlo no hay más remedio que ubicarlo en su lugar exacto de la sucesión de hechos del pasado.
Pues bien, todo lo que escribí hasta este punto me lleva a pensar que el momento en que cometí mi error o distracción o explicación apresurada respecto de las fases de la Luna es el origen de mi incapacidad de vivir. De modo que si pudiera hacer la historia de ese instante resolvería el misterio que me persigue.
Menos dramático, pero mucho más verosímil, sería decir que no fue un momento sino un proceso: el proceso de perder el tiempo, que es prolongado por naturaleza. A mi edad, no puedo ver sino con espanto las eternidades de tiempo perdido en mi juventud. La falta de método, los desvíos caprichosos, las esperas de nada. Las horas desperdiciadas, los días, los años, las décadas. Y hay una cierta justicia poética en que la víctima aparente haya sido la Luna, ese poético recordatorio del tiempo perdido.


















