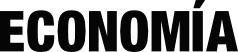as próximas elecciones se tratan de la definición alternativa del modelo de este país. El que impera desde hace muchas décadas, a pesar de la ya no tan reciente alternancia de dos partidos en el gobierno, tiene un desgaste enorme y los costos sociales de su preservación son cada vez más grandes.
Hay quienes conciben el futuro como el presente con más opciones, pero esto no es suficiente. En México ni siquiera eso parece factible, suena a ironía. Aquí hay un verdadero límite, pues las restricciones que hoy existen para ampliar las opciones de la mayor parte de la población hacen que el futuro haya llegado ya y se llama el presente.
Sin confrontar esta cuestión, los discursos de la mayoría de los políticos sólo pueden aparecer huecos, sin un contenido que comunique nada a quienes han de votar. Son sólo la repetición de lugares comunes, tan comunes que quien los emite espera que no se escuchen, pero como hemos visto en los días recientes se sabe que el emperador va desnudo.
Este asunto abarca, por supuesto, mucho más que el modelo económico aplicado férreamente desde mediados de 1985 y preservado de modo disciplinado por los gobiernos en turno, apoyados en un consistente –hasta endogámico en su reproducción ideológica y generacional– y muy bien arropado equipo técnico en los lugares clave de la gestión de la política pública.
Pero el terreno de la economía no está nunca constreñido al entorno de las transacciones, los mercados, las inversiones, el consumo, los impuestos, el gasto público y las demás acciones que realizan las personas, las empresas y el gobierno. Se extiende por el campo de la justicia, las leyes y las normas; cubre las prácticas del quehacer privado, de la política y la administración de las cosas públicas. Esto significa que se desenvuelven entre lo que está permitido y lo que es discrecional, un ámbito en el que ciertamente puede haber una enorme brecha y que se delimita por la rendición de cuentas, un aspecto de las responsabilidades, otra vez, privadas y públicas, que está muy poco incrustado en nuestra sociedad.
Esta economía crece en conjunto muy poco y desde hace muchos años en relación con las necesidades sociales, pero lo hace de manera suficiente para la acumulación privada en la cúpula y para la repartición del excedente entre los grupos privilegiados en el orden de lo público, como ocurre con los sindicatos emanados del Estado y protegidos por él. El sistema en este campo es bastante eficiente sin duda.
Crece en el segmento que está estrechamente controlado por los grandes conglomerados que ejercen un amplio grado de monopolio en el mercado y en los sectores clave de la producción, los servicios y el financiamiento. No crece, en cambio, para satisfacer las necesidades de empleo e ingreso de las familias, y de acumulación en los negocios pequeños y medianos que son la inmensa mayoría.
Esta dicotomía se advierte en mayor o menor medida en todas partes del mundo, pero hay casos en los que existen espacios más amplios de acción o mecanismos de compensación más efectivos. Una de las consecuencias graves de la crisis actual de las economías capitalistas más ricas es, precisamente, la cancelación de tales espacios. Los casos ejemplares hoy son Grecia, España e Italia.
En la economía de México y, por lo tanto, en esta sociedad los incentivos están desarticulados por un entramado institucional perverso y sumamente resistente a cualquier modificación del estado de las cosas que prevalece. Los estímulos existentes favorecen a una parte de modo decisivo, y castigan a otra de manera recurrente; no se difunden para generar condiciones de más crecimiento, de una mayor cohesión social y bienestar general. Es ahí donde el modelo, ya vetusto y poco servible se está desmoronando. Las opciones que quedan son, de una parte, tratar de sostenerlo a ultranza provocando cada vez más fricciones o, bien, empezar a cambiarlo a pesar de las enormes resistencias.
Los empresarios claman por reformas: laboral, energética, fiscal. Pero el caso es que están trabadas y todas ellas exigen una consideración de las condiciones puntuales que enmarcan el mercado de trabajo, a Pemex y los patrones de la distribución del ingreso y de la riqueza. Las trabas surgen de la disfuncionalidad institucional, la inequidad reinante y la desarticulación de los incentivos.
Cambiar el modelo de un país es siempre una tarea política de gran magnitud, requiere una amplia participación social, una conducción cabal y una gestión espacio temporal bien acoplada. Hoy, en México, esta es una tarea formidable y repleta de resistencias.
Pero hay un par de planos sobre los que se puede iniciar el proceso. Han sido expuestos por AMLO. Uno es el enfrentamiento de la corrupción como sistema de vida, que no como excepción. Esto no sólo lleva a un acomodo del uso de los recursos disponibles, sino que altera una forma de relación social firmemente instalada y muy maligna. Es claro que no se debe ser ingenuo al respecto. Otro concierne a la intervención frontal en Pemex, lo que representa una acción a escala general en cuanto a la gestión y el usufructo de los recursos nacionales y, de ahí, al replanteamiento de la política energética como uno de los sustentos del desarrollo. Se trata, pues, de crear incentivos favorables e instituciones funcionales.
Estos dos planos son cruciales para rearmarnos y salir de una inercia de desgaste y una estabilidad sosa. Habrá muchos que piensen que esto es poco, sin embargo, como ejes de un próximo gobierno puede ser bastante.