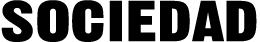Después
asado el Viernes Santo, los visitantes empezaban a irse. Durante horas en la Calle Ancha se levantaban nubes de polvo y se oían los claxonazos con que los choferes de los taxis se saludaban de ida a la estación o de regreso.
Al cabo de unas horas el pueblo, sin mayores atractivos turísticos, recuperaba su atmósfera y sus rumores habituales. Las personas que habían participado en la puesta en escena de la Crucifixión enseguida retomaban sus identidades, ocupaciones y atuendos. Sin embargo, quienes habían tenido el privilegio de interpretar a Jesucristo y a la Santísima Virgen gozaban por algún tiempo de ciertas deferencias.
El tránsito de figuras sagradas a seres comunes y corrientes era automático y natural. El único que permanecía atrapado en su personaje era Quintín Montoya. Heredó de su padre el oficio de carnicero y el disfraz que año con año lo transformaba en Judas. Su caracterización era tan buena que entre una Semana Santa y la siguiente tenía que padecer las injurias de los niños y las miradas reprobatorias de sus clientas en la carnicería.
Esas muestras de rechazo, las mejores pruebas de que no había en toda la región nadie capaz de interpretar a Judas como él, transformaron a Quintín en una persona primero temerosa, luego hosca y desconfiada, después en un ebrio consuetudinario y al final –cuando terminó su última caracterización– en el cadáver que encontramos balanceándose en la rama de un frondoso pirú.
Hay quienes aseguran que cada Sábado de Gloria de las ramas del árbol, en vez de frutos rojos, caen 30 monedas.
II
La familia se fue de vacaciones. Dejó a la abuela con la despensa más o menos surtida, la oferta de regalos y fotos al regreso, una lista de teléfonos de emergencia y una serie de advertencias. Se concentraban en un rotundo “no”: no abras la puerta, no salgas, no dejes encendida la luz, no pierdas tus lentes, no pidas a la tienda ni a la farmacia, no te duermas sin apagar la tele.
Al oír tantas prohibiciones, doña Alejandra volvió a sentirse menor de edad a sus muy bien cumplidos 80 años. En cuanto se vio sola se propuso demoler ese monosílabo que la tiene harta porque la limita y la paraliza.
Para sentirse otra vez dueña de la casa y de su tiempo, durante toda la semana hizo lo que le dio la gana: habló sola y en voz muy alta sin el temor de que alguien le preguntara si ya se volvió loca. Se levantó y comió a deshoras. Bebió café después de las cinco de la tarde. Miró en la tele, hasta la madrugada, viejas películas mexicanas sin riesgo de que le dijeran: “Las has visto mil veces, ¿por qué mejor no cambias de canal?”
Esta mañana, después de que su hijo la llamó por teléfono para decirle que la familia regresaría por la noche, doña Alejandra decidió invertir las pocas horas que le restaban de absoluta privacidad en hacer algo que había ido postergando durante meses: ordenar el clóset. Cambió su proyecto al ver las bolsas y cajas en donde guarda sus vestidos y zapatos anticuados.
Se sintió una egoísta por tener las prendas inservibles cuando podrían utilizarlas otras mujeres. Recobró su inocencia al pensar que si las ha conservado durante tanto tiempo es porque se relacionan con ciertos capítulos de su vida. Trató de adivinar en dónde estarían los vestidos o los zapatos capaces de recordarle momentos felices. Imposible saberlo, a menos que levantara las tapas y deshiciera los nudos que protegen el secreto.
Elegir a ojos cerrados sería emocionante, pero la enfrentaba a la posibilidad de sacar un traje o unos zapatos que le recordaran malas experiencias, pérdidas, separaciones o la muerte de sus seres queridos. Optó por asumir el riesgo. Doña Alejandra levantó las manos, tomó una caja, oyó la voz profunda que le gritó el monosílabo más aborrecido, “no”, cuando ya era demasiado tarde y no pudo refrenar su llanto.
III
Los niños duermen en el asiento trasero del automóvil. Víctor se aferra al volante y mira la autopista. Sara hojea el periódico pero no logra olvidar el cortejo fúnebre desfilando por el malecón. Nunca imaginó que iba a ver algo así durante sus últimas horas de vacaciones.
Antes de enfilar hacia la autopista de regreso a la capital, Víctor había sugerido que dieran un breve paseo por la playa. Llegaron a las nueve. Eran las 11 de la mañana y los niños seguían recogiendo conchitas y piedras mientras Víctor les tomaba fotos con el celular. Sara, un poco alejada, lo miraba todo con la intensidad de quien teme que acaso lo está haciendo por última vez. De pronto escuchó una música metálica y destemplada. La vendedora de pulseras que acababa de acercarse hizo un gesto: “Es un muertito”. Se persignó y se alejó corriendo hacia el malecón. Sara fue tras ella.
La sorprendió encontrar a un grupo de personas que miraban el cortejo. Dos hombres en mangas de camisa llevaban sobre los hombros un pequeño ataúd blanco. “Es un angelito”, murmuró la vendedora. Los seguían un hombre y una mujer. Andaban sin tocarse, uno muy cerca del otro, arrastrando los pies. “Pobres padres. Lo que darían por que el camino al cementerio se alargara como para no llegar nunca”.
Detrás de la pareja iban niños con flores ya marchitas entre las manos, mujeres enlutadas, ancianos lentos, dos perros, después la murga interpretando su música metálica y destemplada y al final un vendedor de nieves que había asordinado las campanillas de su carrito con una tela blanca.
Sara pensó en el niño muerto, se preguntó lo que jamás podrá saber: su nombre, su edad, si en su último minuto habría escuchado lejanos, confundidos con el llanto de sus padres, los rumores del mar. Abandonó sus reflexiones al oír el llamado de su esposo:
–Ya vámonos. Se hace tarde. ¿Dónde andabas?
Sara no contestó. La ahogaba el peso de una escena que le parecía la imagen misma de la injusticia: un niño muerto, inmóvil, apagado frente al esplendor del mar y bajo el sol deslumbrante del primer día que no alcanzó a vivir.