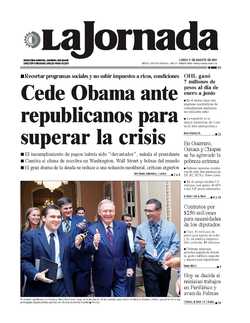Lunes 1º de agosto de 2011, p. a11
Una historia contada en cartas escritas alternativamente entre una madre y una hija son voces contrapuestas que dan una visión de los europeos que viajan al nuevo mundo y los estadunidenses que regresan a casa. El punto de vista, de Henry James, publicado en 1882, es parte de un rescate de textos inéditos en castellano de la editorial argentina La Compañía y que ahora están disponibles en nuestro país editados por Colofón, junto a Cuaderno de notas, de Anton Chéjov, y Conversaciones con un amigo, de Alberto Manguel.
Apuntes dispersos sin ningún rigor, que contienen observaciones de carácter, anécdotas detonantes de relatos, datos de viajes en tren o listas de compras conforman el hallazgo de los cuadernillos escritos por Chéjov entre 1891 y 1904, impregnados de su humor cáustico que permiten adentrarse en la mente del autor ruso.
El tercer título que se une a esta serie de escritos poco conocidos es la transcripción de 10 conversaciones del escritor, antólogo y traductor argentino Manguel, al ser entrevistado por el editor francés Claude Rouquet, en donde habla sobre su infancia, viajes, política y literatura.
Con autorización de la editorial, La Jornada publica un fragmento del volumen del autor de Otra vuelta de tuerca y Las alas de la paloma.
De la señorita Sturdy, en Newport, a la señora Draper, en Florencia
30 de septiembre
Prometí decirte cuánto me gusta, pero la verdad es que he estado yendo de acá para allá tan a menudo, que he cesado de gustar o no gustar. Nada me golpea por inesperado, lo espero todo en su orden. Luego, como sabes, tampoco soy un crítico. No tengo talento para el análisis perspicaz, como dicen las revistas: no profundizo en las razones de las cosas. Es verdad que he estado más tiempo que el habitual del lado opuesto de las aguas, y admito sentirme un poco fuera de entrenamiento para la vida estadunidense. Sin embargo, la estoy incorporando muy rápidamente. No quiero decir que estén imponiéndomela: me rehúso, absolutamente, a que me impongan nada. Digo lo que pienso porque creo tener, en general, la ventaja de saber lo que pienso (cuando pienso algo), que es la mitad de la batalla. A veces, es verdad, no pienso nada en absoluto. Aquí, eso no les gusta: quieren que una tenga impresiones. Que les guste que esas impresiones sean favorables, me parece perfectamente natural; no los acuso por eso, al contrario, me parece una cualidad muy grata. Cuando los individuos la poseen, los llamamos simpáticos: no veo por qué no otorgaríamos a las naciones el mismo beneficio. Pero hay cosas sobre las cuales no tengo el menor deseo de expresar una opinión. El privilegio de la indiferencia es el más preciado que poseemos, y sostengo que reconocemos a las personas inteligentes por el uso que hacen de él. La vida está llena de basura, y aquí tenemos nuestra ración de ella. Cuando despiertas a la mañana, descubres que durante la noche un montón de desechos ha sido depositado en tu jardín al frente. Rechazo, sin embargo, su presencia en mi predio; hay miles de cosas de las que nada quiero saber. He sobrepasado la necesidad de ser hipócrita: no tengo nada que ganar y todo para perder. Cuando una tiene 50 años –solterona, robusta y de cara colorada–, ha sobrepasado muchas necesidades. Me dicen aquí que mi aumento de peso es sumamente notorio, y aunque no me dicen que soy rústica, estoy segura de que lo piensan. Hay muy poca rusticidad aquí –no la suficiente, pienso–, pero sí mucha vulgaridad, que es algo muy distinto. En su conjunto, el país está volviéndose mucho más agradable. No es que la gente sea encantadora, porque siempre lo fue (lo mejor de ella, quiero decir, porque no es verdad de los otros), sino que lugares y cosas también han adquirido el arte de agradar. Las casas son muy buenas y se las ve frescas y limpias. Los interiores europeos, en comparación, parecen mohosos y polvorientos. Tenemos muy buen gusto: no me asombraría que terminásemos por inventar algo lindo, tan sólo necesitamos un poco de tiempo. Por el momento, claro está, todo es imitación, excepto, dicho sea de paso, estas plazas. Ahora estoy sentada en una de ellas, escribiéndote con mi portafolios sobre las rodillas. Esta luminosa galería rodea a la casa con tanta libertad como las alas desplegadas de un pájaro, y los aires vagabundos van y vienen del hondo mar que murmura en las rocas, al borde del prado. Newport está más encantador aun que en tu recuerdo; como todo aquí, ha mejorado. Hoy es muy refinado; en verdad, pienso que es, en todo el mundo, el único balneario refinado, porque los detesto a todos. Mejor todavía, la multitud acaba de abandonarlo, aunque muchos parlanchines permanecen en estas grandes casas, lujosas, luminosas, que se alzan con una especie de determinación holandesa sobre la verde alfombra del acantilado. Esta alfombra está muy pulcramente dispuesta y maravillosamente cuidada, y el mar, a un paso, es capaz de azules prodigiosos. Aquí y allá, una hermosa mujer pasea por uno de los jardines que, ya lo sabes, limitan unos con otros sin cercas ni setos: la luz es intensa al jugar sobre su vestido claro, su gran quitasol brilla, como una cúpula de seda. La larga silueta de las playas lejanas es suave y pura, aunque sean lugares que una no tiene el menor deseo de visitar. En conjunto, el efecto es muy delicado, y cualquier cosa delicada tiene aquí gran importancia porque la delicadeza es tan rara, pienso, como la grosería. Te hablo del mar y, sin embargo, no te he dicho ni una palabra sobre mi viaje. Fue muy cómodo y divertido, me gustaría hacer otro el mes que viene. Sabes que en el mar me siento casi ofensivamente bien, que enfrento al clima y desafío a la tempestad. Por fortuna, no tuvimos tormenta y me traje una provisión de literatura liviana, de modo que pasé nueve días en cubierta, sentada en mi reposera, con los pies en alto, leyendo las novelas editadas por Tauchnitz. Había mucha gente, pero nadie en particular, salvo unas cincuenta muchachas estadunidenses. Ya sabes todo, sin embargo, sobre las muchachas norteamericanas, habiendo sido una de ellas. Son en conjunto muy agradables, pero cincuenta resultan demasiadas; siempre hay demasiadas. Había un inglés inquisitivo, un miembro del Parlamento, llamado Antrobus, que me divirtió tanto como cualquiera. Es una excelente persona, incluso lo invité a pasar un par de días aquí. Lo vi muy asustado, hasta que le dije que no estaría conmigo a solas, que la casa es de mi hermano y que estaba invitándolo en su nombre. Llegó hace una semana, va a todas partes, hemos sabido de su presencia en una docena de lugares. Los ingleses son muy simples, o al menos así lo parecen aquí. Sus anticuados criterios y comparaciones los abandonan: no saben si todo es una broma, o si es mitad demasiado en serio. Somos más rápidos que ellos, aunque hablamos tanto más lentamente. Pensamos rápido y, no obstante, hablamos con tanta deliberación como si usáramos un idioma extranjero. Ellos enuncian sus frases con un aire de cómoda familiaridad con la lengua y, sin embargo, entienden mal las dos terceras partes de lo que se les dice. Tal vez, después de todo, sean sólo nuestros pensamientos los que ellos creen lentos; los propios, los piensan al ritmo de una tonada bastante vivaz. El señor Antrobus llegó aquí a las ocho en punto de la mañana; no sé cómo lo hizo, parece ser su hora favorita: dondequiera hemos oído hablar de él, llegó con el alba. En Inglaterra, llegaría a las cinco y media de la tarde. Hace innumerables preguntas, pero son fáciles de contestar porque tiene una dulce credulidad. Me hizo sentir bastante avergonzada: es mejor norteamericano que tantos de nosotros, nos toma en serio más que nosotros mismos. Parece pensar que una oligarquía adinerada está creciendo aquí, y me aconsejó que esté en guardia contra ella. No sé exactamente qué podré hacer, pero le prometí estar alerta. Tiene una energía que asusta, la energía de la gente de aquí no es nada comparada con la de este inquisitivo inglés. Si dedicáramos a la construcción de nuestras instituciones la mitad de la energía que él dedica a obtener información sobre ellas, tendríamos un país muy satisfactorio. El señor Antrobus parece tener muy buena opinión de nosotros, lo que me sorprendió: en general, dígase lo que se quiera, no es tan agradable como Inglaterra. Es muy horrible que sea así; y es delicioso, cuando lo piensas, que algunas cosas en Inglaterra sean, al fin de cuentas, tan desagradables. Al mismo tiempo, el señor Antrobus parecía estar muy preocupado por los peligros que nos acechan. No entiendo bien cuáles son: me parecen tan pocos, en esta plaza de Newport, en este día luminoso y apacible. ¡Pero, después de todo, lo que uno ve en una plaza de Newport no es América sino la espalda de Europa! No quiero decir que desde que volví no haya advertido algunos peligros, hay dos o tres que me parecen muy serios, pero no son los que advierte el señor Antrobus. Uno de ellos, por ejemplo, es que dejaremos de hablar el idioma inglés, que yo prefiero antes de cualquier otro. Se lo habla cada vez menos: el norteamericano lo está desplazando. Todos los niños hablan en norteamericano, y como lenguaje infantil es espantosamente tosco. El inglés se usa exclusivamente en las escuelas: todos los diarios y revistas están en norteamericano. Por supuesto, una población de cincuenta millones, que ha inventado una nueva civilización, tiene derecho a un idioma propio; eso es lo que me dicen, y no puedo discutirlo. Pero desearía que lo hubieran hecho tan bello como la lengua madre, de la cual, después de todo, más o menos deriva. Deberíamos haber inventado algo tan noble como nuestro país. Me dicen que es más expresivo y, sin embargo, algunas cosas admirables han sido dichas en el inglés de la Reina. Aquí, por supuesto, no es cuestión de la Reina, y el norteamericano es, sin duda, la música del futuro. ¡Pobre, querido futuro, cuán “expresivo” serás! (...)