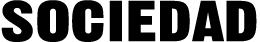Por su propio bien
oña Imelda (79 años) ocupa el asiento trasero de un automóvil compacto. Por la ventanilla abierta lo observa y lo escucha todo:
Familias y parejas atraviesan el estacionamiento del supermercado. (“Mejor calidad y precios bajos.”) Una mujer embarazada sigue las instrucciones que le da el vigilante para que ella pueda acomodar su automóvil entre dos tráileres llenos de mercancía. (“Viene, viene. Hasta allí, ¡bueno!”) Una pareja de jóvenes comparte un helado y se besa. (“Tienes la lengua fría.”) Una mujer corre seguida por dos gemelos. (“Al que me gane lo subo en el carrito.”) Un anciano se detiene abruptamente y revisa la cuenta. (“Creo que me cobraron de más.”) Un niño termina de beberse un refresco, arroja el envase y le pega con la punta del pie. (“¡Gooool!”) Una pareja desciende de una camioneta y le da instrucciones a su french poodle blanco. (“Te quedas quietecito. No tardamos.”)
Un hilo de sudor escurre por el cuello de doña Imelda. Toma la revista que su hija Eréndira le prestó y se abanica con ella. (“Ponte a verla mientras Nico y yo regresamos.”) Es suficiente para que recuerde un festival escolar en donde salió de princesa. (“La obra se llamaba Patricia y esclava.”) Ese logro de su memoria prueba que está muy lejos de padecer la enfermedad del olvido. Se lo contará a Eréndira para que deje de considerarla una especie de inválida mental. (“Mamá: si te prohíbo que vayas sola al banco es por tu propio bien. ¿Qué tal si te asaltan o te pierdes?”) ¿Por qué tienen que atracarla precisamente a ella? (“Porque ya le ha pasado a medio mundo.”) ¿Por qué supone que pueda perderse? (“Qué preguntas. Ya estás grande y a las personas mayores, bueno, tú sabes, se les olvidan las cosas.”) Doña Imelda suspira. (“No todas, ni tampoco las que daría cualquier cosa porque se borraran de mi memoria.”)
II
Se vuelve a mirar al french poodle y se pegunta si al animalito también le prohibirán salir a la calle. (“Por su propio bien.”) La idea de que pueda ser así acrecienta su afecto por el perro. Le gustaría que se llamara como el cachorro que le regalaron sus papás cuando era niña. Procura recordar su nombre, pero no lo consigue. Tal vez su hija lo sepa porque le ha hablado mucho de él. (“Ay mamá, ¿otra vez con la misma historia del Bucles?”)
“¡Bucles!”, exclama Imelda. El nombre la remite a la tarde en que jugaba con su perro ante la entrada de su casa. (“Ahí va la pelota, Bucles, ¡alcánzala!”) El cachorro había logrado la hazaña infinidad de veces, pero aquella fue la última: un tranvía lo destrozó.
Imelda se da cuenta de que su cara está húmeda. Se apresura a enjugársela con las manos, pero sigue llorando. (“Otra cosa, doctor: mi mamá, de nada y nada ¡llora!”) No puede evitarlo por más que se diga la frase que tantas veces le repitieron sus padres para consolarla de la pérdida. (“Nena: tranquila, ya pasó.”) Al ver que no la convencían, su papá prometió regalarle otro perrito más lindo. Ella se negó. (“Malagradecida. Él lo hace para que no sigas triste y mira con lo que le sales.”) A Imelda le sorprende que su madre no haya entendido que el motivo de su rechazo era la lealtad hacia su primera y única mascota, Bucles.
Absorta en el recuerdo, apenas tiene tiempo de ver que se aleja la camioneta con el french poodle. Levanta la mano y la agita en señal de despedida. Ver el espacio vacío junto a su coche la angustia. Sin el perrito blanco se siente sola, perdida, como cuando Bucles murió. Estira el cuello con la esperanza de reconocer a Nico y a Eréndira entre la gente que sale del supermercado y se dirige al estacionamiento.
Sólo ve personas desconocidas que abren las cajuelas, meten las compras y después abordan sus coches. (“Se me olvidó el vinagre, pero ¡ya ni modo!”) La divierte notar que todos los movimientos son iguales, acompasados, como si esas personas estuvieran realizando una tabla gimnástica.
III
A ella le encantaba ensayarlas con sus alumnos. (“Giren los brazos, pero no se golpeen.”) Lo hacían en el patio, a media mañana, bajo el cielo clarísimo de abril. Le encantaría saber qué fue de aquellos niños, en especial de Sergio y Esmeralda. Él soñaba con ser aviador; ella, pediatra.
Es la profesión de Eréndira. (“Quién iba a decirme que tendría una hija doctora.”) Cuando ella y Nico se fueron a vivir con doña Imelda instalaron el consultorio en la sala. (“No pongas esa cara, mamá, tú casi nunca recibes visitas.”) Por órdenes de Nico los cargadores pusieron en el corredor el sillón pullman y los dos individuales tapizados de terciopelo rojo.
Es el color de los asientos del coche. Tiene miedo de ensuciarlos desde que le ocurrió el accidente y Nico puso el grito en el cielo. (“Si le queda la mancha de orines, cuando quiera venderlo me pagarán menos.”) Eréndira notó la angustia de su madre. En lugar de consolarla le habló como si fuera una niña. (“Mamá: ¿qué te hubiera costado decirnos que necesitabas ir al baño?”)
Doña Imelda sintió tanta vergüenza que se pasó dos días encerrada en su cuarto. Todo ese tiempo fue presa de recuerdos desordenados: el de su tía Ana Luisa, eterna aspirante a cantar en la XEW; sus amigas de infancia, las novelas escuchadas en la radio, los patios de su escuela, la academia Lefranc, los paseos con su esposo Rafael por Puente de Alvarado y el jardín de San Fernando (“La iglesia, la fuente, las palomas, el panteón.”) Por más que se esfuerza no puede precisar cuánto tiempo hace que no camina por allí, sólo recuerda que la última vez iba sola. (“Eso quiere decir que Rafa ya había muerto.”) Doña Imelda se persigna. (“Que Dios lo tenga en su gloria.”)
Mira a la gente que pasa y toca el asiento para asegurarse de que no está húmedo. (“Mamá: la próxima vez, antes de que salgamos vas al baño, y no tomas agua.”) Tiene sed. Lleva mucho tiempo inmóvil en el coche tapizado de rojo, esperando a Nico y a Eréndira.
Se asoma un poco más por la ventanilla. Ve reaparecer a los jóvenes que minutos antes habían salido compartiendo un helado. Caminan muy cerca uno del otro, se dan codazos, ríen, se toman del talle y siguen caminando. (“Ahora los noviazgos son muy distintos.”) Piensa en sus nietas. La preocupan porque, cuando tiene alguna oportunidad de conversar con ellas y les pregunta por sus planes, ellas levantan los hombros con indiferencia. (“Jamás me han dicho si piensan casarse y tener hijos.”)
Doña Imelda escucha que un hombre dice la hora. (“Chin, güey, ya son las tres”.) Ya era tiempo de que Nico y Eréndira estuvieran de regreso. Imagina que tal vez no lo harán, que la abandonaron en el estacionamiento del centro comercial. (“Vale la pena que vengamos a este supermercado porque las cosas están más baratas. Además, como queda lejos de la casa, mi mamá se pasea.”) Si en realidad la hubieran dejado, ¿qué haría? No tiene un centavo, ni siquiera para llamar por teléfono. (“Mamá: dame tu dinero, yo te lo guardo. Con lo distraída que eres, capaz que lo dejas en el baño o sobre un mostrador. Ándale, dámelo: créeme que lo hago por tu propio bien.”)
Una vez, hace muchos años, doña Imelda leyó en una revista que las reinas no usan cartera ni monedero. Cuando salen de compras un vasallo va pagando el precio de sus antojos. Doña Imelda se pregunta si los subalternos se atreverán a contener a una reina. (“Mamá: ya llevas una mermelada de fresa, ¿para qué quieres la de durazno?... Deja esa maceta de geranios. Acuérdate de que, por la artritis, te duelen mucho los dedos cuando tocas agua fría. No te enojes, mamá, lo digo por tu propio bien.”)
La anciana hunde la mano en la bolsa de su suéter. Tiene la sensación de que ha vuelto a ser niña y encontrará la moneda que cada mañana le regalaba su madre. (“Era de cobre, con una pirámide grabada.”) Ahora no tiene ni eso, a pesar de que Rafa le heredó algún dinero. (“Mamá: no sabes nada de bancos ni de administración. Nico sí. Deja que él te lleve tus cuentas.”)
Doña Imelda decide que hoy, después de la comida, le exigirá que le muestre sus estados bancarios. (“Mamá: ¿para qué los quieres si ni les entiendes?”) Tiene derecho a verlos, a saber cómo están manejando el dinero que su marido ahorró con tanto esfuerzo para asegurarse de que ella no padecería miserias cuando él se le adelantara en el camino. (“No hables así, Rafa, porque me da mucha tristeza. Además, ¿cómo sabes que morirás antes que yo?”) Piensa en su cuarto, en el terno forrado de terciopelo rojo que su esposo le compró hace más de… (“¿Cuántos años?”) No logra saberlo. Cierra los ojos decidida a buscar el dato entre sus muchos recuerdos.
La sorprende la llegada de su hija y su yerno, pero mantiene los ojos cerrados para seguir concentrada. El esfuerzo le produce un ligero temblor en los labios. Nico toma asiento al volante. “Suegra: ¿nos tardamos mucho?” Doña Imelda abre los ojos y exclama: “¡Cuarenta y siete años! Ni uno más ni uno menos.” Eréndira ríe fastidiada: “Ay mamá, pobrecita: ya no sabes ni en qué día vives.”
Doña Imelda sonríe. Está contenta de haber logrado recordar una fecha tan significativa. Eréndira no comprende el motivo de su alegría y la traduce como otra prueba de que su madre se ha vuelto una niña a la que es necesario vigilar y someter: “Por su propio bien.”